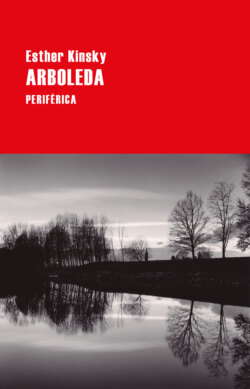Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pizzuti
ОглавлениеLos nombres que presidían las entradas y los escaparates de las tiendas iban ensamblándose cada día un poco más en un texto que acompañaba a los colores de la roca y la piedra, a los ladrillos y los tejados, a las vetas y las estructuras, que mudaban con la luz y el tiempo. Sintonizaban con los sonidos de las palabras, con sus sibilantes elididas y sus sílabas mutiladas. Había en el pueblo tres zapateros. Dos de ellos acostumbraban a mirar ociosos por encima de la mampara que les llegaba a la altura del pecho y los separaba del escaparate con los betunes, cepillos, extensores y vetustas herramientas propias de su oficio. El tercero se dedicaba a lo suyo detrás de un mostrador alto, sentado en un taburete de bar. Siempre había clientes o conocidos en el local. A veces montaban tanto jaleo que se escuchaba incluso fuera, en la calle. De la pared del fondo, casi pegado al techo, colgaba un viejo cartel en el que creí distinguir la figura de Mussolini junto a un avión de guerra con los colores de Italia.
Cada día me encontraba con las mismas caras, los mismos gorros, los mismos abrigos. Aprendí algunas costumbres, como la de no tocar la mercancía antes de comprarla, formularle a la frutera mis deseos con deferencia y seguir las recomendaciones de compra del quesero, cuya hija gorda, siempre sonriente de oreja a oreja, se sentaba en un escabel junto a la caja y sumaba con gran esfuerzo los modestos importes. Únicamente en la frutería árabe, que no tenía nombre, se podían tocar las frutas y verduras, cogerlas y devolverlas a su sitio. Esas libertades sin lugar a duda generaban aquel montón de desechos en el patio cerrado a cal y canto, visible únicamente desde la altura de mi balcón.
Al volver del pueblo, pasaba por delante de un bar donde, incluso los días más fríos, había gente sentada en un banco pegado a la fachada. Al sol del invierno, aquel banco resultaba particularmente exitoso porque le daba la luz varias horas seguidas, razón por la cual debía de ser un punto de encuentro favorito de los lugareños. La gente del banco fumaba y charlaba, algunos tomaban bebidas traídas del bar, cuyo interior apenas se divisaba tras los cristales empañados. A menudo había también una chica, sentada entre los hombres fumadores, inquieta y llevando un cochecito. Cuando el niño acostado chillaba, ella lo mecía con vehemencia, los transeúntes se detenían para inclinarse sobre el niño gritón y los hombres del banco ponían sus manos, con los cigarrillos humeantes entre los dedos, sobre la mantita del bebé, con un gesto tranquilizador y mascullando frases amables. Si el niño no se calmaba, la chica se levantaba y movía el cochecito de un lado a otro, sin parar de hablar con su voz ronca y riendo a carcajadas. Llevaba el pelo corto y vestía como un chico, con chaqueta de cuero desgastada y recias botas de soldado. Pedía cigarrillos a los hombres, quienes, generosos, se los daban; ella los encendía con ansia. Tenía las manos amoratadas y agrietadas del frío, y las uñas, mordidas.
Enfrente del banco había una carnicería. La carne se suministraba por la mañana; prácticamente todos los días veía una camioneta de reparto parada, con mitades de animales colgadas en el interior. El proveedor se echaba medio cerdo al hombro y caminaba despacio y doblado, como si cargara con un ser frágil necesitado de ayuda. La pata trasera del cerdo, flácida y amarillenta, se bamboleaba por la espalda del hombre como si fuera una corteza de tocino. Después del cerdo, llevaba al local un hatajo de pollos con sus cabezas gachas, a veces también otras piezas. Terminada la entrega, el proveedor, con su bata manchada, se unía a los fumadores del banco y se encendía un cigarro, pero siempre a cierta distancia. Bromeaba con la chica ronca y parecía, en general, dado a la chanza, pues hacía reír a los presentes. Mientras tanto, la puerta trasera de su camioneta permanecía abierta y todos podían observar la mercancía sacrificada. Dentro de la carnicería, las piezas suministradas recalaban en el fondo de la tienda, donde, a través de un vano situado detrás del mostrador vitrina, se observaba al embutidor haciendo su trabajo. Los fiambres de aquel carnicero debían de tener fama y demanda, pues a diario salían de la picadora inmensas cantidades de carne para ser bombeadas por el largo tubo de tripas que un operario giraba y ataba a intervalos. A continuación, esos rollos se cerrarían con unos anillos metálicos en los extremos e integrarían, formando extensas y sinuosas cadenas, las ristras que colgaban de unas barras fijadas al techo.
En las ventanas del edificio contiguo, ubicadas casi a ras de suelo, rezaba en letra elegante Onoranze funebri Pizzuti. Unos escalones descendían hasta una puerta que siempre encontré cerrada. Tampoco advertí nunca luz en las ventanas, cuando aquel semisótano debía de ser oscuro incluso de día. Me lo figuraba como un espacio húmedo y gélido en invierno. La funeraria Pizzuti no sólo ocupaba aquel recinto subterráneo, sino que tenía presencia en todo el pueblo; posiblemente, las ventanas rotuladas con delicadeza no indicaban más que el sitio donde se depositaban los ataúdes, un lugar muy práctico por hallarse justo enfrente de la iglesia de San Rocco, cuyas campanas eran las primeras en dar la hora y los cuartos, amén de ser las más próximas al cementerio. Más abajo, en el pueblo, había una tienda de flores y coronas Pizzuti, en la que siempre se veía a las mujeres preparar voluminosos y variopintos arreglos funerarios; y todavía más abajo, se encontraba una gran oficina que hacía las veces de tienda con catálogos de ataúdes y adornos luctuosos expuestos en el escaparate, donde se asesoraba a los dolientes. A veces, el coche fúnebre, de lustroso gris negruzco y con el mismo rotulado que las ventanas adyacentes a la carnicería, avanzaba con toda su anchura por las estrechas callejuelas; por lo general iba vacío, y siempre que tenía que tomar la curva especialmente cerrada y angosta frente a la frutería árabe, se armaba un pequeño revuelo. En ocasiones, cuando había entierro, lo vi estacionar junto a la iglesia, rebosante de flores y coronas. Las misas de difuntos se celebraban en San Rocco; nunca detecté el coche de Pizzuti delante de otra iglesia. El chófer, de librea y gorra gruesa, permanecía de pie junto al vehículo, como un vigilante, mientras del templo salían himnos. En tales momentos la plaza solía estar llena de hombres, mientras que las mujeres entraban en misa. Una vez observé cómo la multitud retrocedía para hacer pasillo a dos señoras de luto; cuando éstas franquearon el pórtico, los hombres renovaron el corro de antes, fumando y hablando con mesura. Nunca le faltaba compañía al chófer de Pizzuti, que también fumaba pero, a diferencia de quienes lo acompañaban, tenía una compostura casi marcial, algo que quizá se debía también a su pesada gorra de visera con una p dorada.
Evitaba yo mirar el ataúd que, después del oficio, abandonaba la iglesia y era introducido en el mar de flores del coche. A veces, tras mi vuelta a casa, miraba por la ventana hacia la calle donde el cortejo fúnebre, siempre modesto, se desplazaba en dirección al cementerio. Sin duda las condolencias ya se habían expresado en la plaza, y el camino al cementerio debía de resultar demasiado trabajoso para mucha gente. Nunca fui testigo de una ceremonia en la que el ataúd se colocara en un hoyo o un fornetto. Sólo me topaba con las acumulaciones de flores que se marchitaban y acababan en los montones de basura que, repartidos entre varios puntos de cremación, por lo visto se quemaban periódicamente. Había también animales trasegando entre los desechos, y, en los días borrascosos aparecían sobre todo algunos perros que se colaban por los barrotes del portón para abalanzarse sobre las flores artificiales, despedazarlas y arrastrar las trizas afuera, a la calle.