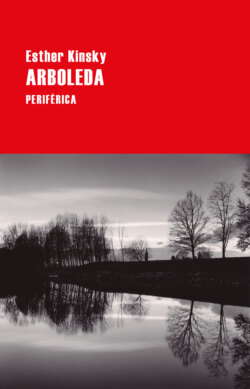Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Maria
ОглавлениеLas nubes se metían entre las colinas y lo velaban todo con una blancura tumefacta. Caía una lluvia muy fina, de gotas a veces tan sutiles e ingrávidas que parecían corresponder a la mera humedad y condensación de la nubosidad. Los campos blancos empezaban a moverse, abriendo cauces a la mirada; asomó el cementerio con fragmentos de la tapia exterior, de las paredes funerarias, de los árboles, por lo que, en mitad de la informidad circundante, resultó mucho más próximo que de costumbre. Luego volvió a desaparecer. La luz solar se filtró por las nubes e incidió en él, mientras todo lo demás permanecía umbrío y oculto. Su recinto resplandecía dorado sobre un océano de nubes, una isla de promisión no destinada a nadie, ya que el pueblo seguía invisible, quizás hasta desaparecido.
Durante mi paseo con la cámara había perdido el cable del disparador. La dorada isla aérea del cementerio se quedó sin foto. En un primer instante sólo me preocupó la pérdida del cable, testigo de un día de invierno de dos años atrás –aquel gris y clemente invierno de muérdagos en que recorríamos las calles pensando en términos de «el año que viene» y «el siguiente» y, aún más, «el futuro»–, cuando, en una tienda de accesorios fotográficos de segunda mano, compramos aquel cable para sustituir uno que se nos había extraviado. Los dos peinamos con los dedos el mullido revoltijo de cables y disparadores que, entrelazados como culebrillas medio aletargadas por el invierno, cansadas y sin miedo, descansaban en una cesta, y al final M. sacó aquella pieza especialmente robusta de color gris claro que luego yo cogí y utilicé y que, ahora, había perdido. Mi pena por el cable formaba parte de una de las maldiciones que podía acarrear la condición de doliente y que iba conociendo de manera progresiva: lastrar los objetos con esencia testimonial. La adjudicación de un carácter partícipe a un momento del pasado. Un pequeño trozo del entonces recibe el cometido de amarrar el pretérito a la orilla rota del presente. Tretas equivocadas del desamparo que no sabe qué hacer consigo mismo.
Por la tarde escampó, y la luz, bajo un cielo de uniforme palidez, cobró una textura casi primaveral. En aquel extraño paisaje aprendí a leer las traslaciones espaciales que se producen con los cambios de la incidencia lumínica. Nunca había vivido proyectando en el paisaje una mirada tan vasta, y ahora observaba cómo cada día surgían sombras nuevas, cómo se plasmaban perfiles nuevos y la chata colina del pueblo de Paliano, situada al sur, se volvía más suave y esférica, y parecía aproximarse.
Fui en busca del cable desandando el camino que había tomado por el cementerio. Los columbarios de la parte orientada a la calle me parecieron aquel día un laberinto, las escaleras de mano estaban puestas de cualquier forma, y por primera vez noté que una de las paredes de nichos se encontraba casi vacía, en sus huecos sin nombre la gente había colocado pequeñas lámparas y depositado flores, en uno había una fotografía enmarcada, tan desvaída que apenas podía distinguirse alguna imagen. Rastreé el suelo donde creí haber visto a las mujeres el día anterior. En el otro extremo del pasillo de los columbarios, una chica daba vueltas en círculo hablando en voz alta. En un primer momento pensé que conversaba con su muerto, con aquello que yacía encerrado en el fornetto detrás de la placa de mármol, pero seguramente sólo hablaba por teléfono.
Encontré mi cable en un montoncito de desechos barridos o empujados por el viento contra una de las paredes: hojas arrancadas de flores sintéticas, broza, colillas, un mechero verde aplastado por un pie. El gris del cable se ajustaba perfectamente al claro gris hormigón de los nichos y el suelo, y si no hubiese sido por el brillo de los cabos metálicos, no lo habría visto. Estaba tirado delante de una losa con el nombre de Maria Tagliacozzi. Había muerto en 1972, en agosto, a los 60 años; figuraban como deudos un hermano y varias hermanas. Por encima del nombre había un medallón de cerámica con la foto de la fallecida, que me pareció muy distinta del resto de los difuntos retratados allí. Una hermosa mujer de rizos que le caían por los hombros, con la cara maquillada como para salir a escena y el cuello ceñido por un pañuelo de lunares. Una cara de finales de los años cuarenta o principios de los cincuenta. Tenía algo de actriz de cine, lo que podía deberse al ángulo desde el que miraba a la cámara, ligeramente de soslayo y hacia arriba, una mirada diferente a la de los rígidos retratos frontales que se veían en las demás tumbas. Traté de dar en mi memoria con una película que cuadrase con su rostro y expresión, pero no se me ocurrió ninguna. En el suelo, delante de la tumba, había una lámpara de Aladino, con una pantalla de cristal esmerilado torcida y una bombilla sin luz, a pesar de que el cable de electricidad estaba enchufado. A lo mejor había que cambiarla. ¿Quién se encargaba de su lámpara? ¿El hermano, añoso y asmático, o una de las hermanas? Era poco probable: Maria Tagliacozzi ese año cumpliría 103. ¿Tendría sobrinos? La próxima vez le llevaría una flor. Durante el resto de mi estancia, Maria Tagliacozzi podría convertirse en mi difunta olevanesa y dar así sentido a mis diarias visitas al cementerio.
Tomé la larga vereda por los olivares, contigua a la viña del anciano. Todo parecía estar dispuesto para la primavera, aunque tanto en los valles como en la llanura seguía elevándose el humo blanco de las ramas y hojas quemadas. Tratamientos de fuego y ofrendas crematorias. Sin olivos, esta región estaría perdida por completo.
Se acercaba la hora del crepúsculo cuando pasé por la viña. Los gatos arqueaban el lomo en la pálida hierba de las orillas del camino. En las huertas por debajo de la viña, hasta ahora sumidas en el sueño, palpitaba la vida. Había gente trajinando en cobertizos fabricados precariamente y perros saltando de un lado a otro a lo largo de las cercas. El territorio estaba saliendo de su hibernación y la primavera lo hacía suyo. Di un largo rodeo hacia el pueblo y llegué muy abajo, casi a la altura del Piazzale Aldo Moro, a la pequeña calle mayor. Las farolas irradiaban su luz amarillenta, los negocios estaban iluminados. Había pocos transeúntes. Ya desde abajo oí la monótona llamada de una voz de mujer. «¡Tekía! ¡Tekía!», la oí de lejos, a sabiendas de que debía de tratarse de un engaño acústico. La mujer llamaba una y otra vez, sin variar el volumen ni la urgencia del tono. Al acercarme, la vi de pie frente a una gran casa, en la esquina donde la calleja del correo y del ayuntamiento entroncaba con la calle mayor, y comprendí que gritaba «Maria». «¡Maria! ¡Maria!» De forma obstinada, sin tregua. Se encontraba ante un edificio antiguo con un ancho portón de madera labrada y numerosas ventanas; me extrañó que nunca me hubiera fijado. En algunas ventanas había luz, pero no se veía a nadie moverse por las salas. La placa de los timbres estaba iluminada, había de seguro seis pisos en el inmueble. Un poco más allá, los estantes de fruta y verdura del árabe se hallaban bajo una pálida luz. Nadie reparaba en la mujer. Ésta dio un paso atrás, hacia la calzada, como buscando una vista mejor hacia dentro, y continuó llamando impertérrita. La calle estaba saturada de su grito llamando a Maria, sin que por ello apareciera nadie que se diera por aludido. Era difícil determinar la edad de la mujer. Podía tener unos cincuenta años. Llevaba un abrigo de invierno con cinturón, notablemente más acorde a la moda que las prendas de la mayoría de las mujeres del lugar. La escena –sus gritos, sus miradas a lo alto, sus pasos hacia atrás, su propio atuendo– tenía un toque teatral, lo mismo que su forma de detenerse a esperar, de caminar luego arriba y abajo por un trecho muy corto de la acera y, por último, su manera de levantar la mano y de ponérsela en la oreja como procurando trabajosamente captar ruidos en el interior de la casa, una señal de Maria; pero, ante todo, estaba la monotonía de su llamada: era una representación para un público inconcebible que yo no podía concebir, un público que, quieto y a oscuras, estaba sentado en alguna parte y, tal vez, hasta contenía el aliento, presa del suspense.