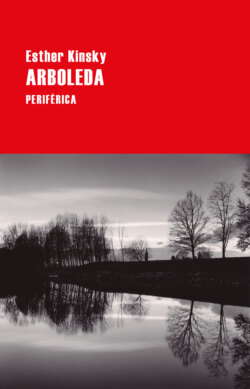Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Palestrina
ОглавлениеEn alguna parte del camino, un trecho después de Valmontone, había reparado en un letrero que indicaba Palestrina. Cuando en Olevano miraba al oeste desde el balcón, buscaba con la mirada aquel lugar, asociado en mi mente al compositor del mismo nombre. Lasso, Palestrina, Ockeghem, Tallis. Música que pertenecía a la luz lechosa y sin sombras de mi vida en Inglaterra, una luz que allí, en Olevano, no se daba. Muchos años atrás, mientras cantaba en una misa de Palestrina, había notado que al escuchar música me enajenaba del mundo sin asomo de tristeza, volviéndome invisible a la vez que ciega.
Con la imagen del letrero en la mente, emprendí el camino. Había pasado semanas en la ladera, con la mirada perdida en la llanura, y entonces quedé asombrada por el paisaje fracturado que aparecía abajo, a los pies de las colinas. Debió de habérseme escapado al venir por tener la vista enfocada hacia aquel lugar de la montaña, a lo lejos, donde se suponía que me esperaba un cobijo.
En cuanto dejé atrás la sinuosa y pronunciada carretera y empecé a rodar por camino llano, perdí la sensación de la extensa horizontalidad del paisaje. Los matorrales, los bosquecillos, los sauces ribereños y los árboles de alameda que, vistos desde lo alto, discurrían por la campiña como líneas suavemente onduladas, abajo invadían la perspectiva y reducían la vastedad a una sucesión de parcelas. A trasmano de la carretera, había unos edificios abandonados que alguna vez quizá fueron pequeñas fábricas o se aprovecharon para fines agrícolas. Frente a una tienda con trajes de novia a precio de saldo, unas banderas flameaban vacilantes al leve viento. En varios lugares se había comenzado a camuflar las carreteras en el paisaje, pero el intento siempre se truncaba en algún punto al alcance de la vista. En una de aquellas obras abandonadas a su suerte, quedaba una maquinaria pesada con sus neumáticos rodeados de hierbajos. El terreno edificable estaba listo, los carteles que anunciaban la construcción de viviendas sobresalían torcidos de la valla, convertidos en fragmentos mellados; a una roulotte, prevista seguramente para algún puesto de asesoría de los futuros propietarios de inmuebles, el lodo le llegaba por encima de las ruedas. Unos estorninos sobrevolaban los campos, también éstos acaso convertidos en eriales de un porvenir incierto. La tierra labrada era marrón claro con visos de violeta a la luz invernal. Me desvié a una carretera mayor y pasé ante los restos hirsutos de un semillero aledaño a un vivero de plantas tropicales. Lindaba éste con un restaurante ajardinado que tenía la palabra «hacienda» en su nombre. Unas guirnaldas de bombillas de colores serpenteaban entre árboles desnudos. Junto al portón cerrado de acceso se erguían un par de cactáceas monumentales que parecían de cartón piedra. Probablemente, el personal llevaba sombrero, y los fines de semana una banda de animación interpretaría aires mexicanos, y los músicos, los guitarristas aficionados y los desnortados tañedores de maracas originarios de las localidades esparcidas entre Valmontone y Olevano, hombres de entre cuarenta y cincuenta años, demasiado viejos para marcharse de la región, recibirían gratis modestas dosis de tequila y un magro caché al terminar la fiesta. Ahora todo estaba cerrado a cal y canto. Los músicos pasarían la noche delante de la televisión o resolviendo crucigramas hasta que llegara la primavera.
La carretera de Palestrina transcurría cuesta arriba; unas amplias curvas con escarpados barrancos a un lado y laderas boscosas al otro; un vertiginoso puente sobre una hoz; más adelante, el pequeño pueblo de Cave, con pretensiones de belleza teñida de rosa y ocre, dotado de la capacidad de evitar las fealdades de las tierras interiores de Olevano o bien de ocultárselas al viajero de paso. Estaban desmontando el mercadillo; si hubiera examinado más de cerca a los comerciantes del lunes, quizás alguno me habría resultado conocido.
Palestrina era una ciudad de gatos. Después de un intenso chubasco de aguanieve, las calles estaban desiertas salvo por los gatos, blancos, de color arena o atigrados tricolores, presentes en cualquier esquina, entrada, saliente de escalera o guarida al borde de un terreno baldío. Algunos eran confiados y optimistas, otros acechantes y miedosos, ni salvajes ni flacos como en Europa oriental, más bien guardianes perspicaces de lugares secretos, temerosos de que se les descubrieran sus enredos y sus escondites. De vez en cuando, un motorista zigzagueaba por las calles mojadas, el tableteo reverberaba en la ladera, un vehículo fantasma que seguía por el aire a escasa distancia al de la tierra. Una ronca pista sonora de la desesperanza se cernía sobre la zona.
En efecto, Palestrina resultó ser el lugar de origen de Giovanni Pierluigi, como allí lo llamaban. Se podía visitar una casa natal, fría, lóbrega y húmeda, custodiada por un vigilante extraño, al que imaginaba pasando los largos días y horas sin visitantes entregado a ensayar una mirada ardiente. Durante nuestra breve conversación aseguró no saber que en otros lugares Giovanni Pierluigi era conocido como Palestrina. A lo mejor dijo la verdad.
Subí por la empinada calle hasta que el corazón de plomo se hizo notar. Detenida entre unas pequeñas casas de color óxido y rosa, con tejados de chapa ondulada y erizados jardines rocosos, miré hacia otra llanura. Al pie de la montaña estaban los barrios del ensanche de Palestrina, caracterizados por una falta de planificación similar a la de la vertiente trasera de Olevano, pero más habitados que ésta. A cierta distancia, contrastando con los bloques de pisos de color ocre y las casitas grises unifamiliares, se situaba, como si de un islote extranjero se tratase, el cementerio, jalonado por tupidos cipreses negros que se erguían detrás de una tapia blanquecina: el traje local de los terruños de los muertos. Una necrópolis ubicada quizá desde siempre en aquel sitio, fuori le mura, ocupando el centro exacto del campo visual que se abarcaba desde allí arriba y, también, desde el santuario, emplazado un poco más abajo, a partir del cual la ciudad descendía de forma abancalada en dirección al cementerio. Un poco a la derecha, hacia el oeste, el paisaje se abría ancho y vasto, y allí, efectivamente, comenzaba Roma. Por un instante incluso creí distinguir el mar en los remotos confines. Sobre aquella extensión y el horizonte luminoso planeaba un nubarrón cárdeno de pardas curvas, desflecado en tiras y plumas trémulas de color amarillo verdoso. Por debajo de la nube, la vista era límpida y nítida hasta que volvió a llover y entonces el paisaje acabó diluyéndose en evanescencias; el propio cementerio se convirtió en un manchón borroso, con las copas de los cipreses meciéndose a la brisa.
Busqué resguardo en el museo que coronaba el viejo santuario. Las salas estaban abarrotadas de ofrendas funerarias, esculturas de piedra, vasijas y ornamentos. Contemplé los cippi de las tumbas etruscas, piedras coniformes esculpidas que marcaban las entradas de las sepulturas, acaso también su límite, como los guijarros que antes se colocaban en los cementerios judíos para señalar la línea divisoria entre aquéllas. Hasta aquí llega tu morada mortuoria. Desde una pequeña galería sobre un pozo en cuyo fondo rugía el agua, se veía el mosaico del Nilo, una descomunal secuencia de imágenes compuestas por minúsculas teselas que mostraba las legendarias criaturas, monstruos y paisajes de Egipto, una historia pictórica a lomos de aquel gigantesco río que también infundiría miedo a los romanos. El Egipto del mosaico alberga tristes centauros con cuerpos de asno, camaleones y monos varios. Unos hombres negros provistos de arcos y escudos aparecen con aspecto de cazadores. En el río hay un hipopótamo. Unas garzas volando dan la sensación de precipitarse hacia la tierra, al encuentro de una enorme serpiente medio erguida que ya devora a un pájaro.
Escampó. Hacia el oeste, por una ventana vi el sol, rodeado de celajes deshilachados de color violeta, naranja, amarillo y marrón. La luz se derramaba a través del cristal, leve y líquida. Obedecía únicamente a aquella luz que, en la vitrina, me llamara la atención una pieza: un anillo, ofrenda funeraria de una mujer, madre de dos hijos de dos padres, según decía la descripción. El anillo propiamente dicho, aquella delgada argolla metálica, era anodino, pero su engarce contenía el retrato en miniatura de la difunta, una cara seria sobre fondo oscuro, encerrada en un cristal libre de mácula, cuya talla y comba hacían que me mirase, viva e incisiva, desde una lontananza inefable.