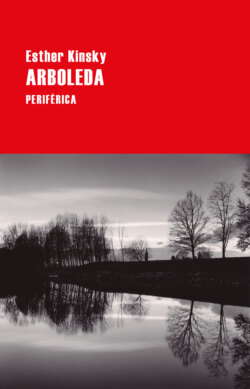Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Manos
ОглавлениеCada mañana, me despertaba en una tierra extranjera. Detrás de un monte alto, donde había hoyos que conservaban la nieve, el día rompía gris y azul, a veces amarillo y turquesa. A menudo, sobre la llanura aún flotaba la bruma, formando en algunos tramos extensos bancos sueltos que parecían aguas heladas. Cada mañana me sentía como si tuviera que aprenderlo todo de nuevo. Desenroscar la cafetera, introducir el café y encender la placa de la cocina, partir el pan y poner la mesa incluso para un simple refrigerio. Los recuerdos de actividades percutían en la parte interior de mi bóveda craneal, como si en ella se agitara un mar de cuyas profundidades hubiesen emergido distorsionados. Vestirse. Lavarse. Poner vendajes. Imponer la mano.
De pie en la ventana, esperaba a que el agua de la cafetera arrancara a hervir. Miraba hacia el pueblo y la planicie que se desplegaba hasta la cordillera de los adormecidos montes volcánicos, y me imaginaba la costa en su lado opuesto, aunque sabía que estaba más lejos. La llanura era un espejismo, yo misma había comprobado que, frente a Valmontone, había una pequeña loma, pero aquel territorio plano con aldeas, caseríos, talleres, supermercados y una almazara –cerrada actualmente por la enfermedad de los olivos– entre boscajes y arboledas, me gustaba verlo como una cuenca coherente, una especie de lago antiguo que se había fugado quién sabe cuándo y dónde, y cuyo fondo alumbraría los restos de peces y otros animales acuáticos por poco que se escarbara la ceniza de los fuegos de los olivos y la tierra desmoronada de debajo.
Cuando, después de vagar sobre el paisaje, mi mirada se fijaba en mis manos posadas en el alféizar, creía ver, debajo de ellas y entre mis dedos, las manos de M., blancas, delgadas y longilíneas, sus manos moribundas, tan distintas de sus manos vivas, luciendo bajo las mías como en una imagen de doble exposición. Luego siseaba la cafetera, el café se derramaba, y mis manos vivas tenían que zafarse de las blancas manos de M. para apagar la cocina y retirarla del fuego, pero me quemaba de forma invariable y comprendía, por el dolor, que aún no había aprendido nada.
Pese a las manos desaprendidas, me iba acercando a tientas y penosamente a mi cámara y a la fotografía. La levantaba y miraba por el visor. En algún momento abrí con desmaña el envoltorio de un carrete y empecé a insertarlo. Durante años, a menudo había creído constatar cómo ciertas operaciones manuales se convertían en una parte de mí misma. Tras manejar mis negativos, sentía que cada cambio de película, la presión de las manivelas, de los carretes y de la cubierta de la cámara sobre mis yemas, el tacto liso de la cinta negra y la inserción de la lengüeta en el carrete eran operaciones que se me habían grabado físicamente e incorporado a mi repertorio dactilar. Tales manipulaciones habían creado una memoria, localizada en ese miembro del cuerpo, una memoria que entraba en acción y asumía el proceso incluso cuando mis pensamientos andaban en algo muy distinto. Cada hoja, con los cuatro compartimentos para las respectivas tiras de negativos, era un testimonio fragmentario del arraigo de esta costumbre en mis manos, lo cual me había dado satisfacción. Ahora, sentada encima de la cama, de espaldas al sol y al valle, mis manos inseguras tardaron media hora en introducir la película. Tuve que hacer memoria para saber qué significaban los números en los anillos para el tiempo de exposición y el diafragma, y cómo había que usar el exposímetro.
Cada toma era un esfuerzo. Miraba fijamente por el visor y olvidaba lo que quería ver. Fotografiaba segmentos de la llanura con fuegos entre los olivos y sin ellos, el pueblo a la luz matinal, tres columbarios en la parte nueva, posterior, del cementerio, que formaban ángulos extraños entre sí. Una vez me llevé la cámara a la arboleda de abedules y saqué fotos del pueblo y de la casa de la colina. Fotografié la viña donde el hombre viejo había preparado las cepas para la primavera. Me quedaba una toma. El cementerio estaba desierto y en silencio, era mediodía, temprano, fuera del horario de visitas. Pero entre las tapias de los nichos colindantes con la calle oí las voces de dos mujeres. Sonaban tan monótonas que pensé que rezaban, pero cuando doblé la esquina, vi a las dos mujeres que, arrodilladas en el suelo de piedra, se afanaban limpiando las losas de dos fornetti vecinos, al tiempo que conversaban en tono de letanía. A su lado había productos de limpieza y flores artificiales nuevas, amén del jarrón, como hechos de una sola pieza. No entendía apenas nada de su coloquio: su dialecto cercenaba las palabras en las raíces. Al verme, enmudecieron como si se hubiesen puesto de acuerdo. ¿Se le ofrece algo?, preguntó primero una de ellas, luego, haciéndole eco, la otra. Asustada, di un paso atrás, ¿qué iba a decir? No se me ofrecía nada. Según me pareció, observaron con suspicacia la cámara colgada de mi cuello. Debí de resultarles una intrusa, una desautorizada que allí no tenía muerto a quien llorar. A lo mejor ellas tampoco lloraban a nadie, sino que atendían por el mero sentido de la obligación los fornetti de unas tías y tíos fallecidos hacía tiempo, unos parientes lejanos sin hijos, de cuya herencia posiblemente fueron partícipes y a quienes creían deber algún servicio, como limpiar las losas y sustituir las flores de plástico, pálidas y quebradizas por la usura de los años. Mis paseos por el cementerio, entre las tumbas de personas con cuya vida extinta no me ligaba nada, bien podían parecer extraños o hasta indecorosos a los dolientes. Puse tierra de por medio y reservé la última foto para otra ocasión.
Al anochecer, junto a la ventana, contemplaba la oscuridad exterior. El crepúsculo casi siempre era agradable, a menudo el sol se mostraba en el momento del declive y el cementerio flotaba en una luz naranja que quitaba a los cipreses su apariencia de negruras troqueladas para conferirles un aspecto azul y profundo, de objetos levemente inclinados hacia el pueblo y la casa sobre la colina. El pueblo, en cambio, quedaba sumido en un gris frío hasta que se encendía el alumbrado y, detrás de las ventanas, se prendía la luz. En la llanura, la oscuridad nunca era total. A lo lejos, se veían los puntos luminosos de algunas localidades de cierto tamaño, las farolas que bordeaban carreteras pequeñas, invisibles de día, los faros de los automóviles que, al caer la noche, venían del oeste formando una cola larga e ininterrumpida que me permitía seguir con la mirada el camino por el que yo misma había venido. Cuanto más se cerraba la noche, tanto más claramente resaltaban los montes volcánicos en un cielo como iluminado desde una gran distancia. Debía de tratarse del reflejo de Roma.
Me quedaba frente a la ventana horas enteras, como en una campana que se hubiera volcado sobre mí y me trasladara a la infancia, cuando por las tardes y al anochecer, muchas veces, me había sentido incapaz de no hacer otra cosa que mirar afuera. Sólo que ahora, bajo mis manos apoyadas en el alféizar, sentía las manos de M. No las veía como por la mañana, solamente las sentía y me preguntaba si era eso lo que me había hecho desaprender mis propias manos.