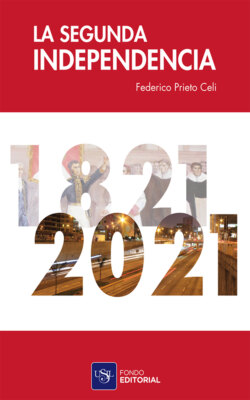Читать книгу La segunda independencia - Federico Prieto Celi - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nuestras raíces cristianas
ОглавлениеDado que nuestra identidad colectiva es católica, solo el cristianismo, en sentido religioso, y al menos cultural, es capaz de unificar espiritualmente a la nación peruana y dotarla de un sentido trascendente y positivo. Solo reconociendo la dimensión trascendente es posible transformar el plano material. La segunda parte de esta afirmación es, con certeza, la premisa más importante. Los nacionalismos, el nacionalismo peruano, ha logrado unir al país en torno a símbolos del pasado, pero solo el cristianismo es capaz de señalar un horizonte espiritual que tenga un correlato en la realidad.
Los nacionalismos pueden unificar (y de hecho lo hacen), pero al carecer de la trascendencia, pronto se transforman en mero ombliguismo político. Y de la misma forma en que el individualismo exacerbado produce un letargo relativista, el nacionalismo furibundo, el nacionalismo exaltado que clama por la independencia, condena al país a la peor de las dependencias: la ficción de la superioridad nacional.
Solo el cristianismo unifica de manera trascendente, entre otras cosas, porque crea un ambiente de libertad religiosa. Cuando un sector del arielismo peruano retornó a la Iglesia Católica, supo advertir que el catolicismo había actuado, desde su irrupción en estas tierras, como el gran factor de cohesión. El Perú solo existe por obra y gracia del catolicismo. No se entiende el Perú sin el elemento religioso, y la historia de nuestra independencia es incomprensible sin el factor católico. De allí que el debilitamiento del catolicismo en el país produzca, indefectiblemente, la debilidad institucional de la República.
El vacío dejado por la religión, al ser copado por las ficciones ideológicas, provoca una distorsión en el diagnóstico porque la realidad es reemplazada por interpretaciones que se presentan, falsamente, como leyes de causalidad científica. Tales leyes son, en esencia, el formalismo de la división. Ya sea el materialismo histórico con su ética polarizadora o el liberalismo individualista con su egoísmo maniqueo, el resultado político es evidente: la desestructuración de la realidad en función del voluntarismo.
Solo el realismo cristiano logra interpretar de manera adecuada todas las aristas de la complejidad social porque no renuncia a incluir el factor de la trascendencia en el análisis. La historia de la política forma parte de la historia de la religión. Y de la misma forma en que las diversas disciplinas están sometidas al saber superior de la teología, toda política que renuncia al realismo cristiano está condenada a la ambigüedad de la coyuntura, a la esterilidad a mediano y largo plazo.
Por eso, el factor religioso es esencial al analizar la historia del Perú. Más aún cuando nos encontramos frente a la acción disolvente de un nuevo anticlericalismo que, bajo la apariencia de “laicismo imparcial”, pretende imponer categorías que proscriben toda manifestación trascendente, etsi Deus non daretur. Este nuevo anticlericalismo tiene la misma extracción social del jacobinismo novecentista, pues ha sido generado en el seno de una élite económica conectada con amplios enclaves de poder sumando, en pleno siglo XXI, una poderosa red de medios de comunicación que expanden una ideología corrosiva y antinatural.
Ciertamente, nos encontramos frente a un claro fundamentalismo laicista que intenta presentarse ante la comunidad nacional como el epítome de la tolerancia. La ideología que encarna la tolerancia teórica se manifiesta en el rechazo abierto a la religión en general. Esto, lamentablemente, se encarna en un odio al cristianismo en particular. Tratándose del Perú, el laicismo promueve un rechazo virulento a lo que representa la Iglesia Católica en nuestra historia. El fundamentalismo laicista no duda en pregonar tolerancia para todas las minorías mientras que, al mismo tiempo, señala al catolicismo como causa de todos los males de la República.
El pensamiento progresista ha hecho del fundamentalismo laicista una piedra angular de su ideología. A lo largo de la historia, muchos pueblos han sido inoculados con la herejía política de la cristofobia, convencidos de que todas las calamidades que la civilización padece tienen su origen en la religión. «Pluvia defit, causa christiani sunt» es el proverbio que San Agustín citaba como ejemplo para reflejar hasta qué punto el cristianismo fue convertido, ya en sus orígenes –y tal cualidad se mantiene–, en un enemigo común de la humanidad gracias a una propaganda ideológica tan macabra como intensa.
El fundamentalismo laicista que ad portas del Bicentenario intenta transformar la sociedad peruana no pone en un plano de igualdad a todas las creencias religiosas. En el plano real, a algunas religiones las promueve y admite, a otras las execra y denuncia. En el fondo, a lo que aspira su programa ideológico y político es a la proscripción de toda manifestación cristiana, mientras contemporiza o minimiza “sociológicamente” los excesos de las otras. Expulsar de la comunidad social todo atisbo de religión es imposible. La política es una realidad humana; por lo tanto, manteniendo sus propias esferas (al César lo que es del César), la religión puede y debe iluminar la política. Si las minorías tienen un espacio en la esfera pública, ¿por qué no la religión mayoritaria de este país?
La religión es un valor en sí mismo, de gran relevancia social. El derecho a la libertad religiosa implica la potestad de manifestar la propia religión. Hay que estar abiertos a la trascendencia, también en el debate público. En las sociedades que niegan a Dios o lo persiguen subrepticiamente no hay libertad real, solo apariencia de libertad y discriminación encubierta. Para dar al César lo que es del César, como dice el jurista Rafael Domingo, «es necesario que el César reconozca, al menos implícitamente, la posibilidad de la existencia de Dios». En el Perú del Bicentenario tiene que haber sitio para todos. También para Dios.