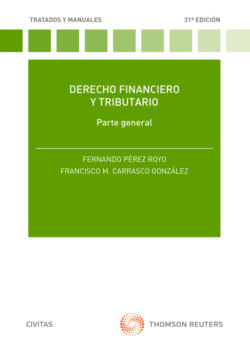Читать книгу Derecho financiero y tributario - Francisco M. Carrasco González - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
C. EL ÁMBITO DE LA RESERVA DE LEY, SEGÚN LA LGT
ОглавлениеLas consideraciones que hemos hecho en el apartado anterior se derivan de la interpretación de la Constitución, que es la norma decisiva en esta materia, pues, como ha dicho el Tribunal Supremo, «tan sólo una norma constitucional, por su propia naturaleza superlegal, puede delimitar tal reserva» (STS de 19-09-1986). Sin embargo, la LGT de 1963, que operaba en una situación de vacío constitucional (y, podríamos decir, de ausencia de poder legislativo digno de tal consideración), contenía una lista de materias que «en todo caso debían regularse por Ley». La doctrina y el Tribunal Supremo entendieron que la lista del artículo 10 de la LGT original tenía simplemente el efecto de una preferencia de ley o de límite al ejercicio de la potestad reglamentaria. Este efecto puede producirse bien en virtud de la regulación de una materia por Ley formal (que produce el efecto de la llamada «congelación de rango») o bien, como en el caso indicado, mediante el señalamiento expreso en una Ley ordinaria de materias reservadas a la Ley. No se puede hablar propiamente de reserva de ley, puesto que ésta constituye un límite, no solamente para el poder reglamentario, sino también para el legislador. Ésta, como decimos, era la situación con la lista de materias contenidas en la LGT original.
Ahora nos encontramos con que la actual LGT ha seguido, en cuanto al procedimiento, los pasos de la anterior, aunque el criterio de elaboración de la lista de materias reservadas ha mejorado sensiblemente. Pero, en todo caso, estamos ante una lista que debemos considerar como interpretativa del precepto constitucional, acerca de lo que debe entenderse por establecimiento de los tributos (o de su regulación). No existe, pues, innovación normativa propiamente dicha, pues se trata de una materia constitucional. Desde el punto de vista del principio de legalidad o reserva constitucional de ley, se trata de una norma interpretativa. Su auténtico efecto jurídico será semejante al de la lista de la LGT original: el de límite expreso al poder reglamentario.
Esta lista, que podía tener algún sentido en 1963, deja de tenerlo una vez que nuestro país se dotó de una Constitución. Ya hemos dicho que al ser ésta una materia constitucional, no estamos ante una reserva de ley propiamente dicha, sino ante una declaración de las materias vedadas por ley al reglamento, o de materias en las que no es admisible la deslegalización.
Pues bien, hecha la aclaración sobre el sentido del precepto, nos podemos preguntar sobre su contenido. Y llegados a este punto, hay que hacer dos observaciones. Primera: que la lista del artículo 8 LGT mezcla elementos diversos. Junto a materias que cabe entender derivadas del mandato constitucional del artículo 31.1 CE [las citadas en las letras a), con alguna salvedad, b), c), d), e) y k)], aparecen otras cuyo fundamento constitucional hay que buscarlo en otros puntos, en otras reservas de ley establecidos en el propio texto constitucional. Es lo que sucede, en primer lugar, con la letra g), relativa a infracciones y sanciones, cuyo fundamento es la reserva de ley en materia penal y sancionadora, en general, recogida en el artículo 25 CE. En cuanto a las materias contenidas en las restantes letras, relacionadas con la regulación de elementos esenciales de los procedimientos tributarios, su base constitucional es también diferente de las del principio de legalidad tributaria: se trata de la reserva de ley para la regulación del procedimiento administrativo (del que los tributarios son una especie) recogida en el artículo 105, letra c) CE. Sobre este punto insistiremos al tratar de los procedimientos de aplicación de los tributos.
La segunda observación es de mayor relieve práctico. Pues, cualquiera que sea el sentido de la enumeración (desgranar el contenido del art. 31.3 CE o completarlo con otras materias que, por otras razones, deben ser regulados por ley), la lista es manifiestamente incompleta y, en lugar de aclarar, crea confusión. Pongamos unos ejemplos. La frase final del apartado a) da a entender que, puesto que lo reservado a la ley es la tipificación de las presunciones que no admiten prueba en contra, la regulación de las que son simplemente relativas o iuris tantum puede ser dejada al reglamento. Absurdo: ¿cómo se va a dejar a la norma secundaria nada menos que el mandato sobre inversión de la carga de la prueba? Lo mismo cabe decir del supuesto de la letra l), sobre determinación de los actos susceptibles de impugnación. ¿Es que hay que entender que los restantes aspectos de la revisión pueden ser dejados sin más a la normativa reglamentaria? Los ejemplos podrían continuar. Basta decir que en la lista están ausentes una serie de materias esenciales en la regulación de la institución y de los procedimientos tributarios respecto de los cuales, lo diga o no este precepto, la intervención del legislador es necesaria. Pensemos en la regulación de las garantías del crédito tributario, de las medidas cautelares, de las facultades de la inspección…