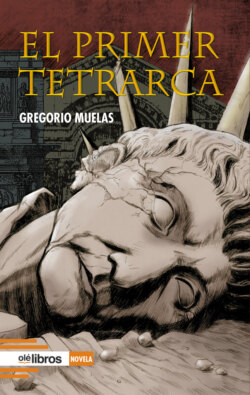Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеEl regreso de Paulo de San Leocadio se había anunciado por San Juan y Santa Catalina, donde se recogían sus colegas, aunque sobre todo por Santa María y San Nicolás, la zona de los caballeros y del clero, que sabían que Paulo gozaba del respaldo del cardenal y arzobispo de Valencia, Rodrigo de Borja. Tener una pintura de San Leocadio era un lujo que pocos se podían permitir. Desde que su padre había sugerido que podría entrar a trabajar en el obrador de San Leocadio, Guerau no dejó de imaginarse deambulando por un taller donde se hacían pinturas nuevas y que las ideas que percibía se podrían llevar a cabo. Sabía que el maestro, tras realizar los frescos de la seo, apartó su estilo novedoso para seguir las enseñanzas del maestro Bartolomé Bermejo, que tanto era del gusto de los clientes. Con su reciente vuelta a Valencia muchos eran los que comentaban su retorno a los principios, a ese estilo que le llevó a pintar a los ángeles músicos.
Guerau siguió a su padre al taller de Paulo de San Leocadio. De camino tuvo que volver a escuchar la historia de cómo se conocieron.
—Ese hombre para el que vas a trabajar entró en mi taller cuando paseaba —rememoró su padre—. Se fijó en mi modesto obrador y se quedó mirando cómo aparejaba una tabla. Me sentí un poco molesto, aunque contesté a todas sus preguntas. Me costaba entenderlo bien, con ese acento suyo tan peculiar.
—Lo sé, padre, yo tenía siete años —añadió Guerau por si su padre dejaba la narración—. Recuerdo que era un hombre grande y se paseaba por casa como si estuviese en un palacio.
—¡Ah, sí! Lo confundí con un comerciante acaudalado con esa ropa y todos esos anillos. Al final me dijo quién era y casi me caigo al suelo. Tu madre nos trajo una jarra de vino y allí me contó que había entrado a mi obrador porque le recordaba a los humildes pintores de su tierra. Hablamos mucho, tanto que al Mulo se le puso cara agria al verse sin mi ayuda. Conversamos sobre las nuevas técnicas que entraban por mar, a lo que yo repliqué que ya era viejo para aprender cosas nuevas, aunque admiraba mucho al que lo hacía.
Dejó de escuchar a su padre, pues rememoró el momento en el que se sintió avergonzado de él. Guerau no necesitaba estar atento a la historia, sabía cómo continuaba lo que acabó en una buena amistad. Las visitas de Paulo se sucedieron intermitentes y siempre sentía lo mismo cuando lo tenía delante: curiosidad, impresión y admiración por alguien que había sabido triunfar. Hasta que el maestro San Leocadio se despidió un día. Se fue a su tierra para arreglar algo de una herencia.
—Mi buen amigo Paulo —dijo su padre al entrar en el obrador, cuya puerta estaba abierta.
—Paolo —rectificó el maestro—. Acabo de llegar y aún no me he acostumbrado a esa manera que tenéis de llamarme aquí.
Paulo los recibió con una gran sonrisa. El italiano era muy expresivo, moreno y de barba cerrada. Cuando sonreía su gran boca se abría para mostrar sus dientes perfectos. Se decía que era para dar envidia por su buena dentadura, pero él sabía que no era así, que su sonrisa era sincera.
—¡Vaya, os habéis traído a Guerau! —exclamó San Leocadio al darse cuenta de su presencia.
El maestro puso cara de decepción al ver que tras cinco años de ausencia apenas había crecido y él aún se sintió más pequeño.
—No ha cambiado mucho, como veis, aunque tiene doce años se retrasa en crecer. Mi hermano también aplazó el estirón. Contadme cómo os ha ido.
El maestro Paulo los pasó a otra sala más grande donde había una mesa de caoba y muchas sillas. Eso lo desencantó, pues esperaba observar todo lo que se hacía en el obrador y poder ver esas santas a las que aludían algunos como las más bellas jamás vistas. Un esclavo musulmán les sirvió vino caliente a los tres. Mientras su padre se ponía al día con el maestro San Leocadio, él lo miraba todo como si nunca hubiera entrado en una casa lujosa. No le faltaba de nada, hasta poseía tres esclavos para las faenas del hogar y dos para el taller. Los Castellví no tenían esclavos, bastante tenían con mantener a la familia. Desde que San Leocadio se fue, al taller de su padre apenas le entraban encargos, por eso acogió a Andreu como aprendiz.
Paulo hablaba sobre el encargo al que se iba unir el taller Castellví.
—Se trata de una tabla dedicada a san Miguel Arcángel para Orihuela y no pienso esconder mi pericia con el pincel, ya no más pintura flamenca. Va a ser al óleo.
—No, ya no necesitáis hacerlo. Valencia ha cambiado mucho desde que os fuisteis, ya no sois el único que practica la técnica a la romana.
—Mi visita a Ferrara ha hecho que retome todo lo que olvidé. ¡No sabéis lo que se hace por allí! Estuve con los dos Francescos y Lorenzo Costa, ellos me ayudaron a renovar lo aprendido con Mantegna y Roberti.
—Hacéis bien, amigo. No veo cómo podré yo ayudar, sabéis que el óleo es nuevo para mí.
—No importa, me ayudaréis con el dorado. Seguidme al obrador. —San Leocadio se puso en pie.
En el obrador a Guerau no le dio tiempo a admirar los trabajos que allí se hacían, ya que el maestro desplegó un papel con el boceto, que él se atrevió a escrutar.
No parecía el mismo san Miguel al que estaba acostumbrado, sino que este, aunque con armadura y lanza pisando al demonio, resaltaba por sus pliegues metálicos y por un fondo de rocas y edificaciones clásicas. Lo innovador era que había incorporado los atributos del gremio al que patrocinaba san Miguel, la espada y la balanza, mezclando la idea religiosa con la práctica que hacía referencia a los plateros, esgrimistas y pulidores. La faz de san Miguel era bella y joven, impasible ante el poder del Mal. El diablo, que yacía a sus pies, era un ser deforme que agonizaba. Eso sí que lo entendió, el Bien siempre ganaba al Mal. Miró a su progenitor a ver si sentía lo mismo que él, esa expresividad de los gestos que al instante hacían que el observador entendiera el mensaje. Pero este no parecía apreciar la belleza de lo que él veía ni la calidad de la técnica. Estaba deseando empezar su aprendizaje con el maestro San Leocadio.
—¿Puedo? —preguntó Guerau al maestro tomando el boceto.
—¿Hay algo que te disguste, muchacho?
—El demonio sería más aterrador si le pusierais unas manos...
—Dibújalas, pero toma otro papel —San Leocadio le acercó uno de los muchos papeles que invadían el taller.
—No creo que debáis prestarle mucha atención, Paulo. Guerau está acostumbrado a hacer lo que quiere, es terco como su madre.
—Y ha sacado esos ojos que tanto os encandilaron. Son de un azul difícil de definir.
—Así creo que mejor —dijo Guerau. Se le ocurrió cambiar el escudo de san Miguel por uno asimétrico. Del diablo, que se encogía bajo la lanza, sacó dos manos de dedos y uñas alargadas que reptaban por el escudo en un último intento de incorporarse.
—Tienes razón, así queda mucho más aterrador —San Leocadio lanzó una risotada—. Josep, tenéis un auténtico pintor, de esos que vengo siguiendo en mi tierra.
—Eso no levantará mi taller.
—¿Sabéis que han matado a Miquel, el hijo de Bertomeu el pintor de cajas, vestido como un ángel vuestro? —se atrevió a decirle Guerau. Pensó que su futuro maestro debería saber que ese niño iba igual que una de sus pinturas.
Su padre le dio un capón por esa intervención tan abrupta. Pero él quería conocer la opinión del pintor de los ángeles que Brahim decía que eran paganos.
—No os enfadéis con el chico, Josep, tiene razón en preguntar. ¿Por qué ignorar algo de lo que todo el mundo habla?
—No es momento, Paulo. Fue mi hijo el que encontró a aquel chico muerto. Asegura que iba igual vestido que un ángel vuestro, ya sabéis de cuáles hablo...
—No soy yo, lo dice Brahim, que conoce muy bien a vuestros ángeles. También dice que es igual que el trompetista, llevaba los mismos ropajes y el pelo, también tenía una trompeta. —Se tapó la boca, lo de la trompeta era un secreto.
Lo de que un niño había aparecido muerto vestido de ángel no era nuevo para Paulo de San Leocadio ni para nadie, pero sí que copiara a los de la seo. Eso solo lo sabía su amigo. Se sintió importante.
—Ese Brahim siempre —se quejó su padre—. Es un huérfano judío que le llena la cabeza de sandeces a mi Guerau.
—No, dejadle hablar. ¿Cómo iba el chico muerto? —preguntó el maestro con curiosidad.
Le relató a Paulo los ropajes de seda, el manto, las fíbulas de oro y los tirabuzones. También añadió lo de los ojos abiertos y la media sonrisa de satisfacción que llevaba dibujada el chico en su cara.
—Me acuerdo muy bien de esos ángeles míos, durante unos años fueron como mis hijos, uno a uno los fui dibujando y coloreando con todo mi cariño. Eso que me describes imita a la perfección al primer ángel trompetista... ¿Dices que tenía una trompeta en su regazo?
—Sí, maestro.
—Esto me compromete todavía más. Esas pinturas me han causado problemas desde su inicio. Antes de saldar cuentas mataron a un muchacho, no como ese que describes, pero llevaba alas. Era un rufián al que acogí en mi taller, siempre andaba por la calle haciendo qué sé yo qué, por eso no se le dio importancia.
—No os preocupéis, Paulo, mi hijo no dirá nada del parecido, más cuando nadie debe enterarse de que estuvo en aquel lugar. Dicen que el vigilante ha salido con que vio a dos judíos junto al cuerpo. Nosotros sabemos que fueron Guerau y Brahim. Esa falsa declaración tendrá al justicia alejado de San Juan, pero con el vigilante de la Devesa nunca se sabe; si le aprietan la lengua...
—No me preocupa que relacionen al muerto con mis ángeles, sino que haya alguien imitándolos. Ya tuve problemas entonces y me costó un pleito con el cabildo para que terminaran de pagar, aunque ahora, después de diez años acabados... —comentó San Leocadio preocupado.
—Como se relacione con vuestro ángel tendréis problemas. Los del gremio tendrán una excusa más para apartaros. Los Osona se relamerán satisfechos. Ya entonces intentaron acusaros de lo de aquel joven.
—Y yo arremetí contra Rodrigo. Creo que estamos en paz. ¡Bah, esos estúpidos...! Pero dejemos esto por un momento, que quiero enseñaros algo que he traído de Ferrara. Aprendí nuevas técnicas que van a enfurecer al maestro Osona y a los Falcó también. Si les molestaba mi naturalismo, esperad que vean esto.
Los tres rieron. Las pinturas nuevas de San Leocadio constituían todo un acontecimiento. Mirando el resto de los trabajos que había por el taller, Guerau no vio nada parecido.
—Maestro, ¿por qué pintáis unas tablas con un estilo flamenco y alabáis el romano?
Su padre le volvió a dar otro capón por su impertinencia, pero eso no lo amedrentó. La cabeza empezaba a dolerle de tanto golpe y, aun así, quería saber más.
—Después de pintar esos ángeles tuve que renunciar al estilo que aprendí en mi país si quería comer. En Valencia nadie quería comprar pinturas como aquellas.
—Si fue un encargo para la seo... —se atrevió a añadir el chico.
—El cabildo se vio obligado por el cardenal Rodrigo de Borja. Ese hombre sabe imponerse. El cardenal es un hombre muy culto. En Roma se rodea de pintores y escultores, y fue él el que nos llamó a Francesco Pagano y a mí para que le siguiéramos hasta Valencia. Dios lo proteja.
—¿No había en la ciudad buenos pintores? —preguntó Guerau.
Paulo de San Leocadio sonrió. Parecía disfrutar con sus preguntas.
—Oh, sí, a las pruebas se presentó el maestro Riquart, aunque fue desestimado; eso creo que le dolió y acabó por marcharse de Valencia. Pocos manejaban como nosotros el buon fresco. Bien lo sabía el cardenal. Tenían que presentar a alguien de esta ciudad a los ensayos, ya que se organizó bastante revuelo con que llegásemos nosotros a quitarles el trabajo. —El maestro dio un trago de vino—. Seis años costó pintar esos doce arcángeles tocando instrumentos musicales, además de los apóstoles entre las ventanas.
—Vosotros dos agitasteis la seo y a todo el gremio de pintores, nos trajisteis aires nuevos que muchos no compartían —dijo el padre de Guerau.
—Josep, creo que vuestro hijo será un buen aprendiz, es curioso y observador. Si me lo dejarais...
—De eso quería hablaros. Sería un honor para mí que Guerau entrara a formar parte de vuestro taller y todas esas cosas nuevas que vos sabéis las pudiera aprender para el futuro de los Castellví. Mi hijo tiene muchas ideas, como vos habéis comprobado, pero necesita de una disciplina como la vuestra, si me lo permitís.
—Guerau es mío, no lo dejaré escapar. Enseguida haremos un contrato.
—Sabéis que no puedo pagar mucho.
—Estaré encantado de tener un aprendiz con esos ojos ávidos de aprender y no un simple artesano más. —San Leocadio se dio cuenta de su indiscreción—. Perdonad, maestro Castellví, no me refería a vos.
—Tenéis razón, la pintura para mí es un oficio y no comparto ese entusiasmo que vos sentís por ella. Todavía me resisto a firmar mis obras.
—Bien entonces. No debéis pagarme nada. Vuestro hijo seguirá volviendo a vuestra casa todos los días y vos le proveeréis de alimentos, así no me deberéis nada.
—Si es así, no pondré ningún reparo. ¿Lo has oído, Guerau?
Notó otro capón, pues al parecer su padre le estaba preguntando algo, pero no había podido evitar alejarse de la conversación, ya que las manos de la Virgen sujetando al Niño le habían hecho perder el decoro: eran las manos mejor hechas que nunca había visto en un cuadro.