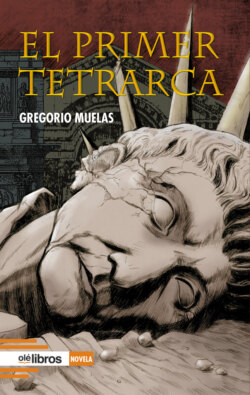Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12
ОглавлениеCuando Guerau ya creía que se los llevarían a una celda de la Inquisición, un hombre levantó la voz sobre los insultos de la muchedumbre, que se hizo a un lado. Una cara redonda y bonachona asomó entre todas y le tendió la mano. Se hizo un vacío entre el hombre y él, cuya madre yacía en el suelo con contracciones.
—¿Qué está pasando aquí? —El hombre, con la dignidad que le proporcionaba la túnica larga y blanca con la capa de los médicos y abogados, miró al dominico grande con aire de superioridad—. ¿No tenéis nada que predicar que pegáis a un niño en plena calle?
—Yo no le he pegado. Solo intentaba esclarecer el asunto —se defendió fray Domingo.
—Es que esa mujer lleva pan judío —intervino una de las crucesignadas.
La gente se hizo a un lado ante la superioridad jerárquica del hombre, que parecía ocupar un alto cargo en la ciudad.
Guerau entendió que ese hombre era bueno, no como el dominico, al que lanzó una mirada de odio. La esposa del hombre se adelantó hasta él y lo tomó de la mano.
—Ese pan no es judío —añadió su salvador. Mientras decía esto hacía señas a sus esclavos para que se llevaran a su madre. El hombre alzó la voz—: Avisad a su familia de que me los llevo a mi casa. ¡Dejad paso a mis criados!
Respiró aliviado cuando vio como dos esclavos musulmanes, tan grandes como el Mulo, levantaban el cuerpo de su madre con delicadeza y lo sacaban del gentío. Sin darse cuenta, mientras estaba pendiente de ella, sintió un abrazo protector. Era la esposa del hombre bueno, que lo había tomado por los hombros para alejarlo antes de que la chusma reaccionara. La mujer olía muy bien y le pasaba la mano por la cabeza. No podía hablar, tanteó un par de veces dar las gracias a esa buena familia, pero no le salía la voz. Se dejó llevar por la obesa mujer, adormecido por los afeites que rezumaba su escote y las acolchadas telas que lucía. Su madre no vestía así, apenas tenía una capa corta para abrigarse, un par de sayas oscuras y una falda que ahora estaba cubierta de sangre. Se sorprendió a sí mismo preocupándose por la falda, la única que tenía la mujer, cuando podía ser que muriera.
—No te inquietes, mi esposo es médico y curará a tu madre, ya verás.
La dama lo llevaba como si se tratara de un niño pequeño. Sus doce años famélicos lo hacían parecer más niño de lo que era. Esa vez le gustó que lo tomaran por menor. Se tranquilizó y estiró sus brazos en dirección a su madre, como intentando apresarla con ellos, pero ella no lo veía, sus ojos estaban cerrados y su piel se tornaba lívida por la sangre que perdía.
En cuanto llegaron a la calle del Árbol, donde esa familia tenía una gran casa, se vieron rodeados de esclavos y criados. Se llevaron el cuerpo tras una puerta en la planta baja. Mientras, la esposa del hombre bueno intentaba retenerlo en otra estancia. Pero no quiso alejarse de su madre, tenía que estar ahí, así que irrumpió en la habitación donde se desangraba.
La tumbaron en una gran cama cubierta por sábanas de lino blancas, que pronto se tornaron rojas. A sus pies, Guerau seguía todo el proceso. No quiso separarse ni un momento de su lado, pues sangraba y el hombre, que por lo visto era un gran doctor, no podía cortar la hemorragia, así que se dedicó a sacar a la criatura prematura, que venía de nalgas. Se fijó en el color rojo que cubría las sábanas, rojo sobre blanco, bermellón que avanzaba como un ser monstruoso con decenas de brazos que se estiraban, devorando el blanco que representaba la pureza y la sabiduría. La señora y dos criadas traían paños para recoger la sangre y limpiar a la parturienta, así el doctor tenía despejada la visión de las nalgas del bebé, el que iba a ser su hermano. Cuando el bebé salió a la luz no se oyeron gritos ni llantos. La señora se llevó al bebé a limpiarlo y él la siguió con la mirada.
Se acercó tímidamente a su madre. El doctor cejó en su intento de contener la hemorragia y se retiró.
—Te dejo solo para que te despidas de ella —le dijo el médico.
La mujer que le dio la vida permanecía con los ojos abiertos, como el niño ángel. Tal vez era una condición de los inocentes morir con la vista hacia el cielo donde iban a subir. Le cerró los ojos, pero antes vio los suyos reflejados en ellos. Por mucho que intentara mirar dentro, era un muro de contención que le devolvía su mirada inútil y lacrimógena. Azul, ese era el color del paraíso, de los campos celestiales donde ahora correría la mujer ajena a su soledad, ajena al cerrojo con el que le ofrecía su mirada estática y estéril. Pasó un dedo por el contorno de su frente, nariz y boca, como en un intento por dibujar en su memoria la faz de su querida madre. Sus facciones eran suaves, delicadas, nada sobraba ni destacaba, e hizo lo mismo con las suyas descubriendo un similar recorrido.
«Te guardaré en mi rostro, así nunca podré olvidarte». De esa forma se despidió de ella, sin una oración que la acompañara ni una súplica al dios que la había abandonado.
—Ven, ángel mío, tu madre estará bien, no temas —le llamó la señora de la casa—. ¿Has rezado por su alma?
—El cielo de los frailes no debe de ser bueno si ellos mandan allí —contestó él.
—No digas eso, los frailes son hombres santos que penan por los pecados de todos nosotros en la tierra. Quizá se dejaron llevar por la gente sin prestar atención a la verdad.
La señora del doctor era bondadosa y paciente, y él se sintió seguro contándole sus inquietudes. Se dejó arrastrar por esa mujer.
—Han dejado morir a madre, Dios no es bueno.
El doctor hizo su entrada en la cocina. Aún llevaba las manos manchadas de sangre y se dirigió a un balde con agua para lavarlas. Sintió que se diluía algo vivo en ese cubo, que todo lo que había sido una persona se convertía en agua sucia.
—Muchacho, no debes decir esas cosas —le reprendió la señora.
—Es verdad, no quiero ser cristiano.
—El bebé tampoco vivirá, es muy pequeño aún. Tu madre no estaba fuerte para hacerlo grande. —El doctor pasó la mano por el pelo liso de Guerau—. Lo siento, muchacho, pero las decisiones de nuestro Señor a veces son difíciles de entender.
—¡Pobre criatura! —suspiró la señora—. Nunca se sabe cómo va a salir un parto. Yo tengo cinco hijos —empezó a contar para distraerlo—, cuatro chicas y un chico, Francesc, y lo echo de menos. Es médico también y vive con su esposa lejos de mi lado. Así que no te preocupes, pequeño, aún me queda amor para otro. —Miró a su marido—. Lluís, ¿por qué no lleváis al chico a vuestra biblioteca? Así se distraerá con todos esos volúmenes que nadie más que vos apreciáis.
—Yo no sé leer —reconoció Guerau.
—Oh, eso es imperdonable, podrías encontrar en los libros utilidades que ni sabes. Mi esposo te enseñará. Desde que dejó la cátedra de examinador de médicos y la de maestro en la Escuela de Cirugía está más que ocioso.
—Pero, mujer, es aún muy pequeño.
—Tengo doce años y he entrado de aprendiz con el maestro Paulo de San Leocadio —explicó Guerau con orgullo.
—Vaya, eso sí que es interesante. Tu maestro irrumpió en Valencia hace años y le ha ido muy bien. Entonces necesitas saber leer. Le harías un bien al obrador de San Leocadio. No sé si sabes que en los libros hay muchas miniaturas magníficas que te servirán como pintor. Por cierto, mi nombre es Lluís Alcayís y esta mujer tan guapa es mi esposa, Elionor Esparza.
—Yo soy Guerau, hijo de Josep Castellví y de Tina... —Se le atragantó la saliva al nombrar a su madre y darse cuenta de que ya no estaba.
—No podemos permitir que te derrumbes. Lluís, llevad a este hombrecito a la biblioteca antes de que pierda el sentido.
Le empezó a picar la curiosidad. Había oído hablar a su padre del trabajo de los iluminadores, de esos dibujos sin parangón que ahora se difundían con la imprenta como modelos a seguir para cualquier pintor que se preciara.
Una criada anunció a la familia Castellví y Guerau recordó lo que lo había llevado a esa casa. Sin esperar la entrada de su hermana corrió a su encuentro para abrazarse a ella. Apreció que su padre trastabillaba por la gran estancia, relajado en su abandono, y él se sintió perdido. «¡Pobre Isabel, ahora es ella la mujer de la casa y con madre se han ido muchos de sus sueños!», pensó Guerau. Él lo sabía, ya que no hacía ni una hora estuvieron conversando sobre el futuro de Isabel, de buscarle un marido. Iba a ser fuerte por ella: crecería y le buscaría un buen esposo.
Se dio de bruces con la mirada huidiza de su padre, que se dejaba guiar por doña Elionor. Él siguió al doctor a la biblioteca, desde donde oyó a su familia en el piso de abajo llorar y rezar por el alma de su madre, esos rezos que él no había sabido ofrecer.