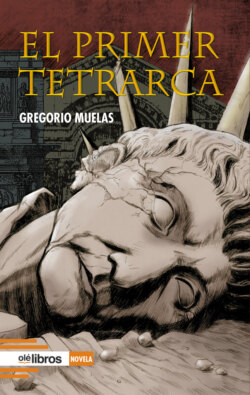Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеEntraron en la plaza de los Cajeros. Guerau no pudo evitar un suspiro de alivio al llegar al entorno familiar. Estaba en su plaza, en la cual se agrupaban los fabricantes de cajas, cofres y baúles, donde confluían otras muchas calles que llevaban al mercado y se recogían los pintores decoradores y los figurativos también. Se sintió a salvo al ver los talleres abiertos mostrando su mercancía. Las mujeres se llamaban unas a otras desde las puertas de sus casas, los hombres reunidos en la calle hablando de trabajo, los niños correteando y las muchachas cosiendo o charlando con las sillas en el exterior para mirar quién pasaba y comentar las novedades. Era su parroquia, su vida. En cambio, su amigo no parecía contaminarse de esa alegría, lo miraba todo con desprecio. Brahim era fuerte porque venía de un barrio peligroso. Su lugar había sido atacado tantas veces que ahora ni existía. Se compadeció de él, pues había perdido todo esto mucho antes de nacer, eso que él sentía en ese momento y le hinchaba de seguridad.
Brahim le dio un codazo y le señaló un corro de mujeres consolando a una que lloraba.
—¿Qué estará pasando? —preguntó Guerau.
—Deben de haberse enterado de lo del niño muerto.
—Ese es Bertomeu, el padre de Miquel —le explicó señalando a los hombres—: Y aquella que llora es Francisca. ¿Ves cómo el niño era Miquel y no un ángel?
—¡No entiendes nada! Ya sé que no era un ángel.
No le dio tiempo a preguntar qué era lo que no entendía, pues habían llegado a la puerta de su casa, que mantenía las puertas del taller abiertas a la calle para que se vieran las pocas tablas que se vendían sin encargo y para que la luz no faltara a la hora de trabajar.
Se sintió a salvo en su hogar. Aunque no se trataba de una casa grande, contaba con un obrador amplio donde pasaban la mayor parte del día los dos aprendices y el único oficial. También el taller hacía las veces de tienda. Cuando alguien quería un cuadro de los expuestos, podía entrar en el taller y comprarlo. Si le gustaba el estilo del artista, pasaba al interior y se detallaban las condiciones del encargo. Muchas veces el comprador escribía en el contrato hasta los colores que quería en su tabla, las dimensiones y los detalles que contendría. Eso era lo que le resultaba más difícil de aceptar. Cuando Guerau dibujaba algo lo hacía sin disponer, su mano así lo quería. Al taller de su padre no entraban muchos clientes y, si lo hacían, no era por el reclamo de sus pinturas expuestas, sino por sus precios bajos. No le extrañaba, pues las pinturas de su padre no destacaban. Un día estuvo en el obrador de los Falcó y aquello era otra cosa, nada que ver con lo que se hacía en el de los Castellví.
Dentro del taller estaba Pedrito de Daroca ayudando al oficial con los últimos retoques en una tabla de la Virgen con el Niño. A Pedrito no le tenía mucha simpatía, pero sí al otro aprendiz, Andreu, que ahora andaba limpiando pinceles y atesoraba en los diversos cuencos los minerales que se esparcían tras su molienda. El oficial, al que llamaban el Mulo por su fuerza y corpulencia, se concentraba en el manto azul de la Virgen. Se había preguntado más de una vez cómo el Mulo podía tener esa precisión en los trazos, cuando su mano derecha parecía más un artilugio de labranza que una prolongación del pincel.
Guerau iba a subir directo a su habitación a esconder la trompeta cuando Pedrito de Daroca le cerró el paso y la señaló.
—¿Qué es eso? ¿Sabe el maestro que lo tienes?
No contestó, sino que apartó a Pedrito de un manotazo. Brahim lo ignoró y se quedó un momento echando un vistazo a los cuadros del obrador. Pedrito lo asaltó.
—¿De dónde habéis sacado esa trompeta? —volvió a preguntar. Su amigo levantó los hombros sin darle importancia. Pedrito pareció querer más—: ¿Qué lleváis en ese saco?
El Mulo dio una patada en el suelo para llamar la atención de Pedrito, que dejó estar a Brahim para centrarse en su trabajo. Entonces Guerau aprovechó para subir y dejar la trompeta debajo de su colchón.
Se dio prisa en bajar, antes de que Pedrito insultara a su amigo, aunque este no parecía asustarse porque se había quedado allí haciendo estúpidas preguntas sobre lo que todo el mundo sabía.
—¿Quién es esa? —preguntaba Brahim señalando una de las pinturas expuestas al exterior cuando él volvió.
—Ah, esa es santa Catalina —le contestó Andreu.
—¿Y cómo lo sabes si todas parecen iguales?
—No eres tan listo —respondió Guerau aprovechando el momento para sentirse superior en algo—. Santa Catalina de Siena lleva un corazón con una cruz y una corona de espinas. Y aquel que va vestido de peregrino es san Roque.
—Está repetido —contestó Brahim.
—Claro, padre pinta un modelo y luego hace muchas réplicas para vender.
El pequeño Andreu dejó de recoger pigmentos de la mesa y se unió a la conversación, no sin antes girar la cabeza para ver cuánto de concentrado se hallaba el Mulo.
—Las que más se venden son las de santa Catalina y las de la Virgen con el Niño. —Andreu se rascó la cabeza mirando con curiosidad el saco que Brahim sostenía y añadió—: Está manchado de sangre.
—Es un pato —le susurró Guerau al oído—. Nos lo comeremos hoy.
El Mulo se dio la vuelta y gruñó a Andreu. Guerau aprovechó para tirar de su amigo y pasar a la siguiente estancia, que era la cocina. Una tela gris la separaba del taller. En la cocina estaba su hermana Isabel. Brahim se acercó a ella sin hacer ruido y dejó el pato encima de la mesa.
—¿Qué es esto? —chilló Isabel.
—Un pato —contestó levantando los hombros.
Tina, la madre de Guerau, apareció entonando una canción alegre. A pesar de que el hijo que llevaba en el vientre debía pesar como un saco de piedras, se permitió unos pasos de baile.
—Gracias, pequeño, nos vendrá muy bien la carne —le agradeció olisqueando el pato.
—Pero, madre, ese pato seguro que viene de la Albufera. Algún día darán caza a estos dos y no podremos pagar la multa —se quejó su hermana.
—Pon otro plato para Brahim, por él hoy tenemos carne. Y tú no te quejes tanto y da gracias a Dios por tener hoy algo más que comer —la reprendió Tina.
—Pues pélalo tú —Isabel le alargó el pato a su amigo—. Si no lo escaldas antes, estaremos esperando todo el día.
Brahim cogió el pato y salió con él a la puerta con una banqueta para quitarle las plumas. Isabel se sonrió. Guerau sabía que a su hermana le gustaba. Notaba esos cambios en el brillo de sus ojos. Sería muy fácil pintarla, se sabía de memoria todas sus expresiones, incluso esas arruguitas en las comisuras de los ojos cuando los entornaba.
Andreu entró en la cocina y se puso al lado de Guerau. Los dos rieron a espaldas de Isabel imitando su voz. Cuando entró Brahim triunfal con el pato ya limpio, tras él apareció el padre de familia con cara de preocupación. Tina, su madre, fue hacia su esposo para quitarle el manto oscuro que llevaba suelto sobre los brazos.
—Ha aparecido un niño muerto. Lo han traído desde Ruzafa —informó su padre.
—Algo habíamos oído cuando la gente ha empezado a correr calle abajo. ¿Quién es, padre? —preguntó Isabel.
—Es el hijo de Bertomeu. El niño aún no había cumplido los cinco años. Cuando oí la noticia temí por Guerau y por eso me he venido antes de comprar condimentos —se dirigió a Brahim—. Tú no te muevas hoy de casa, que hay alboroto en la ciudad.
—¿Por qué? ¿Qué pasa, Josep?
—Se escuchan voces contra los judíos. Al niño lo mataron en la Devesa; el malnacido del vigilante dice que vio a dos hombres junto al niño y que llevaban el parche rojo y amarillo en el pecho. Yo no me lo creo. Los judíos hace tiempo que no se ponen el parche cuando salen y menos si van a matar a alguien.
Guerau carraspeó y Brahim le dio una patada para que no se delatara. Se mordió el labio para no tener que contar nada de lo que vieron; sin embargo, estaba tan asustado que necesitaba el consuelo de su madre. Pedrito de Daroca se percató del movimiento y frunció el ceño. Siempre estaba escudriñando todo lo que él hacía.
—Los judíos matan niños, por eso lo dirán —añadió Pedrito con convicción.
—No quiero peleas en mi casa y menos palabras contra los judíos. Yo misma provengo de ellos —respondió la madre de Guerau.
—Vos sois cristiana, pero ese no quiere que lo bauticen —afirmó Pedrito señalando a Brahim—. Si hasta le están saliendo cuernos como al diablo.
Pedrito se refería al pelo de su amigo, que se levantaba a los dos lados de la frente. Lucía una cabellera rizada y le crecía hacia arriba. Le gustaba su aspereza, tanto como el esparto que se usaba para pulir. Se imaginó con esa melena entre las manos lijando una tabla o a su hermana limando las salpicaduras de la mesa. No escuchó cómo la conversación derivaba a la obsesión de los frailes por acusar a los conversos de su falta de fe, aunque sí vio a su madre aplastarle con cariño los cuernos a Brahim.
—Hablar de ese tema no nos lleva a ningún sitio —añadió el padre. Se dio cuenta de que el chico judío llevaba algo entre las manos—. ¿Y ese pato? No lo habréis cazado en la Albufera...
—¡Claro que sí! ¿De dónde si no iban estos dos a conseguirlo? —exclamó Isabel—. Padre, debéis ser más exigente con Guerau, algún día nos traerá la desgracia a casa.
—Dejadlos, Josep. Son niños y fue con buena intención. Ahora tenemos comida para todos.
—No lo entendéis, allí estaba el chico muerto.
Guerau agachó la cabeza. El recuerdo del niño ángel lo hizo sentirse culpable y no pudo guardarse el secreto, pues Dios lo sabía y necesitaba el perdón de alguien.
—Lo vimos, iba vestido de ángel, era el hijo del pintor Bertomeu..., pero Brahim dijo que era el ángel trompetista de la seo.
—¡Calla! —le gritó su amigo.
—¡Los dos judíos que vio el vigilante erais vosotros!
—No nos vio la cara y dijo que eran hombres, no debéis preocuparos, señor Josep —intentó arreglar su amigo.
Pedrito le hizo una seña a Brahim como si pasara un cuchillo por su cuello, aunque no dijo nada de la trompeta.
—¡El vigilante miente para que no lo culpen a él! Se ha inventado lo de los dos judíos para señalar a alguien. Él sabe quiénes erais y como le aprieten lo contará todo. Sabe muy bien que tú eres judío —explicó Josep Castellví.
—Me voy, Guerau, no quiero molestar más —dijo Brahim.
Ante su asombro, su padre asintió.
—Pero... —Guerau miró a su madre para que dijera algo.
—No os podéis ir, joven cazador de patos —afirmó la mujer poniéndose delante de la escalera con su mejor sonrisa—: Esta comida está dedicada a ti.
—¿A mí?
—Pues claro, no podemos dejar que el acompañante de Isabel a las fiestas se vaya sin comer. Se está preparando una buena. Dicen que el infante don Juan vendrá pronto a Valencia.
Su padre gruñó mirando a su esposa. Guerau no sabía cómo quería tanto a este, ella que siempre estaba cantando.
Isabel se dio la vuelta airada, aunque no se atrevió a decir nada cuando vio la cara de asombro de Brahim.
—No creo que el judío sea una buena compañía. Como os vean con él os pueden detener —intervino Pedrito de Daroca.
Su padre asintió.
—Tiene razón Pedrito. No es una buena idea que una cristiana casadera ande con un judío, podría haber habladurías.
—Vamos, Josep, bebed un poco de vino y alegrad esa cara —le animó su madre.
—Cierto es, mujer —respondió este—. Traed una jarra de vino, que hay que celebrar que tenemos un encargo.
Al momento se había olvidado el asunto del muerto. Un encargo era motivo de alegría en la casa del pintor Josep Castellví. No solían tener muchos y los que le hacían eran tablas simples para el salón de algún comerciante en alza, que le reportaba un dinero que se iba en unos días.
Isabel, que había tirado el pato troceado en la olla donde se cocían toda clase de restos de vegetales, se sentó con ellos a escuchar las buenas nuevas.
—Anda, Guerau, llama al Mulo; esto lo tiene que oír —le mandó su padre.
El oficial apareció inundando la estancia con su corpachón. Sin decir ni una sola palabra, se hizo un sitio en la mesa. No es que el oficial fuera gordo, sino que era muy alto y de complexión ancha y musculosa. Le apodaban el Mulo por su fuerza, ya que era capaz de acarrear tanto peso como cualquier mula. Cuando todos se hubieron sentado, Josep contó lo del encargo.
—Mi amigo Paulo ha vuelto a Valencia y me ha mandado recado para que vaya a verle. Creo que quiere comentarme un encargo. Es un trabajo complicado que nos llevará meses, así que cobraremos buenos dineros.
—Mi querido Josep —interrumpió Tina abalanzándose sobre su marido para darle un sonoro beso en la calva—. Sois el hombre más listo de la ciudad.
—Maestro, el estilo de Paulo de San Leocadio nada tiene que ver con el nuestro, es a la romana... —intervino el oficial.
—Lo sé, Mulo, lo sé. Nos limitaremos a dorar, que en eso somos unos expertos. Además, tengo otra noticia que tiene que ver con Guerau.
Este dibujaba en el aire el abultado vientre de su madre, buscaba un movimiento o alguna pista de que allí dentro hubiera un niño. Con el dedo trazaba el contorno del perfil del que sería su hermano. Al oírse mencionado se asustó de nuevo.
—Voy a proponerle a Paulo que se haga cargo de tu aprendizaje. En este taller necesitamos a alguien que se forme en lo que carecemos, y el estilo a la romana está siendo muy demandado ahora.
—Paulo, ¿el extranjero? ¿No es ese el que pintó los ángeles de la seo? —preguntó Pedrito de Daroca—. ¿Cómo va Guerau a estudiar con él? ¡Señalarán a este taller!
La idea de trabajar con el italiano fue creciendo en su cabeza en forma de cielos estrellados o nubes redondas. Aprendería a pintar los músculos de los cuerpos en movimiento y podría hacer con ellos lo que quisiera, ponerlos a bailar o simplemente dejarlos tumbados al sol. Eso era lo que se hacía entonces en otros lugares y no los santos estáticos de su padre.