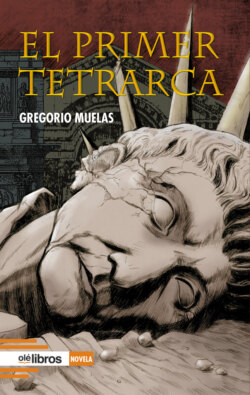Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13
ОглавлениеApesar de que el párroco de San Juan del Mercado había .dicho en la misa del domingo que no quería llantos ni lamentaciones que perturbaran la lectura del oficio de los muertos, la casa se llenó de mujeres que entraron con enérgicos gimoteos. Guerau las miraba horrorizado, pues era la primera vez que en su casa se moría alguien. El aspecto de su hermana era atroz, con el pelo dejado caer sin asear, vestida de blanco con la camisa más nueva de su ajuar y agarrada al cuerpo inerte como si lo quisiese despertar con sus lamentos. Las vecinas la apartaron para lavar el cadáver y envolverlo en un sudario de tela blanca, y así poder velarla hasta el entierro. Cuando terminaron con su madre pasaron al bebé, que como había muerto sin bautizar era impuro. Para que no regresara de entre los muertos le pusieron un sinfín de objetos. Isabel se desprendió de la cruz de su pecho y la dejó en el ataúd, ya que, al morir de parto de un niño sin bautizar, la madre también estaba contaminada. Alguien tiró cenizas del hogar por encima. Fue todo tan rápido, como una obra de teatro en la que cada cual sabía su papel.
Guerau se quedó arrinconado en el suelo mientras en la mesa de la cocina manipulaban el cuerpo querido. A su padre hacía horas que no lo veía, salió a primera hora seguido por el Mulo. Andreu, el pequeño aprendiz, se le acercó sigiloso y se acomodó sobre el suelo de paja junto a él. Le daba pena ese niño, que su madre había acogido como un hijo más. Parecía perdido. Guerau le agarró la mano como haría con un hermano menor, como hacía con él Isabel.
—¿No volverá Tina? —preguntó el pequeño Andreu.
—No, está en el cielo.
—¿Cuando nos muramos la volveremos a ver?
—Claro, Andreu. Cuando estemos muertos nos recibirá san Pedro y, si hemos sido buenos, nos dejará pasar y allí estará mi madre. —Le cayó una lágrima en su esfuerzo por creer—. Y nos enseñará lo bonito que es todo aquello. Seremos felices porque todo el mundo en el cielo es bueno.
—¿Y el bebé? —preguntó Andreu.
—El bebé está en el limbo, por eso tenemos que rezar mucho por él y por madre, para que suban los dos y Dios sepa que aquí eran queridos y buena gente.
—Si Dios no sabe eso es que no es tan Dios —añadió Andreu.
—¡Qué dices! Tú reza por ellos dos.
Andreu se puso a rezar en silencio, lo notó en sus labios que se movían recitando. Él se incorporó, fue hasta el cuerpo amortajado y le levantó uno de los párpados para volver a ver el color de sus ojos. Pero no lo encontró, se había apagado el brillo que las lámparas de aceite y las velas avivaban. Tomó conciencia de que su madre no volvería cuando se percató de que nadie estaba tras él en ese momento dándole ánimos y que ya nunca la oiría cantar esas tontas canciones que le hacían reír cuando estaba triste o cuando le obligaba a comer cuando no tenía hambre. Le dio un beso en la nariz y se quedó pegado a ella, atado con un nudo imaginario del que no podía deshacerse. No duró mucho tiempo, entraron los hombres comandados por el párroco, que hizo callar a las mujeres, ya que ahora el cadáver era de la Iglesia. Pensó en las palabras de Andreu, de que quizá su dios no era tan dios, que había otro por encima de él cegado por el falso, un dios bueno de verdad que nunca permitiría el Mal, al que no llegaban sus oraciones.
Levantaron el ataúd de pino y con él se llevaron a la persona que más lo quería para enterrarla y alejar del barrio al fantasma de la muerte.
Su padre lo hizo ponerse en pie junto a Isabel, que le apretaba el brazo hasta dolerle. Avanzaron seguidos por los del gremio, mujeres que se lamentaban y todo aquel que se quisiera sumar a su paso hasta el cementerio de San Juan del Hospital, vecino a lo que fue la judería, donde estaban enterrados sus abuelos maternos. Las campanas de las iglesias cercanas tocaban para ahuyentar a los demonios, al igual que los cantos y plegarias se sumaban con su retahíla a los sonidos de algunas bocinas. El trayecto no era largo, aunque se le hizo interminable con ese paso lentísimo y todos los sonidos de fondo, que ahuyentarían hasta al espíritu más intrépido. Ya en el cementerio se abrió el ataúd de sus abuelos, se sacaron los huesos para depositarlos en el osario e introdujeron los dos cuerpos dentro.
Aquel no era un cementerio parroquial, por lo que muchos conversos se hacían enterrar en él. Su madre era una conversa de verdad, aunque sus abuelos no lo fueron y por eso estaban ahí. Fue la sanadora Tecla la que, antes de cerrar el ataúd y a una seña de Isabel, le sujetó a la muerta en la muñeca un hilo y lo pasó por un agujero de la caja, quedando una campanilla en contacto con la tierra. Así, si despertaba, sonaría la campanilla y la podrían desenterrar. Andreu se había ofrecido a quedarse junto a la tumba durante tres días por si esto ocurría, aunque el pobre infeliz estaba aterrado. Guerau creía que había sido su padre el que se lo había mandado, puesto que su trabajo en el taller era el menos necesario. Buscó al chico con la mirada para tranquilizarlo. Andreu miraba la tierra donde su madre se disolvería ahora y él buscó en el aire su alma, intentando descubrirla en algún olor pasajero.
Pasaron uno a uno a dar el pésame a su padre y a él también le decían palabras de ánimo. No sabía cómo, pero, a pesar del momento, nunca olvidaría quién estuvo y quién no, y Brahim era uno de los que no. Ahora entendía por qué no faltaba casi nadie a los entierros de un cofrade o vecino: porque se quedaba en la memoria de los familiares.
Volvieron a casa, él quería estar junto a Isabel y sentir su abrazo, aunque no fue posible puesto que debían ofrecer una comida a los acompañantes y ella andaba muy ocupada agasajando a la gente. Así que entró en el taller, tomó un trozo de carboncillo y un retal de una tabla y se escondió en su cuarto donde pintó la cara de la muerte. La vistió de dominico con el hábito blanco y la cabeza cubierta con la capucha. Los huesos de la cara estaban muy salidos, con pómulos pronunciados y las cuencas de los ojos hundidas, como una calavera a la que aún quedaba carne que engañase al ojo humano. Le puso una sonrisa para que se viera su boca desdentada. Los ojos se los dejó sin pupilas, porque la muerte era ciega y no le importaba a quién se llevaba. Cuando lo tuvo terminado lo observó directamente y se asustó, había creado una idea horrible. Si así era la muerte, su pobre madre estaría aterrorizada. Rezó por ella como aún no lo había hecho, delante de su dibujo, y depositó este en el baúl donde se guardaban las sábanas y su ropa. Lo dejó bocarriba, encima de todo para que no se emborronase.