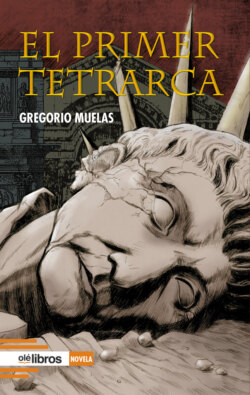Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14
ОглавлениеSu compañero platicaba y platicaba mientras a él el sol primaveral le trituraba la cabeza abstrayéndole de lo que este decía. Tal era la mala cara que debía mostrar, que el hermano Domingo paró su discurso.
—¡Estás más blanco que mi hábito!
—Esa no es buena comparación —replicó él señalado las múltiples manchas y el color grisáceo de la túnica del fraile.
—Ve a la sombra, pues con ese rostro pestilente me es difícil predicar a las buenas gentes.
—Si me lo permites, iré a descansar al cobijo de Santa María, quizá la Virgen me saque los colores.
—Ve, fray Alonso, pide por mi alma también.
Se alegró de desatenderse de las prédicas. Solo se encontraba un poco debilitado, algo usual debido a su exigua alimentación. La idea de sentarse en un banco del presbiterio de la seo lo reconfortaba.
Anduvo más recompuesto hasta la catedral y se adentró en ella como el que se introduce en un santuario por descubrir. Sus pasos lo llevaron de forma mecánica hasta la capilla mayor, donde sus ángeles seguían con sus instrumentos esperando para tocar. Cada vez que los miraba eran diferentes, como si se movieran por la cúpula intercambiando miradas o, mejor aún, notas musicales con significados que solo ellos entendían. El simbolismo de esa música debía ser excelso, al abrigo de cualquier mortal. Esta vez no se sentó, sino que, tras santiguarse ante el altar, fue a buscar al padre Abelardo Despuig, que tanto le reconfortaba con sus palabras. Quería saber más sobre la historia que le contó sobre la llegada del cardenal a Valencia con los dos pintores.
—Padre, me anima mucho veros. Me encontraba mal y he pensado recuperarme aquí dentro.
—Sois bien recibido, hermano Alonso, aunque habéis venido en un mal momento —contestó el canónigo.
—Si estáis ocupado, os dejaré estar con...
—No se trata de mis quehaceres, es por lo que me inquieta, más ahora que el inquisidor general anda por el Reino de Valencia... —Hizo una pausa—. No quisiera molestaros con mis devaneos seniles, pero...
—Para vos siempre tengo tiempo. Además, a mí también me preocupa el viaje del reverendísimo padre Tomás de Torquemada. Vayamos a otro sitio más tranquilo y me contáis.
Tomó del brazo al anciano en dirección a la puerta. Sintió bajo la tela que, a pesar de su edad, el hombre mantenía una complexión fibrosa.
—No, esperad, es mejor que vayamos por aquí y os lo enseñaré. —El canónigo cambió de rumbo—: Así podréis valorar si es mi imaginación o motivo de preocupación.
—¡Me alarmáis!
El padre Abelardo lo condujo hasta el interior de la sacristía y le enseñó unas raspes sobre el mármol. Alguien había estropeado la piedra recién puesta. Fray Alonso pasó la mano por las incisiones. Notó que también habían grabado en el lateral, oculta a primera vista, una cruz de David. Pidió una vela y se mantuvo unos segundos observando las marcas mientras el anciano aguantaba la luz.
—Esto sí que es grave. ¡En la casa de Dios! ¡Espero que no hayan subido al reconditorio! —exclamó el canónigo.
—¿Judíos? —preguntó él extrañado.
Quedaban pocos judíos en la ciudad y los conversos que no seguían las leyes cristianas intentaban pasar desapercibidos, así que lo dijo sin mucha credulidad.
—No lo sé, eso es cosa vuestra, fray Alonso. Debo subir allí, estoy preocupado por las reliquias. —Señaló una pequeña puerta en lo alto, a mitad del muro, desde donde caía una escala. Ante su desconcierto, el hombre se explicó—: Allí dentro está el reconditorio, se guardan las reliquias y el Santo Cáliz. Nunca me perdonaría que alguien se llevase la sagrada copa bajo mi vigilancia.
Lo que el padre Abelardo llamaba reconditorio era una pequeña sala sobre la parte superior de la puerta de la sacristía, construida para esconder las reliquias en tiempos de guerra. Allí se guardaba el Santo Cáliz de la Cena, que el rey Alfonso V el Magnánimo donó a la catedral, y una de las espinas de la corona de Jesús, regalo del rey Luis de Francia al monarca aragonés.
—¿Cómo vais a subir? No lo permitiré.
—Hijo mío, entre mis cometidos está subir todas las semanas allí y ver que todo sigue igual en la cámara. Nadie mejor que yo se desenvuelve con esa escala.
—¡Dios os oiga, padre! —Se santiguó y se apartó para dejar pasar al anciano—. Vos delante, aunque me atrevería a decir que ha sido una simple fechoría sin transcendencia.
Tenía razón el canónigo, subía la escala con más lozanía que un joven, a él mismo le costaba seguirlo. Fray Alonso llegó arriba6 y allí el anciano estaba esperándolo a la entrada. Este se santiguaba y rezaba en voz baja como si hubiese visto al diablo. Ante la parálisis del hombre, el dominico se internó en la cámara oscura. Tanteó una pared hasta que encontró una tea y la encendió con la yesca que había allí mismo. Su mirada se dirigió al muro decorado con pinturas murales. Se detuvo unos instantes en las escenas de la Pasión de Cristo tratadas con un estilo del siglo anterior. Se deleitó con las pinturas y con el nicho excavado de la pared, sobre el que dos ángeles pintados portaban la corona de espinas. Por encima de sus cabezas había unas nubes de las que salía la mano de Dios. El nicho se cerraba con una pequeña puerta, que guardaba la espina que llevó Jesús en su cabeza, una de tantas. Lo más importante de lo guardado en esa cueva, provisionalmente hasta que se terminasen las obras, era el Santo Cáliz. Salivó, tanto que su muestra de entusiasmo le pareció reprobable. Tenía delante lo que los cuentos desde Chretien de Troyes llamaban Grial, la copa en la que, según la leyenda, Jesús bebió en la Última Cena con sus discípulos y en la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo cuando este fue crucificado. El fraile se santiguó ante el cuenco original de ónice.
Recordó que el padre seguía allí y ahora le señalaba un bulto que había en el suelo, en la otra esquina a su espalda, donde la luz de la tea no llegaba. Allí tirado se hallaba un niño vestido con una túnica anaranjada. Se giró hacia el canónigo alarmado y no recibió más que una mirada que no supo determinar si de temor o de curiosidad. La sala se hizo más pequeña de lo que era. La bóveda, que a pesar de su escasa altura les permitía permanecer erguidos, se le caía encima. Tuvo que asomarse al exterior y, agarrado a la escala, inspiró. No se asustaba de ver muertos, estaba acostumbrado, aunque no era de su agrado estar presente en la agonía. Esa criatura era igual que uno de los ángeles que había estado admirando unos momentos antes, con sus largos y rubios tirabuzones y la túnica blanca anudada a la cintura con un cinturón de tela dorado, como doradas eran las mangas superpuestas.
—¿Lo habéis visto? ¡Es un niño! —exclamó el dominico. Necesitó el asentimiento del canónigo para verificar que no era una ilusión, que su cabeza no se había trastornado.
Fray Alonso volvió sobre sus pasos y lo observó con más detenimiento. Las mismas mangas doradas con las aberturas a la moda que llevaba uno de los ángeles músicos, donde se insinuaba la camisa blanca que vestía en el interior. Incluso junto al niño descansaba una trompeta retorcida, engalanada de cintas doradas. No cabía duda de que habían querido imitar a uno de los dos ángeles trompetistas de la cúpula. La cara de la criatura transmitía placidez, como un ángel en la gloria. Tomó la tea que colgaba de la pared y la acercó más. No parecía que hubiera tenido una muerte violenta, ninguna marca visible que delatara un asesinato salvo una pequeña mancha blanca en la comisura de la boca. Esa puesta en escena tan cuidada, esa media sonrisa con los ojos abiertos, no eran naturales. Tampoco lo era el sonrojado de sus mejillas, sino que grotescamente resaltaba sobre la palidez del muerto. Le retiró el pelo de los hombros para mirar el cuello. Acercó la nariz a la boca del niño, olía extraño. Debía de haber sido envenenado, no encontraba otra explicación a la escena. El asesino había sido rápido para conservar la despreocupación de su presa, aunque no pudo evitar que en el último momento el pequeño se diera cuenta de que iba a morir. Tuvo que ser un segundo antes del desenlace, justo para que pudiera elevar las cejas con asombro en busca de una comprensión. Los ojos abiertos del pequeño miraban al techo, secos de vida. Los cerró. Inspeccionó sus ropajes lujosos, sus alas confeccionadas con lana clara cardada y sin hilar. Los pies descalzos, las manos pálidas y agrietadas por el trabajo manual, con tinta coloreando sus uñas. Pensó que podría ser un aprendiz de tintorero o pintor.
Pronunció una corta oración para que su joven alma fuera recibida en los cielos. Esa pobre vida había sido arrebatada a temprana edad y lo peor era que lo habían hecho en suelo sagrado, ante una de las espinas que coronaron la cabeza de Jesucristo y la copa en la que este posó sus labios antes de morir. El aliento helado del diablo le había rozado la nuca. El demonio debía de tomarlo como una broma, un ángel muerto sería motivo de júbilo.
Fray Alonso sintió la presencia del canónigo, se reconfortó y se asió a la mano que le tendía el hombre para ponerse en pie. Debía pensar con frialdad sobre lo que iba a hacer. Necesitaban ayuda para bajar al niño y poder darle cristiana sepultura.
—Lo han matado, padre. Debió de subir vivo junto con alguien.
—Y delante de mis ojos... —se lamentó el canónigo.
—No os atormentéis, seguro que el asesino esperó a que vos estuvieseis distraído.
La escala se le hizo interminable y las rodillas le flojeaban; aun así, siguió al anciano, que tan ágil se desenvolvía en las alturas. Una vez en suelo firme, acompañado por él, se dirigió hasta la puerta de los Apóstoles. Al pasar por detrás del altar mayor echó un último vistazo a sus ángeles, que ahora se tornaban hacia él. Parecían mirarle de soslayo como observando los pasos que iba a dar.
—Hay que avisar al justicia —se adelantó el padre Abelardo situándose a su lado.
—Sí, pero es mejor que se ocupe la Inquisición. Como está en tierra sagrada... Aunque me cueste aceptarlo, el inquisidor general deberá ser avisado, ya que está cerca puede que quiera personarse.
—Como siempre vuestro juicio es de alabar, hermano Alonso —afirmó el anciano—, a pesar de que os cueste aceptarlo.
—Esperad aquí, que nadie sospeche de lo sucedido. Mantened la calma, padre, hasta que vuelva con ayuda y no digáis nada a nadie.
—Descuidad, hermano. Me sentaré en ese banco junto a la puerta a rezar por el chico. No tengo ánimos para otra cosa ni fuerzas. Tal vez sí debería avisar al sacristán, ya que es el custodio de los tesoros y archivos, por si faltase algo del reconditorio.
—Haced lo que queráis, pero que no corra la voz.
Se compadeció de aquel hombre al que las canas le hacían vulnerable y le apretó una mano, como si ese gesto pudiera infundirle una fuerza de la que carecía en esos momentos. Salió a la plaza donde la ciudad bullía ajena a las malas artes que se incubaban a sus espaldas.
_________________
6. La distancia entre el suelo y el reconditorio es de aproximadamente cinco metros.