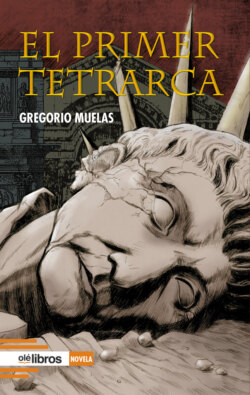Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеA Tina le costaba quedarse en casa. Tenía el dinero y se dirigió al mercado a comprar algo que meter en el caldero. Pagó al campesino el saquito de arroz y se quedó un rato más a mirar cómo el primer ajusticiado pataleaba en el cadalso. De reojo se fijó en los colgados: uno era el señor Abdón, al cual debían agradecer que el árbol del patio no cayera sobre el tejado cuando de niña vivía en la aljama; la otra era María la costurera, a la que había llevado un par de camisas para remendar y no quiso más que cobrarle una. Se apresuró a volver a su casa antes de que la muchedumbre empezara a profanar los cuerpos. Conocía a esa gente y no eran malas personas. Por eso tuvo miedo, miedo a que ella podía ser uno de ellos en cualquier momento. Hacía unos años que la Inquisición real había tomado Valencia y nunca se había condenado a tantos herejes como con la papal. Estaba al corriente de que, tras las misas del mediodía, nueve personas más serían colgadas en la plaza del Mercado, donde el cadalso esperaba en su exposición permanente. Aún podía oler el rescoldo de los últimos cuerpos que se quemaron en la rambla el día anterior. Todos los días había alguna ejecución y ella no podía dejar de ir al mercado a por comida, era más fácil encontrar buenos precios allí. En otra época habría ido como una más a ver cómo se impartía justicia, incluso se habría desprendido de alguna fruta o verdura con tal de verla estampada en la cabeza de los reos. Pero no ahora, ahora era diferente porque se ajusticiaba a personas inocentes que ella conocía.
Cuando llegó a casa, su hija Isabel estaba removiendo el caldo. La olla colgaba sobre el fuego con una cadena. Isabel había retirado las varillas de hierro para que el calor llegara antes al caldero. Se lamentó de que hacía mucho tiempo que en esas varillas no se asaba una buena carne. Le dio el saquito de arroz y su hija se apresuró a echar la mitad en el caldero.
—Madre, no deberíais gastar el dinero en esto. La cáscara es dura, no se deshace y a la mayoría no le gusta.
—Es lo más barato que he visto hoy. Me lo vendió un campesino muerto de hambre y no pude negarme. Esa gente lo pasa mal desde que su Dios los desatendió.
—Será porque se empeñan en adorar al equivocado. No entiendo cómo no les cae un rayo encima, abandonados como están a su suerte.
Tina se entretuvo sopesando lo que quedaba dentro de los cántaros donde guardaba el vino y luego pasó a las vasijas de manteca y aceite.
—Nos queda para una semana. Como tu padre no espabile vamos a tener que cocinar hierbajos. Menos mal que en el huerto las cebollas están casi a punto.
—Madre, si echáis un ojo a la olla, iré a por agua a la fuente de la plaza —le ofreció Isabel.
—Deja, ya lo hago yo —contestó ella cogiendo uno de los cubos de madera que colgaban de un anillo de hierro del techo.
Su hija se apresuró a quitarle el cubo de las manos.
—¿Es que queréis perder el bebé? —Isabel salió con el cubo dejándola al cuidado de la comida.
Tina odiaba cocinar, hubiera preferido ir a por agua y dejar a Isabel con la olla, lo hacía mucho mejor que ella. Se compadeció de su hija. En la casa de un pintor había mucho trabajo y mucha gente, el desorden era continuo. Había que traer agua para lavar las pinturas, fregar las manchas del suelo, de las mesas y la ropa. Los aprendices y el oficial estaban en pleno crecimiento y demandaban buena alimentación que no les podía ofrecer, pero sí que intentaba que fuera copiosa. Para ello el pan era importante; en la sopa, en gachas, con leche cuando tenían para ir a por ella, para hacer dulce, en rebanadas con aceite a mitad de la tarde o de la mañana. Se acordó de que olvidó el pan. Dejó de pensar en todo lo que podía hacer con él cuando apareció su hija con el cubo. Apenas podía levantarlo. Aunque Isabel no era una niña débil, esa tarea era pesada para sus trece años.
—Ya lo acabo yo. Id a llamar a los demás, que el arroz está a punto —le ordenó su hija con autoridad. No sabía a quién había salido la niña, lo cierto es que se daba aires de señorío.
Isabel sirvió la sopa de arroz en las escudillas y esperó a que todos estuvieran comiendo para servirse ella de pie junto al fogón. Su hija se estaba haciendo cargo de la casa, como lo hacía ella antes de que su barriga se hinchara como un globo y le llegara esa debilidad que le impedía trabajar. Se mareaba como una de esas damas a las que el calor les provocaba lividez y flojera.
—Madre, deberíais terminaros la sopa, es todo lo que vais a catar hasta la noche.
—Es mi tercer embarazo y sé que estoy bien. ¡Os estáis volviendo todos muy delicados! —se quejó.
—Pues la sanadora no dijo lo mismo cuando... —Isabel se tapó la boca. No debería haber dicho nada, tenían prohibido ir a casa de la partera.
—¡Tina! ¿Habéis ido a esa bruja? ¿Queréis que caiga la ruina sobre nuestra familia? ¡Y para colmo a las puertas de la aljama! —exclamó su esposo al oír a Isabel.
—Son otros tiempos, Josep, ya no quedan judíos. Ahora Santo Tomás es una parroquia como otra cualquiera, ya no es la judería.
—No quedan porque a los que no mataron los obligaron a tomar el bautismo o irse para Sagunto, ¡bien que lo sabemos vos y yo! Ahora van a por los nuevos cristianos que viven allí. Desde que apareció ese niño muerto no los han dejado tranquilos.
Tina se levantó de su silla sujetándose el voluminoso vientre y abrazó a su marido por la espalda. Era su manera de salirse con la suya, ya que al final Josep se ablandaba y olvidaba por lo que la reprendía.
—¡Cómete la sopa! —Isabel se volvió a Guerau, en quien descargó su tensión.
—No me gusta el arroz, está duro. —Este golpeó la mesa con la mano.
—Pues no hay otra cosa.
—¿Qué haces que no estás donde Paulo? —preguntó Josep a su hijo.
—El maestro se ha ido a Villarreal con todos. Estará unos días fuera para montar un retablo. Su esposa me ha mandado a casa, dice que hasta que no vuelva el maestro no podré iniciarme con él. Cuando retornen tendré trabajo doble. No creáis, padre, que no tengo ganas de empezar en el obrador de San Leocadio.
—Tiene razón Guerau, se me ha olvidado pasar por el horno. La sopa estaría mejor con unos chuscos reblandecidos en ella. —Se volvió a su marido—. Iré ahora mismo a por pan.
—Pero, Tina, ¡si acabáis de llegar! Algo os pasa, estáis muy rara.
—No sé por qué, pero no estoy nada cansada, solo tengo ganas de andar y de hacer cosas. Puede que sea porque estamos a punto de cobrar. Aquel trabajo con Paulo nos trajo suerte.
—Ni lo mientes. Recuerdo el día que me lo proporcionó y el disgusto que nos dio Guerau con lo de aquel ángel.
—Seis meses y nadie sabe nada.
—¿Y eso qué importa? Han matado a tantos por ello.... Solo Dios sabrá si algunos de esos fueron los culpables. —A Josep se le iluminó la cara—. Paulo me ha mandado recado para empezar a dorar. Dorar una buena pieza se paga bien y nosotros lo necesitamos.
Tina aún guardaba monedas de ese último trabajo. Habían tirado con el dinero que pagaban los padres de Pedrito y Andreu por su aprendizaje, aunque era escaso.
—Saldré a por pan —decidió.
—No os precipitéis, mujer. Si os lo gastáis antes de cobrar, puede que no podamos pagar la renta de la casa y nos la quiten.
Andreu, el aprendiz más pequeño, rompió a llorar. Su familia le había dicho que, si no conseguía ser oficial, no volviera nunca.
—Nadie nos echará de nuestra casa, el Mulo saldrá a buscar encargos, ¿verdad que sí? —Tina no esperó contestación, nadie lo hacía cuando se trataba del Mulo—. Os necesitamos a todos. A veces nos entran buenos encargos y mi esposo no podría sin vosotros —les dijo a los aprendices—. Además, sois de la familia.
—¿Vamos a por pan? —le preguntó Guerau, que había terminado su plato. Su hijo a veces era muy impertinente.
—Madre, no deberíais hacerle tanto caso a Guerau, le gusta más la calle que a vos misma. —Isabel se pasó la mano por la frente para quitarse el sudor que el fuego le producía.
—Todos tenéis vuestros defectos. Tú eres una charlatana —añadió y señaló a su hija—: No deberías haber dicho lo de la sanadora; algún día tu lengua te causará problemas.
—Perdonadme, madre, es que cuando hablo no puedo pensar...
—No importa, es por tu bien, hija, aunque con Guerau no te metas. Algún día será un gran pintor. ¿Habéis visto, Josep, esos dibujos que hace? Yo creo que son magníficos. —Se dio cuenta de que su marido no le prestaba atención—. Por el momento mi niño se viene conmigo a por pan. Me acercaré a San Andrés, allí hay un horno que lo sirve más barato, compraré para toda la semana —explicó recogiendo su escudilla y llevándola a un balde metálico donde la dejó—. Enjuaga tú, yo me voy otra vez.
—Tened cuidado, Tina, no me gusta que vayáis por la antigua aljama, ya os lo he advertido. Y como me entere de que volvéis a la bruja os encerraré hasta que nazca nuestro hijo.
—Solo me acercaré a por pan. Y Tecla no es una bruja.
Eso último lo dijo en voz baja, no quería discutir sobre esos asuntos con su esposo. Él no entendía de esos menesteres. Atusó el pelo liso y castaño de Guerau. Aunque era un niño caprichoso no podía negarle nada. Le parecía el muchacho más guapo de toda Valencia, con esos ojos que había heredado de su abuela Marta y de ella misma.
—Ayer entraron en casa de un zapatero cristiano nuevo y le destrozaron el taller, y no mataron a su mujer porque gente de bien lo impidió, que si no... —narró Isabel.
Tina le lanzó una mirada severa a su hija. Isabel era una joven bajita y regordeta, que parecía mayor que la edad que tenía. Ella a su edad estaba más estilizada. Le iba a costar mucho encontrar un buen marido para la niña si no dejaba de chacharear. Los dos aprendices habían desaparecido con sigilo una vez Josep dejó claro que no iba a prescindir de ellos.
—Todos los días pasa algo; aun así, yo tengo que salir a la calle. —Tomó una cesta de mimbre de debajo del banco de obra e hizo una seña a Guerau para que la siguiera.
—Está bien —se dirigió Josep a su hijo, aunque mirándola a ella—, también irá con vos Isabel. Guerau, cuida a tu madre y vigila que no entre en casa ajena. —Lo dicho hizo que Tina estampara un sonoro beso en la cabeza de su esposo—. Guerau es casi un hombre y debería quedarse en el taller trabajando.
—¡Si casi no hay trabajo, padre! —exclamó Guerau.
—Siempre hay algo que hacer. Hoy vigila a tu madre, que falta le hace.
—Estaré bien, no os preocupéis tanto. Me protege santa Catalina de Siena —respondió ella mirando una tabla de la santa que colgaba en la estancia que hacía las veces de cocina y salón.
Era una tabla que su marido pintó para un maestro curtidor. Cobró la mitad a la firma del contrato, pero antes de acabarla, al curtidor lo procesaron por judaizante y le embargaron todos los bienes. El hombre no murió, pero la multa que tuvo que pagar fue tan alta que Josep no tuvo ganas de exigirle el resto y además le devolvió la señal. La tabla estuvo expuesta una temporada, hasta que ella decidió que en casa de un pintor debería haber imágenes a las que rezar y se la quedaron.
Hacía viento, así que nada más cruzar la puerta, la tierra de la calle se les metió en los ojos y estuvieron un rato sin poder ver nada. Tina tuvo que taparse con su velo la cara, aunque por liviano no impedía que el viento lo moviera. Cuando se hubieron limpiado de impurezas la mirada, tenían ante sí a dos mujeres que cuchicheaban. Pasó por delante de ellas lanzándoles un saludo que no correspondieron, seguida por sus dos hijos.
—Algo traman esas brujas —le comentó a Isabel—. Vamos a acercarnos a ver a una persona, nos viene de paso para el horno. No quiero que le lancen un mal de ojo a Guerau.
—No, madre, padre me castigará. A la bruja no vayamos, ya habéis oído —suplicó Isabel.
—¡Calla! No es una bruja. Tecla es una mujer que sana, sabe de hierbas y de partos. Espero que esta vez mantengas la boca cerrada —amonestó Tina a su hija.
—¿Vamos a una bruja? —preguntó Guerau con entusiasmo.
—No la llames así, que por menos de eso matan a la gente.