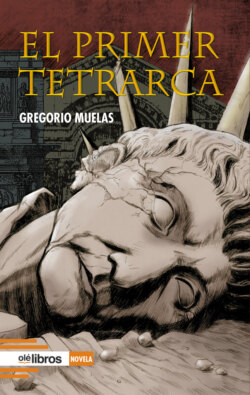Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеGuerau echó a correr para alcanzar a su amigo, que llevaba el pato recién cazado atado al cinturón. Las cañas se le clavaban a través de las calzas y cojeaba de dolor. El vigilante los había visto, aunque no podía acelerar el paso porque le faltaba la respiración, más por el susto que aún llevaba en el cuerpo que por la carrera.
—¡Espera! —suplicó.
Su compañero se volvió hacía él iracundo.
—¡Haces mucho ruido! ¿Por qué has tenido que llevarte esa trompeta? Ahora no puedes correr bien y todo el mundo la verá.
—¿Podemos descansar? Se ha parado, ya no nos sigue.
Brahim se agachó entre la maleza para mirar y él hizo lo mismo a su lado. Agazapados, observaron lo que hacía el vigilante con el ángel.
—Lo está subiendo a su barca y se lo lleva. Estamos salvados. —A continuación, aprovechó para comentar lo que acababan de ver—: ¿Has visto los ojos del niño? Los tenía abiertos, como si nos estuviera mirando. ¿Crees que los muertos nos ven?
—¡Déjate de preguntas, Guerau! Nos pueden acusar de matar a un ángel, eso puede ser más que de herejía.
—No era un ángel, sus alas se deshacían al tocarlas. Era Miquel, el que vive en San Fernando —le corrigió él. Tenía muy claro de quién se trataba.
—Sí lo es y sé dónde vive —replicó su amigo con seguridad.
—¿Dónde? —preguntó Guerau desesperado.
—Es el ángel de la trompeta, el que está en la seo.
—¿Y tú cómo sabes eso si eres judío?
—Esos ángeles no son cristianos —se defendió Brahim—, voy a verlos cuando hace frío. Todo el mundo dice que no son como los que pintáis vosotros, y a mí me gustan.
—Pues ese volverá al cielo con la cara de Miquel —contestó serio Guerau—. ¿Qué crees que le ha pasado?
Brahim se quedó sopesando sus palabras.
—Lo han matado.
Guerau miró a su alrededor. Las palabras retumbaron en las cañas, unas a otras se devolvían el sonido, agitadas sílabas que se confundían con los reclamos de las aves. Ya no le parecía tan inofensiva la Albufera, podría haber brujas o malos espíritus que mataban a las almas puras. Más temibles que cualquier hombre. El diablo andaba cerca y el pobre niño lo había pagado con su vida, aunque antes se había convertido en espíritu celeste para que Dios lo dejara entrar en los cielos. Esa era la mejor explicación, porque necesitaba una. Una nube tapó el sol. Le nació un miedo que ensombrecía el paisaje y nublaba sus pensamientos.
No obstante, Guerau suavizó su actitud, no le gustaba enfadar a su amigo. Si Brahim Alvalencí decía que ese era un ángel y se había escapado de la seo, es que algo de verdad tenía que haber. Además, pensó, Miquel nunca llevaría esos ropajes. En cuanto vio la tela de su túnica supo que se trataba de seda, muchos pintores intentaban conseguir ese brillo. Su padre la imitaba con mucha dignidad, aunque la caída se le resistía. Se reprendió por pensar en paños y no en el pobre niño. Lo más asombroso era que el muerto tenía cara de felicidad. En San Juan todos conocían la seriedad de Miquel, ya que había perdido a sus hermanos en la peste y era difícil verlo sonreír.
—Un día entré a calentarme en la seo y los vi —contó Brahim—, este es igual que uno de ellos. Fue lo más bonito que había visto en mi vida. Tú nunca pintarás de esa manera —le dijo—. Vámonos antes de que nos echen la culpa.
No se había creído esa historia, no era tan pequeño, ya tenía doce años y sabía diferenciar un niño de un ángel, y este llevaba las alas de lana y no de plumas. Asintió más tranquilo, Dios podría resucitarlo fuera lo que fuese. El párroco de San Juan decía que, si uno rezaba mucho, sus deseos serían escuchados y se harían realidad, si bien había que orar todos los días para llamar la atención del Señor. Él rezaría mucho por ese niño, para que fuera al cielo y que el diablo no se hubiera fijado en él cuando miró los ojos abiertos del muerto. Recordó a las alturas que su nombre era Guerau Castellví para que no lo confundieran con otro cuando sopesaran su alma.
Dejó de andar, sangraba. Iban a entrar en el camino y no podían hacerlo corriendo y llamar la atención.
Brahim iba delante. Él corrió a su lado con la trompeta golpeándole los muslos, hasta que esta se le metió entre las piernas y lo hizo caer. Los caminantes que iban o venían de la ciudad se fijaron en los dos chicos.
—¡Tira la trompeta o no vengas conmigo!
—¡No! Puede que valga muchos dineros... —dejó caer para impresionar a su amigo.
—Pues llévala tú. La esconderemos hasta que sepamos de quién es.
Guerau sabía que lo del dinero no dejaría a su amigo indiferente, sin embargo, se mantuvo a una distancia suficiente para que no le pudiera alcanzar con la mano si quería pegarle, aunque lo bastante cerca para considerarse protegido. Sentía los ojos de Miquel clavados en su espalda desde el cielo. Brahim era alto y fuerte y podía resguardarse, era muy fácil tener valor con sus brazos y piernas. En cambio, las que le habían dado a él eran delgadas y estúpidas, y se resistían a crecer. Por lo menos él tenía una familia, no como su amigo, que era judío y huérfano, ya que su madre murió de peste junto a sus dos hermanas. A punto estaba su padre de casarse por segunda vez cuando lo apresaron por una denuncia de un cristiano, que dijo que hacía brujería en el corral de su casa y que por eso los huevos de sus ocas eran más grandes de lo normal. A él le hubiera gustado ver esos huevos. Lo importante era que mataron al padre de su amigo, perfumero de profesión, y le requisaron todos los bienes. El pobre chico quedó en la calle sin nadie que lo cuidase, ya que descendía de judíos de África y su abuelo fue el único de su familia en emigrar. Guerau no sabía dónde estaba África, aunque le gustaría ir algún día. Según Brahim vivían allí animales salvajes que nunca podría ver en otro lado, salvo en los jardines del Palacio Real. También contaba que el sol pegaba tan fuerte en África que la piel de la gente era mucho más oscura, como la de los moriscos del campo o la de algunos esclavos, incluso negra.
Aminoró la marcha, le dolían los pies y estaba cansado. Cazar patos había resultado muy peligroso. Se sentó sobre una piedra y masajeó sus pies a través de las calzas. Aprovechó el momento para mirar bien la trompeta. Tenía una inscripción, podría ser el nombre del dueño o del asesino. Nunca lo sabrían porque ninguno de los dos sabía leer y no podían preguntar qué decía.
Brahim se dio la vuelta, se acercó hasta donde estaba sentado, le arrancó la trompeta de las manos y la sopesó.
—No vale tanto.
—Ah, ¿no? ¿Qué pagarías tú?
—Nada, pero sé de alguien que se la quedaría.
La mañana concluía y cada vez había más paseantes que los miraban a ellos y a su trompeta. Guerau alargó el brazo para recuperarla y Brahim la dejó caer al suelo.
—¡La vas a estropear! —protestó él limpiándola de polvo. Puso sus labios en la boquilla e intentó sacarle sonido.
—Ni siquiera sirves para eso.
No se sintió ofendido pues Brahim era mayor que él. Contaría, según sus cálculos, unos catorce años, aunque sabía tanto como si tuviese quince; por eso lo admiraba, por eso y porque era alto. Su amigo medía más que cualquier hombre de la calle, mientras que él seguía esperando el desarrollo que se retrasaba. Además, a pesar de ser un mendigo, sabía muchas cosas que luego resultaban verdad, era muy listo. Cuando le preguntaba dónde aprendía todo, le respondía que de vivir en la calle. Algún día él sería tan listo como Brahim porque estaba mucho en la calle. Su hermana Isabel le decía que debería empezar a tomarse el trabajo en el taller en serio y aprender a pintar porque el obrador sería suyo, pero no le gustaba pintar con su padre, siempre era lo mismo. Esos santos con los ojos grandes y ninguna expresión no le parecían interesantes. ¿Y dónde se había visto que el cielo fuera dorado? Si algún día pintaba algo, sería el color del cielo o la sombra de las cañas a mitad de la mañana cuando la brisa las agitaba o la cara morena de Brahim y su pelo rebelde y rizado que crecía hacia arriba como un capirote.
—¡Vamos ya!
Afianzó la trompeta a su cinturón de cuerda, que apretó más para que no se le cayera. Si se hubiera puesto un jubón encima de la saya corta, podría ocultarla mejor. Sin embargo, no quiso hacer caso a su madre y salió sin él. Hacía mucho calor y prefería la ligereza de la saya. La trompeta era tan larga y él tan bajo que casi le tocaba los pies. No le gustaba dejarla a la vista, aunque no tenía otra opción si quería llevar las manos libres para correr entre la maleza.
Evitaron el camino principal y tomaron el que comunicaba Valencia con las villas de Cullera y Gandía, partiendo de la Punta de San Silvestre. Cuando llovía, ese camino se volvía peligroso porque solía inundarse y los pescadores de la Albufera hacían negocio llevando a la gente en sus barcas. Ese día no era el caso, ya que lucía el sol.
Un buen trecho los separaba aún de la ciudad y el camino estaba más animado de gente de lo que esperaban. Guerau intentaba que no se le notara que había visto un muerto. Lo primero que debía hacer era ir a ver si faltaba el ángel trompetista de la seo. ¿Qué hacía Brahim allí? Seguro que robar lo que podía, ya que siempre tenía alguna moneda para invitarle a los baños.
Recordaba cuando su padre lo llevó a ver esos frescos, un coro de doce arcángeles con un instrumento distinto cada uno. En aquel momento no les dio mucha importancia, le parecieron bonitos y nada más. No recordaba los detalles de cada uno como parecía hacerlo su amigo. ¿Sería una trompeta milagrosa? ¿Estaría en pecado? Cuando llegaran a la seo se lo preguntaría a la Virgen o a su hermana Isabel. Esta solo tenía un año más que él y aun así había un abismo entre ellos. Su hermana trabajaba en las faenas del hogar y él no tenía más faena que deambular por las calles y observar los diferentes colores del cielo a medida que pasaba el día. Ese era su juego favorito. Ahora mismo el cielo tenía el mismo color que los ojos de su madre, claro y despejado. Los ojos azules eran difíciles de conocer porque tenían un brillo que no dejaba profundizar en ellos. Cuando miraba los ojos de su madre se veía él mismo y no lo que había detrás. Suponía que igual pasaba con los suyos. Eso le gustó, así nadie sabría lo que pensaba. En cambio, los de Isabel eran unos ojos fáciles, en cuanto uno los miraba adivinaba enseguida todo lo que le pasaba.
Cesó de pensar en sus cosas porque acababan de atravesar la puerta de Ruzafa. Notó que algo ocurría. La ciudad de Valencia se asemejaba a los ojos castaños de su hermana, sus emociones eran fáciles de identificar. Un revuelo de gente abarrotaba las calles. Aminoraron la marcha y unieron sus cuerpos. Entre los dos se interponían la trompeta y el pato que habían cazado y metido en un saco. Lo más seguro sería que la escondieran cerca de la casa de Brahim. Guerau sabía dónde tenía el escondite, era un chamizo de cañas secas y maderas que él le ayudó a construir junto al Guadalaviar hacía un par de años. Era peligroso vivir junto al río, pues no era difícil que se desbordara cuando llegaban las lluvias; en cambio, era un lugar seguro fuera de los ojos de cualquiera.
—Yo me voy a esconder, que cuando hay algarabía... —dijo Brahim al ver el alboroto—. Vete a tu casa. Tu padre tiene un obrador y será tuyo algún día, no tienes de qué preocuparte. Eres afortunado, Guerau.
—Ven conmigo. —Quería demostrar a su amigo que dominaba la situación.
—No quiero entrar en tu calle, me verá mucha gente.
—Peor será atravesar la ciudad hasta el río.
Brahim pareció pensárselo.
—Está bien, pero no digas nada a nadie sobre lo que hemos visto.
—No diré nada, ya soy mayor. Me ves bajito y piensas que soy muy pequeño. Tengo doce años y sé lo que hay que hacer.
—No es porque seas bajito, es porque aún no has crecido. Te tienen que pasar cosas malas y buenas para que veas la vida como yo.
Ahí Guerau no supo qué contestar. A él no se le había muerto su madre y sus hermanas como a Brahim, ni se había quedado sin casa y negocio cuando la Inquisición mató a su padre y le robó todo lo que tenían. Empezó a pensar que crecer no iba a ser tan deseable.
Se dirigieron rumbo a la parroquia de San Juan del Mercado, donde se hallaba su casa y la de la mayoría de los pintores.
—Mi hermana cocinará el pato. Le gustará verte.
—No me interesa Isabel. Yo solo me casaré con una judía.
—Ella nunca se convertirá. Siempre anda rezando a san Fernando y a la Virgen María. No creo que ser judía le agradase.
—Ni a mí ser cristiano.
—Yo a ti sí que te gusto, ¿no? —le soltó Guerau.
Pareció no haberlo oído, eso lo tranquilizó y no insistió más. Guerau a veces creía que Brahim no le tenía simpatía; otras, y eso es lo que le bastaba, era paciente con él y le explicaba muchas cosas nuevas y lo llevaba de aventuras o a cazar a la Albufera como ese día. Silbó una tonada popular, había sido un día extraordinario: cazaron un pato, encontraron un ángel muerto y tenía una trompeta dorada que debía de ser de gran valor. Pero recordó la inscripción y su alegría se tornó en inquietud.