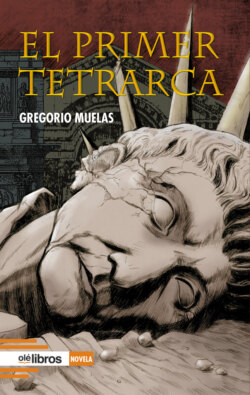Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеLa casa de la hechicera estaba en Santo Tomás, parte de la antigua judería. Se trataba de un laboratorio. Si en el fuego había una olla, no era de comida, sino de alguna pócima que se estaba cociendo a fuego lento. Isabel miraba todo asqueada, ya conocía a esa mujer, pues su madre era muy aficionada a sus brebajes. Había estantes con botes de cristal llenos de trementina o resina y objetos diversos que asombraron a Guerau, que arrugó la nariz del olor que salía del hogar. La hechicera se percató y rio enseñando su boca desdentada.
—¿Quieres un poquito de sopa, niño? —La hechicera removió el guiso con una cuchara de palo avivando así el hedor. Enseñó a Guerau lo que había pescado con la cuchara—. Solo es una culebrilla con sangre de paloma y murciélago. Si bebes de...
—No asustéis al niño, que no entiende de esas cosas —la hizo callar su madre, apartando a Guerau de la visión de la olla—. Vengo por este otro. —Se acarició el vientre—. No estoy tranquila, se inquieta por todo y me remueve las tripas.
La vieja la hizo recostarse sobre un catre y le palpó el vientre. Sobre su cuerpo pendían estampas de san Cristóbal, santa Marta, san Rafael y san Antonio, algo que a Isabel dejó más tranquila al añadir a la práctica un halo de cristianismo. Aun así, a Isabel no le gustó nada que su madre se dejase tocar la barriga por la hechicera. Podía pasarle cualquier encantamiento al bebé.
—Sí, noto su inquietud, es un niño. —La sonrisa de la hechicera se cerró al poner la mano sobre la frente de su madre. Llamó a Guerau y le palpó la frente también y pareció quedarse más tranquila—. Tenéis que cuidaros al andar por la calle, os haré un amuleto para cada uno.
La hechicera la llamó para tocarle la frente como había hecho con Guerau, aunque Isabel la ignoró.
—Para esta también, necesita un esposo que le quite la amargura.
—No necesito nada de vos —contestó orgullosa, aunque le intrigó lo del esposo.
—No tengo dineros para tres amuletos, haced solo el de Guerau, que yo ya me cuido de mi hija, aún es muy joven y no cree en estas prácticas.
—Como digáis, pero estáis en peligro el nonato y vos.
La hechicera hizo seña a su madre para que se levantara del catre y se fue a una esquina de la estancia. Bajó de un estante una caja de madera de la que extrajo una bolsita de paño rojo por un lado y azul por el otro. Abrió una gran alacena y atrapó un frasco con sal, que dejó en un banco, y otro con ajos. De un gancho en el techo colgaba una gran garba de una planta de hojas verdes amarillentas con flores ambarinas, que al agitarla para cortar una rama desprendió un olor fuerte.
—Le añado ruda contra el mal de ojo y un poquito para vos y el nonato, esto os lo regalo, contra los accidentes. —Y de un trapo enroscado que llevaba dentro del escote sacó un diente—. Es de un ajusticiado, es lo más caro que puedo ofrecer. Sin embargo, el mal que yo veo es muy grande y necesita de grandes remedios. —Llenó a pequeñas dosis la bolsita de dos colores y guardó el resto—. Lo debes llevar pegado al cuerpo dentro de la ropa —le explicó a Guerau entregándole el amuleto—. Si queréis, le pongo un cordón para colgarlo, pero será un sueldo más —dijo alzando la voz para dirigirse a su madre.
—Dejaos de cordones, que se nos hace tarde para el pan. A estas horas no debe quedar ni una hogaza.
Se alegró de que pasara por alto el cordón para Guerau. De lo que la bruja hacía, Isabel sacó la conclusión de que no podía estar bien. El olor era nauseabundo y las pócimas, brujería. Con razón tenía a Guerau pegado a sus faldas. Su hermano estaba asustado y cuando recibió el amuleto lo sostuvo en la mano con aprensión.
Se marcharon de allí a comprar pan. Era lo único que debían haber hecho. No estaban lejos del horno de Pepet, pues se situaba en el límite con San Andrés, colindante a la parroquia donde vivía la bruja y también parte de la antigua judería, en la cual la mayoría de los judíos seguían viviendo, ahora convertidos tras el gran asalto de 1391.
Había cola para recoger el pan cocido, que cada mujer había amasado previamente, ya que estaba prohibido cocer el pan en las casas para evitar los habituales incendios. Isabel no amasaba pan, no tenía tiempo, de eso se solía encargar su madre, aunque con el embarazo se había vuelto muy despreocupada con la casa. La mayoría de las mujeres que esperaban en la cola no eran de esa parroquia, pues la noticia de que el horno de Pepet era el más barato de Valencia se había extendido entre la gente menos pudiente. Este tenía licencia para cocer pan amasado por los vecinos y también para vender el pan hecho por él. Junto al horno había una casa de baños públicos y así compartían los gastos por la compra de la leña. Su madre se paró en la puerta.
—Ni se os ocurra, madre. No pienso bañarme.
—Ahora no, claro está. ¿Y si te dijera que dentro de poco Aureliana nos traerá un buen partido?
—¿De verdad, madre? ¿Y en quién está pensando Aureliana? ¿Es joven?
—No sé, no sé.
Sabía que su madre había estado ahorrando para su dote, sisando algunas monedas de la compra o de los pagos de las tablas. Por ahora no llegaba a los 4.400 sueldos para casarse con un buen mercader, aunque sí pasaba los 600 para hacerlo con un obrero.
—¿Vais a casar a Isabel? Yo no quiero que se vaya —reconoció Guerau tomándola de la mano otra vez.
Ella se soltó, le pareció que era la manera que tenía Guerau de apresarla, de impedir que se fuera de su lado. Un casamiento era lo único que podía mejorar su vida. Ella no disfrutaba de una gran belleza, aunque poseía un pelo claro y liso y unos ojos con las comisuras hacia arriba que le daban un aspecto exótico como las moras. Eso la hacía diferente, además de su seriedad y madurez, que cualquier varón entrado en años sabría apreciar. Muchos hombres cuidaban su fortuna y no deseaban una esposa alocada y aniñada que gastara sin cabeza, sino una joven que se comportara con inteligencia en cuanto a los asuntos domésticos se tratara. También vestía de manera recatada, sin ensanchar sus escotes como estaba imponiendo la moda.
Isabel se dejó acariciar los cabellos por su madre, que seguro que estaba sopesando su belleza. Se los había soltado como le gustaba a esta, aunque ella prefería recogérselos en la nuca y taparlos con algún tocado, pues sueltos daban la sensación de que acababa de levantarse de la cama.
Guerau sí que era un problema. Solo tenía un año menos que ella y parecía más pequeño, no solo por su estatura, sino por su actitud despreocupada. Eso se debía a que se sentía protegido por las mujeres de la familia. Siempre había alguien dispuesto a indicarle el camino si se perdía. Su hermano andaba metido en su mundo con esos ojos azules que había heredado de su madre, tan claros que parecían incoloros.
—¿Hay que quedarse aquí haciendo cola? —preguntó Guerau.
—Claro, no pretenderás que te traigan el pan.
—Estaré allí lanzando piedras.
—Madre, no permitáis que Guerau se aleje, que luego tardamos más por buscarlo.
—Si se queda en un sitio sin irse de allí...
—No, esta vez no te irás, tendrás que esperar como nosotras. —En ese momento fue su hermana quien lo cogió de la mano, mientras él estiraba para soltarse. Las chiquilladas de Guerau la exasperaban. Su hermano solía salirse con la suya con el beneplácito de la matriarca. Isabel se preguntó si no sería por los ojos.
—¡Ya está bien los dos! —gritó su madre.
Guerau dejó su lucha y se soltó de la mano para ir a tirar piedras.
Compraron tres hogazas grandes, que envolvieron en un trapo húmedo cada una, y las metieron en la cesta de mimbre. Con ese pan tendrían para toda la semana. Las mujeres que hacían cola en la puerta del horno no vestían con ropas lujosas, incluso las de Isabel parecían mucho mejores.
Su madre cantaba con la cesta agarrada cuando se alejaron del horno. Iba tan alegre que no notó que una mujer y un hombre los seguían.