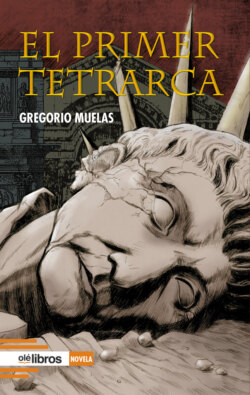Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеIr junto a Isabel lo reconfortaba. Su hermana le daba seguridad, tal vez porque sabía lo que había que hacer en todo momento. De esa manera él podía dedicarse a contemplar la vida, observarla como un cuadro en movimiento, añadiendo sus pinceladas cuando carecía de color o la simpleza era tan obvia que lo dejaba frío. Anduvieron hasta la esquina y, al pasar por el horno de la viuda de don Justiniano, otras tres mujeres, entre ellas la hornera de la parroquia de San Juan, los asaltaron. Dos eran de la cofradía de pintores, sus maridos se reunían con su padre para hablar de la profesión y los seguros.
—¿Qué lleváis bajo esos trapos? —se les encaró una de las mujeres.
Su madre no contestó, sino que levantó la cabeza con orgullo. Guerau rezó en silencio para que se dieran la vuelta y todos volvieran por donde habían venido. Su madre las miró de arriba abajo, dando a entender que su posición era superior. Las mujeres se plantaron delante de los tres con los brazos en jarras, a un palmo de la cara de Isabel, hasta que una de ellas le arrancó la cesta de las manos y escupió. Su madre, que parecía no entender aún la situación, las miró directamente a la cara y las llamó rameras. A él se le escapó un «¡no!» de espanto y miró a Isabel, que se mantenía sumisa esperando que todo acabara.
—¿Es que madre no se da cuenta de que, si contesta, ya no se irán? —le preguntó a Isabel.
—Calla, ella sabrá.
Vio como las caras de las mujeres se deformaban al abrir la boca y gritar aquellas cosas que no quería oír. Parecían dragones de ojos saltones escupiendo humo fétido por sus narices hinchadas.
—Es pan, lleva pan judío —exclamó una de ellas.
—Es una marrana. El sábado pasé por su casa y no encendieron ni las velas, estaban a oscuras y con las cosas por hacer, como hacen los judíos.
—Por eso son amigos del extranjero —añadió otra.
—¡Dejad a madre, no os ha hecho nada! —les gritó por fin su hermana.
—Vete a pedir ayuda —pidió su madre a Isabel—. En cuanto lo sepan sus maridos las correrán a palos, que a estas me las conozco.
Se sintió desamparado sin Isabel, que corría hacia San Juan. Su madre continuaba manteniendo una actitud altiva y él cada vez se veía más pequeño con cada insulto que le dedicaban. Acabaron dando un empujón a su madre en el vientre. Él seguía encogido entre sus faldas, invisible a los ojos de todos los presentes, impotente ante la ira del dragón de varias cabezas con el que era imposible razonar.
A los gritos de las mujeres y su desespero por no poder impedir que tocaran a su madre, se unieron muchos más paseantes. Algunos la zarandeaban hasta que alguien le dio un empujón y cayó de espaldas al suelo. Guerau se sentó junto a ella, tiraba con sus brazos hacia arriba, pero su avanzado estado de gestación le impedía incorporarse.
Aparecieron dos dominicos, reconoció sus túnicas blancas de lana vil, ceñidas por una correa de la que colgaba un rosario. Se tranquilizó creyendo que pondrían a esas mujeres en su sitio. Las túnicas blancas partidas por el negro escapulario, que recorría su pecho y espalda hasta los pies, se juntaron con las vestimentas toscas y oscuras de las mujeres. Se fijaba en sus pies moviéndose ansiosos, como traduciendo una conversación que hacía rato que ya no oía. Faldas anchas aireando el polvo junto a las calzas y escarpines de los hombres y las pobres sandalias de los frailes, cuyos dedos de uñas rotas cubiertas de tierra danzaban a su alrededor en otro nivel. Su madre ya no se esforzaba por levantarse a pesar de que él lo había intentado. A él le fue imposible izarla y se quedó junto a ella, esperando a que alguien la ayudara. A pesar de que su madre gemía muy débil, pues la caída le produjo dolor en la espalda, a alguien se le escapó una patada en su vientre amparado por la confusión. Él elevó los ojos con esperanza hacia los frailes. Eran unos hombres de Dios. Con la mirada y una débil sonrisa les pidió ayuda. El más grande ignoró su cara de súplica y se dirigió a los presentes. Ahora sí que prestó atención sin dificultad, ya que el fraile alzaba la voz como si dijese misa.
—¿Qué sabéis de esta mujer? —Su voz se levantó sobre todos los gritos e insultos que les dedicaban, poniendo orden.
Una de las presentes se interpuso entre ellos y el dominico con los brazos en jarras.
—Soy de la Cofradía de los Crucesignados, esta mujer es Tina Castellví y se hace pasar por cristiana, pero nosotras —añadió señalando a sus amigas— sabemos que no es así, que, aunque se convirtió hace años, sigue las reglas judías. Viene de la antigua aljama de comprar pan judío y se ha pasado por casa de Tecla. —La mujer sonrió con satisfacción a su público—. ¡Todos sabéis que es una bruja!
—Sí, así es. Yo la vi salir de casa de Tecla. ¡Mirad todos! —gritó otra levantando el trapo que tapaba la compra.
Ante la mirada de todos apareció el pan y se oyó un murmullo de asombro.
—Este pan es del horno de Pepet. Hemos ido allí porque es más barato. No es pan judío —se defendió Guerau poniéndose en pie. No supo de dónde salió esa voz que no era suya, le surgió grave, rotunda, una voz que le asustó como si alguien se la hubiera puesto en la garganta sin verla venir.
—¡Tú calla! —le ordenó el fraile gordo—. Está bien, hijas, los crucesignados hacéis muy buena labor en la ciudad. Gracias a todas. —Lanzó una bendición al aire y se dio la vuelta hacia su compañero—. Hermano Alonso, hay que llamar a la guardia para que lleven a esta mujer a los calabozos. No podemos permitir que sus ideas se extiendan entre los nuestros.
—Hermano, este pan no me parece judío —comentó el otro dominico presente, que les tendió la mano para que se levantaran del suelo, aunque el otro fraile requirió su atención y olvidó lo que iba a hacer.
Vio un atisbo de compasión en el más delgado y su mirada azul se dirigió a él. Ese fraile parecía que se iba a desmayar de un momento a otro y suplicó que se mantuviera en pie el tiempo suficiente para salvarlos.
—No hay que bajar las defensas con esta gente. Mira lo que ha pasado con ese niño que han encontrado, muerto por los judíos, y aún son peores los falsos cristianos que intentan engañar a la gente de bien. Si por juzgar a una mujer se salvan varios niños, estará bien hecho —afirmó el dominico gordo.
—Pero... —intentó decir el delgado— aún no se sabe quién lo mató. —Su voz era débil, apenas Guerau podía oír lo que decía.
Las palabras de fray Alonso quedaron suspendidas. Nadie quería oír dudas, sino que exigían una clara respuesta que satisficiera sus prejuicios.
—¡Fuera con los marranos! —coreaba la muchedumbre.
—Llevémosla ante el legado —propusieron los crucesignados.
El dominico grande, tanto como el Mulo, les dio las gracias por la buena labor que hacían contra el enemigo de la fe.
—Está bien, ayudadla a levantarse con cuidado y que la juzgue alguien más preparado. Desistid de vuestros insultos hasta que sea condenada —pidió el delgado.
Algunos robaron las hogazas de pan delante de esos que se decían buenos cristianos. Otra persona le pegó una patada a su madre en el costado que la hizo encogerse. Sus gritos y llantos apenas eran audibles.
—¡Le están dando patadas! —se hizo oír Guerau.
—¡Dejad de hacerle daño y ayudadla! Hermano Domingo, pon orden tú, que tienes más autoridad —intentó defenderla el fraile compasivo.
Los que no tenían nada que ver pasaban ignorando la situación. La alegría natural de su madre se fue diluyendo y él la comparó a una mariposa a la que se le habían mojado las alas y permanecía indefensa en un charco esperando su final. Ya no gritaba, ni siquiera la oía quejarse o patalear, se mantenía ida del círculo que los cercaba, ajena a él.
Al ver la sangre que brotaba del cuerpo de su madre, Guerau perdió la paciencia y se encaró con el dominico grande. Le daba puñetazos en su orondo estómago. El más delgado lo separó del otro, que ya tenía el puño presto a lanzarlo contra su cabeza.
—No hace falta más violencia, hermano, este chico está preocupado por su madre.
—¡Se ha atrevido a pegarme!
—¡Sois malo, el diablo os llevará! —le gritó al dominico débil.
—¡Muchacho!, ¿no ves que te intento salvar? —le contestó este.
El grande no pudo aguantar esas palabras y lo cogió de los pelos. El débil y delgado lo soltó para no hacerle daño, pues el otro tiraba tan fuerte que Guerau se iba a partir en dos, hasta que el gordo descargó su puño en su cara, haciéndole perder el equilibrio y caer sobre el charco de sangre que manaba de su madre, que se fundió con la de su nariz.
—¡No le pegues! —suplicó el flaco a su compañero.
—¡Deja de interceder por este diablo y aprende cómo se hacen las cosas por aquí! Si dejamos que esta mujer siga su vida, será como la manzana podrida en la cesta. Los niños que nazcan de ella mancillarán las almas que nosotros intentamos salvar.
—Si es así, que se arrepienta de sus pecados ante el legado, no aquí en plena calle. ¡Hermano, esto te costará una amonestación! O ayudas a esta pobre criatura y pones orden o llegará a oídos del prior —le amenazó el otro dominico.
—No lo creo, hermano Alonso, el Malleus Maleficarum me da toda la razón. Esta mujer viene de ver a una bruja y trae pan judío, es peligrosa.
El fraile más amable dejó de defenderla y se retiró. Fue tan débil su defensa, tan poco enérgica su voz, que nadie se la creyó. Guerau vio alejarse su hábito y sus andares indecisos y, con ellos, cualquier esperanza.