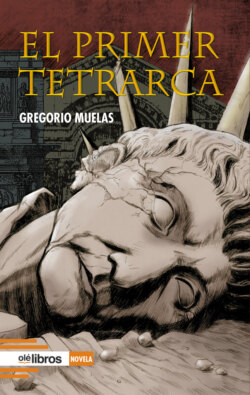Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
ОглавлениеPodría haberse impuesto con más ahínco, pero su posición en el convento de San Onofre estaba siendo cuestionada y no quería provocar una discusión con el hermano Domingo. Huyó del incidente en la calle y se refugió en la seo. No entendía cómo fray Domingo sentía satisfacción con el acoso a una mujer. Cuando hizo su aprendizaje en el estudio general de San Esteban de Salamanca, nunca oyó que los frailes tuvieran que insultar a los oyentes, en cambio, sí saber persuadir de la conversión al cristianismo o de seguir las reglas cristianas. Para ello bastaba con aplicar las muchas enseñanzas recibidas y no solo las de arte y filosofía, sino los estudios superiores sobre la Biblia y teología, y en especial los textos de santo Tomás de Aquino. Con todas estas armas de las que se proveía un dominico, era más fácil transmitir a la población las enseñanzas con sabiduría que atemorizándola.
Tras acabar los estudios obligatorios, fray Alonso pasó al convento de la Santa Cruz de Segovia hasta que llegó a Valencia. Vino como castigo por su antiguo prior, fray Tomás de Torquemada, por haber acusado a otro fraile de sodomía al verle junto a un niño pequeño. La primera vez que reparó en la actitud sospechosa de aquel hermano lo pasó por alto; sin embargo, cuando su indecoro fue ostentoso tuvo que delatarlo. Pensó más en el pobre inocente y en todos los que ese fraile podría mancillar que en su pertenencia a los dominicos. El prior de Segovia comprendió sus motivos al acusar al hermano, pero le recriminó que el incidente se aireara por media ciudad. Con el padre Tomás de Torquemada nunca se sabía, era recto en sus acciones, aunque tenía algo que iba más allá de lo comprensible: su ambición desmesurada a que su nombre estuviera fuera de ninguna duda. Ante todo, ellos eran religiosos y lo que pasase en la intimidad de sus muros no podía ser ventilado en el mundo laico. Pondría en peligro ese escenario donde los hombres de Dios tenían la verdad y el conocimiento. El padre Tomás dio la orden de mandarlo a Valencia donde San Onofre era conocido por su severidad. También supo que el prior fray Tomás lo defendió, aludiendo que era inocente en sus actos y rígido en su observancia, y además tenía visiones. Lo de las visiones debió de ser lo decisivo. Nunca fue su intención darlas a conocer. Permanecía en éxtasis cuando le aparecían y muchos lo habían visto. Aun así, o debido a ello, lo enviaron al convento de San Onofre de Valencia y se lo agradeció al padre Tomás, porque debido a la dureza de su nuevo convento podía expiar sus culpas con más ahínco y tener más presente la figura de san Vicente, que tanto hizo por Valencia. San Vicente Ferrer era un modelo para los dominicos. ¿Implicaba eso la brutalidad con la que el santo hablaba de los judíos? Si era así, fray Domingo se quedaba corto, pues san Vicente solía decir: «Bautizo o muerte». Esa forma de predicar que tenía fray Domingo podría ser heredada de san Vicente, por eso en Valencia se dirigían a los presentes de otra manera, no tal como él había estudiado. De todas formas, san Vicente murió, eran otros tiempos, lo que antes servía ahora era inaceptable. La población ya no era la misma que antaño escuchaba sumisa a los frailes. Por eso se mofaban de fray Domingo. El pueblo cambiaba y había que tenerlo presente.
La seo de Valencia solía estar muy tranquila fuera de horas de misas. Cuando un año atrás fray Alonso llegó a esa ciudad, encontró un nuevo amigo entre esas paredes, uno de sus canónigos, aunque sobre todo encontró un objeto de meditación e inspiración para ser mejor cristiano: los frescos de la cúpula sobre el altar mayor. Allí había acudido dejando a fray Domingo disfrutar de sus arengas contra los judíos y conversos. Oró por esa mujer y sus hijos, el nonato y el otro de los ojos cerúleos suplicantes. Ese niño se parecía a cualquiera de sus ángeles músicos, podría ser uno de ellos en el Reino de los Cielos y rendirle cuentas cuando muriera. Al final todos morirían y él se enfrentaría a ese querubín al que no pudo salvar por cobardía. No merecía ir al cielo, ni siquiera intentar escuchar la música de ese coro de arcángeles que tan bien oía. La benevolencia del Todopoderoso era infinita. ¿Esa era su tortura? No debería llevar esos hábitos, no estaba hecho de la misma materia que fray Domingo. Dudó de si debía dar parte al prior de la actitud del hermano Domingo, aunque desechó la idea al momento puesto que ya tenía la respuesta. Le pasaría lo mismo que en el convento de la Santa Cruz... ¿Dónde lo mandarían entonces? ¿A Zaragoza? ¿Qué pensaría el reverendísimo padre fray Tomás de Torquemada de su reticencia a no aprender la lección? La violencia no iba con él. Ya siguiendo al reverendo padre Tomás de Torquemada en el Santo Oficio se desentendió de los altercados de Zaragoza cuando mataron al legado de allí. Necesitaba un respiro, un lugar donde nadie lo molestara y pudiera pensar sobre lo que sucedía en esta ciudad. Se apretó el cilicio que rodeaba su muslo, no podía pensar mal de su hermano de orden.
Se perdió en el coro de ángeles. Algo tenían esos frescos que le atraían tanto. Nunca había visto unas pinturas así, tan fluidas e imponentes. Se trataba de doce arcángeles músicos con sus alas salpicadas de oro fino y colores brillantes, cada uno de ellos con un instrumento musical distinto destacando bajo un fondo de azul intenso con estrellas doradas en relieve. Estaban pintados a la manera de las nuevas prácticas que venían de Italia y vestidos a la moda de la gente pudiente: seda tornasolada, terciopelo, tisú y gasa. Los ángeles iban adornados con joyas de oro en relieve, fíbulas para enganchar los mantos al hombro. Los pliegues de los ropajes caían con total naturalidad. ¡Y qué colores! El dorado tan solo para las estrellas y no inundando el espacio como estaba acostumbrado a ver en otras pinturas. Los doce espíritus celestes se repartían la cúpula en cada entrepaño. El cometido de ese coro no era otro que adorar con su música a la Virgen dormida que ocupaba la clave central de la bóveda de la capilla mayor. Lo que le llamaba la atención era la minuciosa decoración que los envolvía y sobre todo lo reales que parecían debido a la proporcionalidad y movimiento. Podía oír su música celestial controlando la entrada al cielo como en el Juicio Final. ¿Tendrían razón Pitágoras y Platón cuando hablaban de la música de las siete esferas celestes? No, eso sería como unir la fe a la razón, la fe no debía ser cuestionada. Se alarmó de sus pensamientos. Dios era el que ordenaba el universo y dirigía sus orquestas.
Fray Alonso estaba tan abstraído que no oyó cómo su amigo el canónigo Abelardo Despuig se sentó en el banco junto a él.
—Me preocupáis, hermano —dijo el canónigo.
Se sorprendió.
—¿Por qué, padre? ¿Es por mi afición?
—Las aficiones son buenas, aunque la vuestra se ha convertido en obsesión y nadie mejor que vos sabe a lo que llevan las obsesiones.
—Nunca me canso de admirar esos ángeles. No temáis, no es una obsesión —contestó divertido de ver al canónigo preocupado por él. El padre Abelardo era un buen hombre, ya estaba mayor para su cargo y se ocupaba de minucias—. Tan solo vengo aquí a relajarme y recapacitar, y hoy ha sido un día para meditar. Dios, a través de esas pinturas, me inspira mi cometido. Cuando miro a esos ángeles flotando en la bóveda celeste con sus instrumentos, rodeados de la Gracia Divina, creo oír la música celestial que pudieran estar tocando.
—Mucho valor dais a esos frescos, más cuando ese cielo nunca debió ser azul. —El canónigo hizo una pausa y entrecerró los ojos—. Os conozco algo, hermano Alonso, y solo venís a adorar a esos ángeles; únicamente Dios sabrá por qué volcáis vuestros desvelos en ellos cuando algo os inquieta...
Sonrió, al padre Abelardo no se lo podía engañar, era un viejo zorro cuya nariz prominente y carencia de cejas le daban un aire de olisquearlo todo. Al principio, su mentón derecho, parte del cuello y manos, cicatrizados por un quemazo, le resultaron turbadores, aunque cuanto más lo conocía menos se daba cuenta de sus heridas.
—Tenéis razón como siempre, padre Abelardo. Hace unos momentos casi matan a una mujer embarazada delante de mis ojos con su hijo de la mano, y yo no he podido ampararla. A la mujer se la han llevado sangrando casi muerta y su hijo me reclamaba socorro con sus ojos azules, como fraile que soy. No me he movido.
—Ya veo. Os sentís culpable. —El padre Abelardo Despuig quedó pensativo—. Deberíais indagar sobre la identidad de la mujer y de su hijo, y si ella ha muerto o no. Si el incidente ha quedado en nada, os sentiréis aliviado y no os angustiaréis más; si, por el contrario, Dios ha querido llevársela, podéis interesaros por el niño.
—¿Creéis que convendría?
—Yo no creo nada, hermano. Si queréis remediar vuestro yerro, es la única manera, la otra ya no tiene remedio. —El canónigo lanzó un suspiro—. En cuanto a que encontréis la verdad mirando esos ángeles...
—No es eso, padre, sino que tengo el presentimiento de que me hablan, que tienen mucho que contar.
—Será de cantar, hermano. Si ambicionáis que os cuenten algo, yo lo haré por ellos, creo que será lo más atinado, pues estos... —añadió el padre señalando las pinturas—, estos viven para su propia gloria y permanecen mudos. No son ángeles reales.
—Si me hicieseis la merced de relatarme su origen...
—¡Oh! Claro, recuerdo todo como si fuese ayer. Nunca podré olvidar qué fue lo que me produjo estas heridas de las que niños y mayores huyen horrorizados —comentó el canónigo tocándose la cara.
—Jamás me habéis contado... —dudó fray Alonso señalando el perfil maltrecho.
—Fue en 1469, en el incendio de la cúpula. Intenté apagarlo, me puse debajo de la techumbre en llamas y me cayó encima parte. —Levantó la mano dándole poca importancia—. Por eso se necesitaban unas nuevas pinturas. La búsqueda de pintores llevó al cabildo tres años y muchos quebraderos de cabeza. Parecía que el Señor no quisiese que esta capilla se concluyese, hasta que llegó él. No creo que haya nadie en esta ciudad que no recuerde la entrada del cardenal y obispo de Valencia Rodrigo de Borja, con aquel séquito digno de un papa o un rey. Pero vayamos a la sacristía y os daré algo de beber, pues hay gente orando por las capillas —sugirió el padre Abelardo poniéndose en pie.
Fray Alonso lo siguió expectante, deseoso de saber más de esos ángeles.
—Bien, hermano, tomad asiento —le pidió el canónigo cogiendo una ampolla de cristal con vino y llenando dos vasos—. El cardenal llegó un viernes de 1472.
—Creo que al cardenal le gusta la vida sencilla. Lo conocí en un viaje por la península itálica —interrumpió fray Alonso. La figura de Rodrigo de Borja le producía mucha curiosidad.
—Sus costumbres diarias son sencillas, hay que decir que no gusta de grandes banquetes, pero el boato de su séquito... Ni el mismo rey podría competir. Llegó al grao de Valencia con sus carabelas y allí se quedó todo el día hasta el sábado, que se presentó una comisión de jurados de la ciudad suplicándole que no desembarcara aún hasta que estuviésemos preparados para recibirle como se merecía. Así que el cardenal accedió y marchó al Puig, donde pasó la noche en vela ante la imagen de la Virgen María, supongo que rezando por el buen fin de sus numerosas misiones en la Península.
—¿Y eran?
—El papa Sixto IV lo enviaba con otros cinco legados a promover la guerra contra los turcos. La dificultad del cardenal radicaba en la unión de Castilla y Aragón, más cuando estaban las revueltas en tierra castellana, la validez del casamiento entre don Fernando y doña Isabel, la guerra de Cataluña, la anarquía de Navarra... ¿Necesitáis saber más problemas en los que se sumía la misión del joven cardenal?
—No, no, son suficientes, padre; continuad, por favor —respondió fray Alonso.
—Al día siguiente, domingo, se organizó la comitiva del cardenal para entrar a Valencia desde el Puig. Le rodeaban los obispos de Fano, Asís, Orto y otros, varios abades, nobles y la servidumbre, entre los que había varios pintores como los dos que nos interesan: el napolitano Francesco Pagano y el ferrarés Paolo da San Leocadio. —El canónigo abrió los brazos como queriendo abarcar tanta magnificencia—. La puerta de los Serranos se engalanó con telas de raso y tantas otras maravillas...
—Mucho boato para recibir al cardenal.
—¡Era nuestro obispo! Un hijo de Valencia que había llegado casi tan lejos como su tío el papa Calixto III. Tres días después, el cardenal obsequió a las autoridades con un espléndido banquete al que asistió el conde de Oliva, Gilabert Centelles, entre otros.
—¿No es Serafín Centelles el conde de Oliva?
—Este era el padre. El cardenal, que en privado solo es de un plato, en este banquete se lució.
—¿Vos estuvisteis?
—Vaya que sí, incluso me senté junto a uno de los pintores de estos ángeles, el anciano, Francesco Pagano. El cardenal se pasó casi todo el mes yendo de visita en visita. Se reunió con sor Isabel de Villena, la abadesa del monasterio de la Trinidad. Dicen que hablaron sobre «el secreto», pero son chismes.
—¿Qué secreto, padre?
—¿Cuál va a ser? El legado de su padre Enrique de Villena. ¡Pero dejadme acabar! —Se impacientó el canónigo—. Tras varias idas y venidas se embarcó de vuelta para Roma, y junto con él muchos valencianos ilustres e hijos de la nobleza. Armaron dos naves venecianas. Cuando los dos bajeles estaban frente a Livorno, una tormenta de cuatro días echó a pique uno de ellos, desapareciendo toda la tripulación bajo las aguas. Se salvó la nave donde iba el cardenal. Al día siguiente aparecieron en la playa más de doscientos cadáveres, entre los que estaban los obispos de Fano, Asís, Orto, más setenta y cinco personas y gran número de jóvenes valencianos que iban a Roma a estudiar Derecho a Bolonia. Se perdieron todas las mercancías y regalos valiosísimos.
—¡Una tragedia!
—Así fue. Es tarde, otro día os contaré más —concluyó el canónigo.
—No me habéis hablado de los pintores —se quejó fray Alonso.
—Solo os diré que se les hizo una prueba, como trámite, a los dos italianos y a otro pintor de Valencia.
—¿A quién?
—Un tal maestro Riquart. El pobre hombre nada tenía que hacer contra la voluntad del cardenal. Se quedó muy ofendido cuando se enteró de que, hiciera lo que hiciera, el contrato sería para los italianos —explicó el canónigo con impaciencia.
—¿Dónde está ese Riquart?
—¡Qué sé yo! Desapareció tras el juicio contra los italianos. Parece ser que los denunció. El juicio les dio la razón a ellos y el maestro Riquart volvió a verse humillado.