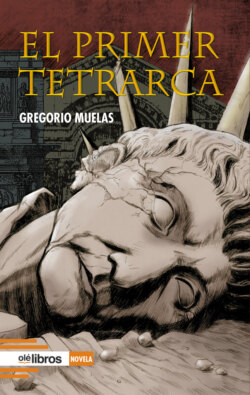Читать книгу El primer tetrarca - Gregorio Muelas Bermúdez - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
15
ОглавлениеPedrito de Daroca se desperezó, levantó su jergón del suelo y lo apoyó contra la pared más alejada para hacer sitio en el taller. Fue hacia el pequeño Andreu y le dio una patada para que despertase. El aprendiz apartó su jergón, abrió las ventanas y dejó que el aire limpio de la mañana proveniente del mar se llevara los malos olores de la noche. Mientras Andreu ordenaba la mesa y secaba los pinceles que se quedaron en remojo, Pedrito rascaba una tabla para quitar la pátina de yeso y poder pintar en ella. Guerau miraba la escena con incredulidad, ya que después de la muerte de su madre parecía que nada hubiese sucedido. El Mulo llegó temprano, ya que como oficial disponía de casa propia, no lejos del obrador.
Guerau dio los buenos días a su hermana, que dejaba en la mesa una jarra de leche y cortaba el queso en lonchas para racionar las porciones. Isabel había tomado las riendas del hogar. El Mulo ordenó a Andreu que sacara las pinturas acabadas a la ventana y las dejara en exposición, ya que así todo el que pasase por la puerta pudría ver el trabajo que allí se hacía, y se puso a retocar una imagen de san Blas. Nadie parecía haber reparado en la presencia de él, que se había peinado y puesto un jubón bien enlazado.
Isabel gritó desde la cocina a Pedrito que trajera un cubo con agua del pozo de la plaza.
—¿Por qué no va Andreu? Ha sido el último en llegar.
—Porque Andreu no puede con el cubo lleno y cuando llega se le ha caído la mitad. Tú ya eres un hombre fuerte —le explicó la muchacha.
Esas palabras inflaron a Pedrito, que se apresuró a coger el cubo que esta le tendía. El Mulo dejó su trabajo para darle un cachete a Pedrito cuando pasó a su lado.
—¡Anda, ve a hacer lo que te ordenan o te envío yo de una patada!
Guerau se acercó a la mesa y cogió un trozo de queso que masticó sin hambre.
—Deberías vestirte mejor en tu primer día con el nuevo maestro. Trae que te arregle el pelo. —Isabel le atusó las greñas y le encasquetó un capirote de paño acabado, que colgaba en la entrada—. Así estás mejor, que no diga Paulo que eres un descuidado.
—El maestro ya me conoce.
Guerau se dejó hacer sin poner mucho entusiasmo, hasta que el pequeño Andreu se acercó.
—¡Pareces un auténtico pintor! —exclamó el aprendiz con admiración.
No le prestó atención al niño, sino que siguió observando la estancia y lo que ocurría. Estaba todo igual, como si nada hubiese pasado: Isabel esmerándose en las tareas del hogar para no caer en la tristeza, el obrador hacendoso y él allí, esperando para salir hacia su nuevo trabajo que quedó postergado. Una semana sin su madre y el mundo no se había enterado de su ausencia. La gente seguía con sus vidas, incluso él notaba un revoloteo en el estómago debido a los nervios. Sin embargo, había algo inusual y era que su padre, el más madrugador de todos, no había bajado de la habitación que compartían.
Los pensamientos del hombre iban por direcciones distintas a la vida cotidiana. A veces lo encontraba rascando con las uñas las tablas del suelo superior o contando briznas de paja, y otras su mente se concentraba en una obra a la que añadía pinceladas extrañas o magistrales. Su padre empezaba a no pensar y eso se notaba en los trabajos. Ya no se esmeraba con detalles, ni cumplía las reglas que tanto admiraba, sino que daba rienda suelta a su imaginación y se atrevía a intercalar paisajes tras las figuras, tal y como él los debía de soñar. Los paisajes se parecían mucho a su entorno: pequeñas fuentes en la lejanía, casitas bajas o prados luminosos. Le gustaba ese nuevo hacer de su progenitor, aunque temía que no fuese un paso hacia adelante, sino el preludio de su locura.
—¿Qué pasa con padre, por qué no baja? —preguntó Isabel.
—Está pensando. No tenía buena cara, puede que esté enfermo.
Su hermana se había llevado las manos a la cabeza como si fuese el fin del mundo. Isabel aún no había asimilado el declive de su padre y seguía asombrándose de su comportamiento.
—Pero eso no puede ser, iré a llamarlo —afirmó apresurándose escaleras arriba.
Al momento Isabel bajó con él. Lo llevaba del brazo como a un niño pequeño. Realmente estaba mal, parecía un viejo de mirada perdida y andares lentos.
—Andad, padre, comed algo antes de acompañar a vuestro hijo al obrador de San Leocadio.
Guerau le acercó una silla.
—¿Dónde vamos? —preguntó el hombre confuso.
—Hoy es el primer día de Guerau en el taller del italiano. ¿Es que no recordáis que el maestro le dijo que comenzaría tras su vuelta de Villarreal?
—¡Ah, sí, Paulo! —contestó. Pero él notó que no se acordaba—. ¡Vayamos ya! —Se levantó con un nuevo ímpetu, como si acabara de despertar de un letargo.
Isabel lo miró con cara de preocupación, pero a él no le pareció para tanto. Este era el nuevo padre. Lo tomó del brazo con delicadeza y lo condujo por las calles mientras le iba refiriendo cada cosa que veían. A mitad de camino su padre pareció reconocer su barrio y una sonrisa de alegría lo transfiguró.
—Tu madre era feliz aquí. Le gustaba pasearse por estas calles como si fuera su ama. No había vecina que no la saludara.
—Lo sé, madre era muy alegre y vos deberíais estar satisfecho por hacer de su vida un buen lugar.
—Gracias, hijo. —Paró para mirarlo—. Guerau, eres como ella, y no me refiero a esos ojos del diablo, sino que respiras ilusión. Yo en cambio...
—Tenéis que disfrutar, ya habéis trabajado bastante. Ahora yo aprenderé mucho con mi nuevo maestro y trabajaré para vos.
Dejaron la charla en cuanto llegaron a su destino. Ya había estado antes en el taller de San Leocadio, aunque esta vez lo vio de otra manera, como algo suyo. Se sintió dentro de un grandioso retablo, formando parte de algo importante y bello, pues el obrador del maestro estaba lleno de misterios y recovecos por descubrir.
—Os traigo a mi hijo como quedamos —dijo su padre, que parecía haberse recuperado por completo y volvía a ser un hombre serio y estricto.
—¡Mi buen amigo! —Paulo de San Leocadio le palmeó la espalda—. ¿Cómo os encontráis?
—Mejor. Os agradezco mucho que acudierais María Dora y vos al entierro. Perdonad si no os atendí como os merecéis.
—Nada, sabíamos por lo que estabais pasando. ¡Flavio! —llamó el maestro a uno de los aprendices, que se afanaba en imprimir yeso en una tabla de chopo—. Este es Guerau Castellví y va a trabajar con nosotros. Anda, llévatelo y ve enseñándole lo que ya sabes.
Flavio era un joven delgado de ojos curiosos y le sonrió. Guerau esperaba que le recibiera con desprecio como solían hacer a los nuevos en un taller, en cambio no fue así.
—Ven conmigo y verás lo que hacemos ahora.
El maestro hizo un gesto de satisfacción y se olvidó de él para hablar con su padre.
Flavio lo llevó ante lo que había estado haciendo con la tabla y le fue relatando el proceso con paciencia.
—He aplicado el yeso a la madera como ves, aunque en mi tierra usamos sulfato cálcico. Cuando se seque aplicaré cola de animal.
—¿No eres de Valencia? —Fue una pregunta estúpida, pues Flavio hablaba diferente. No tenía acento, pero la musicalidad de su voz era distinta, muy parecida a la de San Leocadio.
—No, soy napolitano —contestó con orgullo. Esa teatralidad le hizo reír—. El maestro me trajo con él en su última visita. Mi padre me dijo que para mí era un honor ir donde el maestro fuese y así lo hice. Somos afortunados.
—Gracias, Flavio —respondió y sonrió a ese muchacho con afecto real.
Guerau dibujó en el aire el contorno de esa nariz aguileña y de esos ojos tan juntos y saltones, aunque agradables.