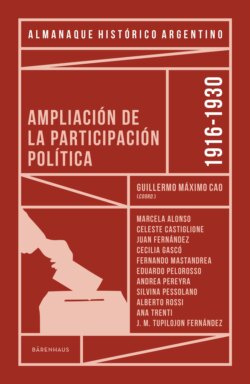Читать книгу Almanaque Histórico Argentino 1916-1930 - Guillermo Máximo Cao - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La “grippe” española2
ОглавлениеEn la mayoría de los libros de historia escritos sobre este período no figura casi mención de la pandemia llamada “gripe española”. Por la situación vivida en nuestro país al momento de escribir este libro (2020) es inevitable describir cómo se vivió en Argentina, y para eso tomamos como fuente principal varios artículos del investigador del CONICET Adrián Carbonetti, en especial el publicado en 2010 por la revista Desacatos, “Historia de una epidemia olvidada. La pandemia de gripe española en la argentina, 1918-1919”.
En 1918 y 1919, una pandemia de gripe causó más de 50 millones de muertos en todo el mundo, más del doble de la recién terminada Primera Guerra Mundial. Los gobiernos europeos y de EE.UU., donde más afectó la enfermedad, trataron de ocultar la gravedad de lo que sucedía a tal punto que se la conoce como gripe española, porque los diarios de ese país eran los que más difundían lo que estaba pasando, ya que España al no haber participado en la gran guerra, no tenía que evitar difundir una segunda catástrofe en tan poco tiempo.
Uno de los aspectos que llama la atención con respecto a esta enfermedad fue la denominación que se le dio por parte de las autoridades sanitarias y por los médicos en general: “grippe”. Posiblemente esa doble “p” se haya constituido en un elemento diferenciador de la enfermedad que aparecía todos los años, menos devastadora y más recurrente que la gripe española.
En Argentina el gobierno democrático de Yrigoyen tomó desde el Estado las medidas necesarias. La gran epidemia de fiebre amarilla de 1871 y la de cólera de 1887, con la destacada actuación del médico higienista José Penna, había alertado a las autoridades sanitarias de nuestro país. El “higienismo” era la corriente predominante para el mejoramiento de las condiciones sanitarias en las grandes ciudades, y la de Buenos Aires era considerada una de las más higiénicas del mundo. El municipio contaba con 17 hospitales, donde en 1918 se atendieron más de 100.000 personas. Tenía el mejor sistema sanitario, red hospitalaria, y número de médicos por habitantes del país.
En el primer semestre de 1918 empezaron a aparecer los primeros casos en Argentina ingresados por el puerto de Buenos Aires. En los primeros momentos se le restó importancia a la enfermedad, ya que su gravedad estaba siendo ocultada por la mayoría de los países más damnificados. Pero cuando fue creciendo la mortandad, los diarios opositores comenzaron a advertir la gravedad, a reclamar medidas y al mismo tiempo a dar recomendaciones de productos que podían prevenir la “grippe”, acompañadas de publicidades y al mismo tiempo provocando el aumento de precios y la escasez de ciertos productos como el agua oxigenada y el alcanfor medicinal.
En octubre de 1918 se decidió emprender la limpieza del Riachuelo, efectuar exámenes de salud a los inmigrantes que llegaban en barcos procedentes de Europa, e internar en cuarentena en un lazareto en la isla Martín García a aquellos que presentaran síntomas de gripe. Además de evitar reuniones en lugares cerrados, se suspendieron las clases en escuelas primarias y secundarias, se prohibieron los espectáculos públicos, se clausuraron music halls y circos. En noviembre se comenzó a derivar los enfermos graves de gripe al Hospital Muñiz, y se profundizó la cuarentena en la isla Martín García.
Como prevención se hacían desinfecciones en lugares públicos, oficinas y tranvías. Se prohibió escupir en el suelo. Se recomendaba desinfección de boca y garganta con soluciones de agua oxigenada, o con una mezcla de aceite y mentol, que también se usaba en inhalaciones. Pero el antiséptico más popular contra la gripe era el alcanfor, que llegó a escasear seriamente. El periodismo, que primero ocultó la gravedad de la enfermedad, luego exigía medidas del Estado mientras publicitaba productos. Con el paso del tiempo empezó a criticar las restricciones y hasta los tangos se ocupaban jocosamente de las precauciones contra la “grippe”. “La Grippe. Tango Contagioso”, con música de Alfredo Mazzuchi y letra de Antonio Viergo, decía: “No me hables más de la gripe / porque soy muy aprensivo / y ya siento un tip tip tipi tipi / en el tubo digestivo. / La limonada Rogé / rápido corro a comprar / porque me quiero purgar / y me voy luego a acostar para sudar”.
La primera oleada generó una mortalidad relativamente baja, en las regiones más afectadas ocasionó 2.237 muertes. Este número no era habitual, ya que en 1917 la mortalidad por gripe había sido sólo de 319 casos. La segunda oleada, la del invierno de 1919, provocó 12.760 muertes. Es decir, entre 1917 y 1918 la mortalidad por gripe se multiplicó por siete, y entre 1918 y 1919 se multiplicó por cinco. Lo cierto es que la epidemia de gripe española dejó un saldo en Argentina de 14.997 muertes sobre una población aproximada de 8.500.000 habitantes.
Adrián Carbonetti en el artículo mencionado, escrito en 2010, concluye con estas palabras que se transcriben por la gran actualidad que tienen:
“Estas apreciaciones permiten pensar en la utilización de la epidemia como factor político, cuestión puesta en juego que va más allá del hecho mismo de la epidemia y de las medidas sanitarias implementadas. El desarrollo de la enfermedad suscitó cierta susceptibilidad en la sociedad, que en muchos casos fue aprovechada por la oposición a los gobiernos en turno para generar críticas, pero también por los mismos gobernantes para consolidar y dinamizar las redes clientelares.”
Ahora bien, la epidemia fue una nueva prueba para el Estado, la medicina y la sociedad argentina, a la vez que se transformó en una fuerte preocupación en términos políticos y sociales, y puso al desnudo, nuevamente, los desequilibrios económicos y sociales de un país que crecía pero que no se desarrollaba.