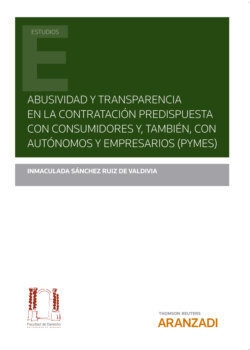Читать книгу Abusividad y transparencia en la contratación predispuesta con consumidores y, también, con autónomos y empresarios (Pymes) - Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo II La importancia de (re)definir los conceptos de consumidor y empresario (autónomo y pymes) y deslindar los controles de incorporación y transparencia en la jurisprudencia europea y nacional I. La Sala 1.ª del TS, pionera en incorporar el control de transparencia, decide aplicar este tercer control de validez de las cláusulas únicamente a los adherentes-consumidores (B2C)
ОглавлениеHasta que el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo decidió asumir por vez primera el control de transparencia material, en contratos de préstamo hipotecario celebrados con consumidores, declarando la nulidad de la cláusula suelo por falta de transparencia, a través de la STS (Plenaria) 241/2013, de 9 mayo 2013 (RJ 2013, 3088)1 –asumiendo la doctrina jurisprudencial europea contenida a partir de la STJUE de 21 de marzo de 2013 (asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb)2 y nacional [contenida en la STS, Sala 1.ª, 18 junio 2012 (RJ 2012, 8857)3]; en nuestro ordenamiento jurídico, tradicionalmente, las condiciones generales de la contratación estaban sometidas tan sólo a dos controles de validez: el “control de incorporación” (ex arts. 5 y 7 LCGC) y el “control de contenido” (ex art. 8 LCGC). Dos controles de validez que respondían a una misma finalidad prevista en la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación: “proteger al adherente-consumidor o no, por ser la parte débil en la contratación en masa”. Tras esta primera sentencia plenaria la Sala Primera del Tribunal Supremo instauraba en nuestro Ordenamiento Jurídico un tercer control de validez de las condiciones generales de la contratación y cláusulas no negociadas individualmente: “el control de transparencia material”.
Este tercer control de validez de las cláusulas predispuestas, calificado por el TS como un control abstracto de validez, inventado, perfilado, corregido y confeccionado, a partir de las posteriores sentencias dictadas sobre el particular4, no solo por la Sala Primera del Tribunal Supremo sino también por la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado pie a toda una doctrina jurisprudencial según la cual, el tercer control de validez del clausulado predispuesto cumple la función (i) en primer lugar, de “exigir” del predisponente que facilite toda la información precontractual posible para que el adherente (sólo el consumidor, a juicio del TS) disponga no sólo del conocimiento sino también de la comprensión de la cláusula en cuestión5 y que la función que cumple una vez garantizado que la cláusula supera el control de incorporación (ex arts. 5 y 7 LCGC), (ii) es, en segundo lugar, “abrir” la puerta al control de contenido. Lo que significa, que a los controles de validez que respondían a la misma finalidad prevista en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998: “proteger al adherente, por ser la parte débil en la contratación en masa”6 se suma un tercer control al que someter el clausulado presupuesto dirigidos a frenar los abusos que derivan de la falta de equilibrio fruto de la predisposición e imposición y la falta de negociación existente en este tipo de contratos7.
Este control de validez, el control de transparencia material, inventado con carácter pionero por la Sala Primera predicable, aplicable únicamente por los consumidores (B2B) e inaplicable a los empresarios (B2B) –tal y como dijo el Pleno de la Sala Primera, a través de sus SSTS (plenarias) de 367/2016, 3 de junio y 57/2017, de 30 de enero– garantiza que el consumidor medio del que habla el TJUE (es decir, el consumidor suficientemente informado y razonablemente atento y perspicaz) no sólo conozca/incorporación la cláusula sino que la comprenda/transparencia material; para lo cual habrá que comprobar si el predisponente le facilitó suficiente información precontractual en la fase precontractual y contractual para que comprenda la carga económica y jurídica del contrato. Corresponde, pues, al predisponente (es decir, a la entidad financiera/empresario/prestamista, en definitiva), suministrar una información precontractual suficiente (y con suficiente antelación) que permita al adherente-consumidor no sólo “conocer” (control de inclusión) sino “comprender” (control de transparencia material) la carga económica y jurídica del contrato. Una vez comprado (de oficio por el juez en el caso de los consumidores) que el consumidor no ha comprendido el clausulado predispuesto será cuando se valore, a través del control de contenido (ex art. 8 LCGC) si la cláusula es o no abusiva –un criterio de abusividad ponderada que como regla general admite sus excepciones–.
En definitiva, y en la práctica, las condiciones generales de la contratación, aun cuando se introduzcan en contratos entre empresarios, están sometidas al control de incorporación (art. 2 LCGC en relación con los arts. 5 y 7 LCGC), de transparencia y de contenido –estos dos últimos reservados únicamente a los adherentes-consumidores. Lo que significa que para que la cláusula no sea abusiva: (1.°) a través del primer, incorporación, el predisponente ha de acreditar la puesta a disposición y la oportunidad real de conocer el contenido al tiempo de celebración del contrato, con independencia de su comprensión; y, en caso de superarse mientras que, (2.°) a través del segundo, reservado a los adherentes –consumidores consistente en la comprensión gramatical y semántica–, según la propia complejidad de la materia sobre la que versa el contrato y, más en concreto, de la cláusula controvertida. Filtros cuya vulneración corresponde probar al adherente (ex art. 217.2 LEC).
El primero, el de incorporación aplicable, predicable y exigible por todo adherente, consumidor o no, a través del cual, insisto, lo que el juez habrá de analizar (de oficio, en el caso del consumidor o solicitado a instancia die parte en el caso del no consumidores) es si cláusula supera o no el filtro negativo contenido en el art. 7 LCGC; y una vez superado, el positivo, contenido en los 5.5 y 7 LCGC; para lo cual el juez analizará (de oficio si el adherentes es un consumidor, y a instancia de parte si es un empresario) si la redacción de las cláusulas generales debería ajustarse a los criterios de transparencia formal, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.
Es momento de recordar que, conforme al art. 5 LCGC:
a) Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes.
b) Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas.
c) No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.
d) La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.
A su vez, a tenor del art. 7 LCGC, no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que:
a) El adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, si ello fuera necesario conforme al art. 5.
b) Sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.
Una vez garantizado el conocimiento/incorporación, entendido según la doctrina jurisprudencial como “cognoscibilidad real”, en el adherente (consumidor o empresario), la función que cumple el segundo control de validez (de invención judicial), el de transparencia material, no es la de establecer un control del consentimiento sino la de comprobar que el predisponente ha facilitado la información precontractual suficiente para que el consumidor (porque por decisión judicial no puede alegarlo en su beneficio el empresario) comprenda la carga económica y jurídica del contrato. Lo que realmente hace este segundo filtro de validez de las cláusulas, una vez superado, es “abrir la puerta” (o si se prefiere, “exigir” o “dar paso”) al control de contenido (ex art. 8 LCGC, reservado también para los consumidores porque remite al TRLGDCU inaplicable a los empresarios) para determinar la posible abusividad de la misma (criterio de abusividad ponderada que es la regla general y que tiene sus excepciones) conforme a los parámetros del artículo 3.1 y 4.1 de la Directiva 93/13 sobre clausulas abusivas.