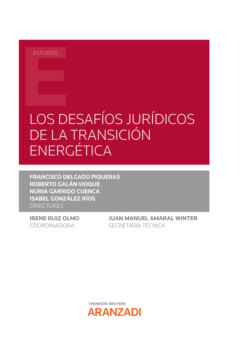Читать книгу Los Desafíos Jurídicos de la Transición Energética - Isabel González Ríos - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. UNA LEY COMPLEJA EN SU ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN
ОглавлениеLa Ley española 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE de 21 de mayo de 2021. Abreviadamente, me referiré a ella como Ley de Cambio Climático. Se trata de un texto complejo bajo distintas visuales. Para empezar, por su propio proceso de elaboración, que ha sido lento y difícil debido a la confluencia de variados impulsos, presiones, incidencias e incógnitas.
Antecedentes nacionales. En el contexto de relativo optimismo generado por el Acuerdo de París (2015), el entonces Ministerio de Medio Ambiente inició los trabajos de redacción, que se concretaron en un primer borrador presentado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (2016). En el mismo se preveían amplias habilitaciones a favor del ejecutivo, conformando un tipo de previsiones que se mantendrá en sucesivas propuestas y en la regulación vigente. La caída del Gobierno Rajoy impidió la continuidad de ese concreto proceso normativo. No obstante, tras la moción de censura, el grupo parlamentario Popular recuperó el texto como proposición de ley (2018), hecho al que cabe conceder cierto relieve político, pues, frente a las posturas reduccionistas, pone de manifiesto un amplio compromiso con la problemática del cambio climático; en palabras de la exposición de motivos de la proposición: “el mayor desafío medioambiental y socioeconómico al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI”.
Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos formalizó propuestas en la materia a través de otra proposición de ley (2019). En coherencia con su ideología de extrema izquierda, propugnaba drásticas reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. El texto era largo y ambicioso, ya que pretendía consolidar el liderazgo mundial de nuestro país en la lucha contra el cambio climático, previendo una transición desde un sistema energético “fósil, derrochador, centralizado, bilateral y unidireccional”, a otro “renovable, eficiente, descentralizado, multilateral y bidireccional”. Incorporaba novedosas propuestas, como la creación de la Agencia Estatal del Cambio Climático con el carácter de autoridad independiente o el Impuesto sobre Transacciones Financieras.
Paralelamente, diversas líneas de actuación eran establecidas por las comunidades autónomas, que fueron aprobando sus propias leyes en materia de cambio climático. Cataluña (2017) había sido pionera al aprobar una completa regulación con medidas de mitigación y de adaptación, así como implicaciones para las políticas sectoriales, previsiones organizativas y una fiscalidad ambiental; no obstante, la norma hubo de experimentar la anulación de los objetivos cuantificados de mitigación (STC 87/2019). Andalucía (2018) y Baleares (2019) siguieron planteamientos parcialmente diferentes remitiendo en buena medida las actuaciones al planeamiento especial, tanto de nivel autonómico como municipal.
Evolución internacional y europea. En la comunidad internacional general, tras el Acuerdo de París (2015), el objetivo de mantener el calentamiento del planeta muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales llevó a la exigencia de una economía climáticamente neutra en 2050. Y si inicialmente los objetivos podían considerarse ligeros pues dependían de la voluntad de los Estados, en la Conferencia de Katowice (2018) se multiplicaron los mecanismos de información, las reglas de transparencia, los procedimientos de verificación y las obligaciones financieras, conforme a una tendencia general que no ha dejado de robustecerse.
En el ámbito europeo, los compromisos de reducción de emisiones y de eficiencia energética se asentaron sólidamente con el Reglamento 2018/1999 y luego mediante los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo (2019). Tras arduas negociaciones, en 2020, la Comisión Leyen presentó el proyecto de la llamada Ley Europea del Clima, un texto que, unas semanas después de la ley española, se ha aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeos como Reglamento 2021/1119 de directa aplicación. El gran objetivo, de conformidad con las exigencias de París, es lograr la neutralidad climática en el año 2050, de manera que entonces los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera queden compensados con los capturados en los bosques y otros sumideros. Para ello se ha puesto en marcha un calendario de actuaciones que, en el período 2021-2030, garantizan la reducción del 55 por ciento de las emisiones con respecto a los niveles de 1990. Con esa finalidad, se prevé que la Comisión fortalezca sus capacidades de actuación al beneficiarse de una amplia delegación legislativa y asumir nuevos poderes de evaluación, inspección y control.
El proceso de aprobación de la Ley Europea del Clima ha sido complejo debido a las fuertes tensiones que subyacen a la general aceptación de la misma. Los sectores económicos afectados han presionado directa e indirectamente, con su tupida red de contactos académicos, periodísticos, financieros y políticos, para ver mejoradas sus posiciones competitivas en unos mercados fuertemente intervenidos. Las organizaciones ecologistas, a su vez, fortalecidas por el creciente apoyo de los movimientos juveniles, presentaron batalla para ver incrementados los compromisos comunitarios, extendiéndose la reclamación de fijar en el 65 por ciento la rebaja de las emisiones para 2030. Los grupos negacionistas o reduccionistas, aunque últimamente no parecen combatir frontalmente la existencia misma del cambio climático, aprovechan la ocasión para lamentar la pérdida o disminución de libertades económicas y derechos patrimoniales. Los mismos Estados miembros, que en los inicios mostraron mayoritariamente su apoyo a la iniciativa, no dejan de presentar sus propias tendencias en la materia.
Derecho comparado. Precisamente los restantes Estados conforman también, bajo la óptica de la comparación, un alud de informaciones, propuestas y actuaciones que influyen en las opciones de nuestra Ley de Cambio Climático. En tal sentido, cabe dar una cierta relevancia al auge de los llamados litigios climáticos, como en Holanda el caso Urgenda (2019), que persiguen obligar judicialmente a los ejecutivos a emprender acciones de reducción de emisiones para lograr una economía hipocarbónica y circular.
En todas las experiencias se han producido dudas sobre la conveniencia, el contenido y el alcance de aprobar una ley que, sin embargo, una parte significativa de la opinión pública reclamaba. Debilidades conceptuales y oportunidades políticas se mostraban, pues, en liza, lo que quizá pueda ayudar a comprender las posiciones adoptadas en diferentes experiencias.
Así, el temprano esfuerzo regulador de Alemania (2019) ha terminado mereciendo el reproche del Tribunal Constitucional Federal (2021), que, reclamando los derechos de las generaciones futuras, considera insuficientes las previsiones que habrían de garantizar la neutralidad climática en el año 2050. Quizá en esa óptica pueda explicarse que en Italia no se haya planteado la necesidad de aprobar una específica ley reguladora de la lucha contra el cambio climático, estimándose suficiente con el correspondiente plan nacional integrado de energía y clima. En cambio, Francia ha optado por poner en marcha un ingenioso proceso que ha combinado el sustento técnico y jurídico con una importante participación popular, cristalizada en la convención ciudadana para el clima, integrada por 150 ciudadanos seleccionados por sorteo, quienes han realizado las propuestas iniciales del proyecto de ley actualmente en tramitación (2021).
Marco Estratégico de Energía y Clima. En definitiva, el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno Sánchez no lo tuvo fácil para generar su propio proyecto en la materia. En breve espacio de tiempo, se sucedieron iniciativas internacionales, europeas, comparadas y nacionales que iban condicionando las posibilidades y multiplicando los compromisos formales y sustanciales. De conformidad con las exigencias de la Unión Europea, el Gobierno Sánchez hubo de poner en marcha el Marco Estratégico de Energía y Clima (2019) integrado por tres documentos para el período 2021-2030: a) la Estrategia de Transición Justa, que comprendió medidas de reactivación, formación y otras en favor de los sectores afectados por la descarbonización, así como planes de acción urgente para las comarcas del carbón y las centrales en proceso de cierre; b) el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que precisaba las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, incremento de energías renovables y eficiencia energética; y c) la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que estamos examinando.
En ese contexto realmente complicado, no puede extrañar que el anteproyecto de ley (2019) tardara en presentarse como proyecto de ley (2020), ni tampoco que experimentara importantes cambios en su tramitación parlamentaria. El proyecto, que tenía un total de 54 preceptos (36 artículos, 4 disposiciones adicionales y 13 finales), recibió 758 enmiendas en el Congreso, que determinaron una redacción final de 64 preceptos (40 artículos, 9 disposiciones adicionales y 15 finales). De manera que el contenido del proyecto se incrementó aproximadamente en un 20 por ciento, incorporando objetivos más ambiciosos y nuevas previsiones sobre cuestiones significativas como las relativas a la digitalización de la descarbonización, los minerales radiactivos, la producción de carbón, la desinversión estatal en energías de origen fósil o el régimen de ensayos de energías renovables.
Detrás de estas modificaciones, a veces, se advertía la dirección política gubernamental comprometida con los avances internacionales y comunitarios. No obstante, los socios de la coalición parlamentaria de gobierno también contribuyeron a la versión final de la Ley de Cambio Climático. Tanto las enmiendas presentadas como los debates sostenidos en sede parlamentaria permiten identificar las posiciones ideológicas de los diferentes partidos políticos. Así, con la excepción de la extrema derecha (Vox), que presentó incluso una enmienda de rechazo a la totalidad del proyecto de ley, puede afirmarse que, tanto el diagnóstico de la situación sobre el cambio climático, como el objetivo subsiguiente de lucha frente al mismo reúnen un consenso básico en el panorama político español. Lo cual es muy importante: las grandes cuestiones de Estado merecen coincidencia en su identificación, sin perjuicio de la variedad de métodos de actuación vinculados a las diferentes posiciones ideológicas. Lamentablemente, el consenso, en esta materia al igual que en tantas otras, no se ha prolongado más allá de esa percepción elemental del problema.
Una Ley compleja en su elaboración y también en su formulación, pues incluye variadas medidas para “asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París” (art. 1). Se trata, en suma, de facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular, así como de promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. En una descripción sumaria de contenidos, tras el título preliminar dedicado al objeto y los principios rectores, los sucesivos títulos organizan las regulaciones relativas a los objetivos de reducción de emisiones y planificación de la transición energética, el régimen de las energías renovables y la eficiencia energética, las medidas de transición en relación con los combustibles, las previsiones en materia de movilidad sin emisiones y transporte, las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, las medidas de transición justa, los recursos económicos y financieros disponibles, las actuaciones en educación, investigación e innovación, los aspectos de gobernanza y participación, más las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Complejidad política, social, económica, tecnológica, ambiental, jurídica y también lingüística. Los juristas no lo tenemos fácil para comprender todos los contenidos de la Ley, donde, con gran soltura, se utilizan expresiones técnicas como “autopistas del mar”, “islas de calor”, “puntos de última milla”, incluso en inglés, como “Roll-On/Roll-Off” para referirse a los barcos de “carga rodada”, con rampas de carga y descarga. A veces, se encuentran expresiones que parecen traducciones literales del mismo idioma, como “compañías” en lugar de “empresas”.