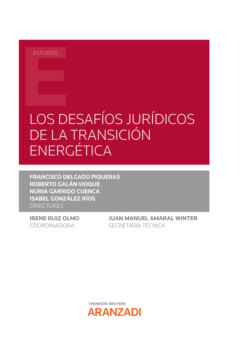Читать книгу Los Desafíos Jurídicos de la Transición Energética - Isabel González Ríos - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. UNA LEY AMPLIAMENTE HABILITADORA DEL EJECUTIVO
ОглавлениеReformas legislativas. La Ley de Cambio Climático introduce diversas reformas en las Leyes de Hidrocarburos, del Sector Eléctrico, de Sostenibilidad Energética, de Suelo y del Gobierno (disposiciones finales 1.ª a 5.ª). Prevé también la remisión a las Cortes por el Gobierno de proyectos de ley en materia de residuos y suelos contaminados para impulsar la economía circular (disposición adicional 5.ª), y de movilidad sostenible y financiación del transporte (disposición final 8.ª).
Sin embargo, no hay un verdadero programa legislativo. En materia tan necesitada de impulso y racionalización como es la fiscalidad verde, la Ley se limita a exigir la constitución de un grupo de expertos precisando que “en todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica”, lo cual parece tanto como decir que no se va a hacer nada significativo (disposición adicional 7.ª). Y en relación con la ansiada reforma del sector eléctrico, se ordena al Gobierno y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la presentación de “una propuesta de reforma del marco normativo”, propuesta que, en esos términos, habrá de entenderse dirigida al propio sector eléctrico (disposición final 11.ª).
Atribuciones gubernamentales. Lo anterior no significa que la Ley carezca de habilitaciones reguladoras. Antes bien, una de sus características es la consolidación y ampliación de las potestades del Gobierno. Las atribuciones expresas de competencias de desarrollo reglamentario, además de recoger la fórmula al uso que confiere al Gobierno la aprobación de “cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación, ejecución y desarrollo de los establecido en esta ley” (disposición final 6.ª), se encuentran dispersas en el articulado al hilo de concretas referencias sobre la integración de las energías renovables en la explotación del dominio público hidráulico (art. 7.2) o en el transporte (art. 13.2), así como en relación con el cumplimiento de los compromisos internacionales y europeos (art. 40.1), el régimen de los sumideros previstos en la legislación de montes (disposición final 7.ª) o la huella de carbono (disposición final 12.ª). Hay incluso en la Ley una referencia explícita a un mecanismo objeto de amplio debate doctrinal como son los algoritmos, cuyo empleo se atribuye al Gobierno para impulsar la digitalización de la economía y contribuir a la descarbonización [art. 6.c)].
Pero, sobre todo, han de destacarse los variados instrumentos de planificación, programación e incluso de evaluación que se encargan directamente a la competencia del Consejo de Ministros: el plan nacional integrado de energía y clima, la estrategia de descarbonización, los objetivos anuales en materia de transporte sostenible, el plan nacional de adaptación al cambio climático, la estrategia de transición justa, la estrategia del agua para la transición ecológica, junto con otras modalidades de intervención administrativa.
Ausencia de procedimientos. Llama la atención la escasez de previsiones sobre los procedimientos a seguir en la elaboración y aprobación de tan variados mecanismos. Se trata de atribuciones directas de competencia al Gobierno, eso sí, a iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en algún precepto, leemos “de la ministra” o “de la persona titular del Ministerio”), a veces, juntamente con otros ministerios. Desconocemos la razón determinante de que únicamente en el caso de la estrategia de descarbonización se haya incluido un trámite de comunicación parlamentaria (art. 5.2: “se dará cuenta al Congreso de los Diputados y al Senado”).
La explicación de esa ausencia de referencias de procedimiento quizá se encuentre en el origen comunitario de la obligación de elaborar esos instrumentos, lo que genera un juego intenso de relaciones con la Comisión Europea. Sin embargo, los compromisos europeos no parecen ofrecer justificación adecuada ni suficiente de la falta de previsiones bajo la óptica nacional. En tal sentido, resulta sorprendente que el Comité de Personas Expertas, creado en la Ley como principal instrumento de gobernanza en la materia, no intervenga en ninguno de los documentos de planificación y estrategia establecidos en la propia Ley.
Una solución puede intentarse aplicando los regímenes generales establecidos en nuestra legislación de procedimiento administrativo. Sin embargo, no está claro que los instrumentos concernidos se correspondan con las categorías de esa legislación. Así, parece dudoso que los planes y estrategias previstos en la Ley de Cambio Climático puedan considerarse en todo su contenido como normas jurídicas de carácter reglamentario, a efectos de aplicar los principios de buena regulación y las reglas de evaluación normativa que se contienen en la Ley del Procedimiento Administrativo Común (arts. 129-130). También resulta problemático observar el régimen de la evaluación ambiental estratégica, pues, en el supuesto principal de la Ley de Evaluación Ambiental, tal procedimiento se aplica a la elaboración de planes y programas que “establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental” (art. 56.1).
En el Reglamento UE 2018/1999 se estableció la obligación de los Estados miembros de elaborar y negociar con la Comisión los planes nacionales integrados de energía y clima, y las estrategias de descarbonización. Parece, pues, lógico que la Ley de Cambio Climático haya asumido ambos documentos (disposición transitoria 1.ª). No obstante, causa extrañeza que fueran aprobados por sendos acuerdos del Consejo de Ministros, tanto el plan (acuerdo de 16/03/2021), como la estrategia (acuerdo de 03/11/2020), siendo así que en la Ley –objeto de paralela tramitación– se exige la aprobación por el Consejo de Ministros también, pero mediante real decreto (arts. 4.1 y 5.2).
Continuando con las sorpresas, nos encontramos con el plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana, que ha de aprobar el Gobierno en un plazo de seis meses, estableciéndose en la Ley que “este plan deberá seguir los criterios y objetivos recogidos en la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación (ERESEE)” (art. 8.4). Es decir, que el plan gubernamental resulta nominalmente vinculado a la estrategia ministerial, dado que las ERESEE, exigidas en la Directiva 2010/31/UE, se han ido aprobando, desde 2014 hasta la vigente de 2020, por los ministerios competentes en materia de medio ambiente. No parece salir muy bien parado el esencial principio de jerarquía normativa.
En todo caso, si bien no hay nada que objetar a la amplitud de las potestades otorgadas en la materia al ejecutivo, al menos siempre que se circunscriban a las competencias estatales, hubiera parecido más respetuoso con los principios de la actuación administrativa incluir en la Ley las correspondientes previsiones organizativas y procedimentales. Es lógico que sea el Gobierno el órgano competente para la aprobación de instrumentos de planificación, programación y estrategia, máxime cuando sus contenidos han de ser objeto de negociación con la Comisión Europea. Sin embargo, las exigencias de flexibilización no parecen imponer la práctica ausencia de reglas sobre la documentación que ha de elaborarse ni sobre el procedimiento que ha de seguirse.
Principio de claridad. El desconcierto en este punto se acentúa con el manejo de los instrumentos aprobados, ya que en ellos se advierte una notable mezcla de contenidos, difícilmente compatible con el principio de claridad. El plan nacional integrado de energía y clima, por ejemplo, ocupa nada menos que 425 páginas en el BOE (31/03/2021), donde se incluyen variados datos y razonamientos, con profusión de anexos, sobre muy diferentes cuestiones. Es una memoria, un estudio que probablemente justifica las decisiones adoptadas, pero éstas se encuentran dispersas en el texto y no siempre adoptan formulaciones adecuadas para determinar ni su grado de exigibilidad, ni los mismos destinatarios de sus previsiones.
En realidad, el problema es de alcance general, pues no existe una regulación común de las potestades administrativas de planificación y programación. Las categorías manejadas en la legislación de procedimiento administrativo parecen limitarse al acto administrativo y al reglamento. Sólo en la regulación del régimen local y destacadamente en la materia urbanística, encontramos identificadas las potestades administrativas de planeamiento. Por cierto, en este ámbito las previsiones procedimentales, que afectan fundamentalmente a los municipios, son abundantes en la legislación y particularmente agobiantes como consecuencia de la severidad impuesta por vía jurisprudencial en la observancia de los trámites.
Comité de Personas Expertas. La principal novedad en cuestión de gobernanza climática la constituye el ya citado Comité de Personas Expertas. En la Ley únicamente se advierte la cautela de prever que su composición sea paritaria en mujeres y hombres, sin establecer, en cambio, la esencial exigencia de que lo integren expertos científicos de alto nivel que representen una amplia gama de disciplinas y ofrezcan absolutas garantías de independencia, tal y como se prevé en relación con el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático. Esperemos que en el desarrollo reglamentario termine diseñándose un órgano adecuado para mejorar el papel de la ciencia en el ámbito de la política climática, respondiendo, así, a la invitación contenida en el Reglamento (UE) 2021/1119.