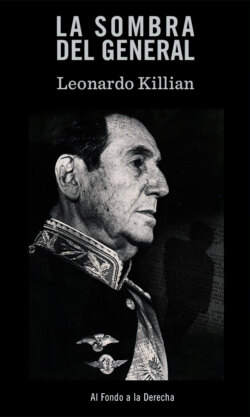Читать книгу La sombra del General - Leonardo Killian - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTOMA 20
Los muchachos le habían hablado siempre del famoso “Día de la Barbarie”.
—Mirá, el 11 de septiembre, cuando se hace el homenaje al hijo de puta de Sarmiento, nosotros vamos a la Recoleta y hacemos el nuestro en la tumba de Facundo Quiroga.
Otro agregó:
—Este año va a ser descomunal.
Le dijeron que llevara una manopla, una navaja, algo chico para poderlo disimular en el saco de escolar, porque este año iba a haber lío seguro. Ezcurra quería juntar a toda la “caña”.
El grupo se juntó en un bar de Santa Fe y Montevideo. Desde allí se fueron para Recoleta. Cuando iban llegando vio una multitud de pibes. Casi todos con saco azul, menos Ezcurra que estaba vestido con una camisa parda, corbata negra y correaje.
Había dos banderas, la nacional y la de la Cruz de Malta del Movimiento. Julio y otros dos llevaban una enorme corona de flores. El homenaje de Tacuara al Tigre de los Llanos.
Cuando estuvieron listos, empezaron a desfilar hacia la entrada de Junín. Los esperaba la Guardia de Asalto de la Federal. Estaban con los palos, los escudos, los cascos y las pistolas lanzagases.
Un comisario se acercó para hablar con los jefes.
—El acto está prohibido muchachos, mejor se vuelven para casa.
No terminó de hablar cuando voló el primer cascotazo que le pegó en la cara a un cana de la primera fila. El tipo cayó desmayado. Se armó una batahola tremenda. La policía empezó a tirar gases lacrimógenos y los pibes les tiraban con lo que tenían a mano, palos, piedras, botellas. Hasta los encendedores servían de proyectil.
Encontró parapeto detrás de un árbol y, sin dudarlo, estrenó la S&W 38. Tiraba por arriba de las cabezas de la policía, pero los que lo miraban no lo podían creer.
—¿Usted está loco? —le gritó Ezcurra.
—Sí —le contestó.
Cuando vio que no le quedaban balas empezó a correr con los demás. Los policías seguían tirando gases y a varios muchachos ya los habían agarrado. Pudo ver cómo lo levantaban de los pelos a Julito Fernández. Estaba llorando y pidiéndole al morocho que lo tenía de las crenchas que lo largara, que él no tenía nada que ver. El muy maricón, que siempre venía por el local alardeando con su faconcito de vaina de plata, lloraba como una colegiala.
Los que se desbandaban rompían todo lo que encontraban a su paso. Las vidrieras y los parabrisas de los autos estacionados, todo lo que se podía destrozar. Era una marea de furia.
—Parecemos los mongoles —gritaba el Pocho, que pasó corriendo a su lado.
Estaba tan excitado que no paraba de saltar sobre el capó de un Chevrolet mientras gritaba:
—¡Arriba Tacuara! ¡Patria sí, colonia no!
Un tipo lo bajó agarrándolo del pantalón. Perdió el equilibrio y se vino abajo.
—Pendejo de mierda, ahora el arreglo me lo va a pagar tu viejo.
Un golpe en la cabeza dio por finalizada la cosa. El Turco con una manopla lo dejó al tipo tirado con la oreja arruinada mientras lo agarraba del brazo para perderse en el caos.
—Corré que si te agarran con el fierro te mandan a Devoto, boludo. Tirala en cualquier lado, sacátela de encima.
No paró hasta llegar a Corrientes donde se perdió en la boca del subte. Si había algo llamado felicidad con seguridad, debía ser esto.
En el subte venían dos camaradas que lo saludaron con disimulo. Aunque se mantuvieron a distancia y sin hablar, cuando bajó en Callao los saludó con el brazo en alto, erguido y firme. En la mirada de los camaradas leyó el respeto.
Sintió el chumbo en la sobaquera. Explotaba de orgullo.
Al otro día se levantó más temprano para escuchar los noticieros que hablaban de la “barbarie desatada en pleno centro por la agrupación nacionalista Tacuara”.
La policía había dado un parte de detenidos y heridos al mismo tiempo que advertía haber visto armas de fuego entre los manifestantes. “El local de la calle Tucumán fue allanado, pero no se encontraron armas”, terminaba el comunicado.
Se reunieron en la casa de un camarada que vivía por Olivos. Estaba la plana mayor y cuando él llegó, la discusión era a los gritos. Se hizo un silencio pesado cuando entró.
Al otro día, el Turco le contó que en su ausencia se había discutido si lo rajaban o lo felicitaban. Ezcurra no se atrevió ni a una cosa ni a la otra. Para los jefes era un irresponsable, pero para la mayoría un ejemplo. Recordando sus épocas de seminarista, Ezcurra seguramente pensó en Pilatos y se lavó las manos.