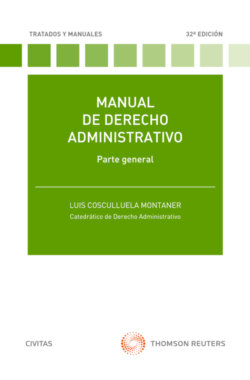Читать книгу Manual de derecho administrativo. Parte general - Luis Cosculluela Montaner - Страница 66
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. EFECTOS DE LA LEY
ОглавлениеLa ley entra en vigor el día que ella misma prevé, y si no lo hiciere, a los veinte días de su publicación, conforme dispone el artículo 2 CC. El dies a quo del plazo de entrada en vigor es el día en que concluye la publicación íntegra de la ley, si aparece publicada en varios días.
Los efectos de la ley se producen a partir de su entrada en vigor, pero pueden establecer que sus disposiciones tengan efecto retroactivo. Sin embargo, dicho efecto no puede atribuirse a las disposiciones de naturaleza sancionadora, no favorable o restrictiva de derechos individuales (artículo 9.3 CE). En este sentido, el TC ha establecido que los derechos adquiridos deben ser en todo caso respetados por la Administración, pero que no obligan al legislador ni al propio TC cuando enjuicia la constitucionalidad de las leyes, ya que, como se ha dicho, sólo la prohibición del artículo 9.3 vincula al legislador imponiendo la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Por ello el legislador puede establecer de forma expresa la retroactividad en cualquier otro tipo de disposición no sancionadora (STC 20-07-1981).
El TC ha advertido, no obstante, que no hay retroactividad si la ley se limita a regular de manera diferente y «pro futuro» situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuyos efectos no se han consumado. Aunque este tipo de regulación incidiera restrictivamente en el ejercicio futuro de estos derechos, ni está prohibida por la CE, ni da lugar a indemnización. Sólo si la ley pretende incidir en efectos jurídicos ya producidos o adquiridos, se da la verdadera irretroactividad prohibida por el artículo 9.3 CE [SSTC 42/1986, de 10 de octubre; 65/1987, de 21 de mayo (RTC 1987, 65); 99/1987, de 11 de junio (RTC 1987, 99); 227/1988, de 29 de noviembre (RTC 1988, 227)].
Una concepción excesivamente restrictiva de la irretroactividad de las leyes daría lugar a una imposibilidad real de modificación del ordenamiento jurídico, con el consiguiente inmovilismo social. De ahí que doctrina y jurisprudencia sean cautas en la aplicación de la irretroactividad que consagra el artículo 9.3 de la CE. Corresponde a la prudencia del propio legislador arbitrar normas para regular la sucesión en el tiempo de las distintas normas, que se instrumentan a través de las denominadas normas transitorias que aparecen en la generalidad de las leyes.
El tema de la irretroactividad de las leyes ha sido también abordado por la jurisprudencia del TJCE en base al principio de la confianza legítima, entendido como prohibición de cambios inesperados e injustificados de la legislación, que no dan tiempo al ciudadano a adaptar sus intereses a la nueva situación.
La doctrina sobre el alcance de este principio fue fijada por el TJCE en su sentencia de 16 de mayo de 1979 (caso Tomadini) y ha sido reiterada en otras varias, así en la STJCE de 14 de enero de 1987 (República Federal alemana v. Comisión, sobre financiación de la política agrícola común); aunque también ha advertido en STJCE de 20 de septiembre de 1988 (Reino de España v. Comisión, sobre el sector lechero) que «el ámbito de aplicación del principio de confianza legítima no puede extenderse hasta el punto de impedir, de manera general, que una nueva normativa se aplique a los efectos futuros de situaciones nacidas al amparo de la normativa anterior, y ello en particular en una materia como la de las organizaciones comunes de mercado, cuyo objeto es precisamente una adaptación constante en función de las variaciones de la situación económica de los diferentes sectores…». El TJCE exige para aplicar el citado principio que de las circunstancias del supuesto concreto resulte evidente que no se opone a las exigencias de un interés público perentorio el establecer disposiciones transitorias que contemplen situaciones adquiridas al amparo de la legislación que se modifica; que la modificación sea repentina e imprevisible, sin dar tiempo a adecuar la actividad de los sujetos afectados que confiaron en la legislación que se modifica o deroga; que la modificación que tiene efectos perjudiciales no tenga justificación suficiente para desconocer las situaciones anteriores; que la modificación legislativa produzca un daño o lesión real y no sólo una disminución de un beneficio potencial… En todo caso, el TJCE considera que el principio de confianza legítima es un principio de Derecho comunitario europeo, cuya infracción puede justificar la anulación de las normas que lo infringen.
El principio, que tiene su origen en el Derecho constitucional alemán, se introdujo también de forma expresa en el Derecho Administrativo español (artículo 3.1 párrafo 2, de LPC 1992), pero la LPA no lo confirma con esas palabras y debe considerarse integrado en el principio de seguridad jurídica que se prevé como principio de buena regulación que obliga a que la incoativa normativa se ejerza de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y el de la UE para generar un marco normativo estable predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia la actuación y toma de decisiones de las personas y las empresas (art. 129.4). Por tanto, juega como límite al ejercicio de la potestad reglamentaria; pero con relación a la Ley el problema es doctrinalmente discutido, por cuanto una aceptación rigurosa del principio conduce, como se ha dicho, a la petrificación del derecho, al inmovilismo político social. Un sector doctrinal en base a la doctrina jurisprudencial del TJCE considera que también debe jugar el principio de confianza legítima como límite de la ley, singularmente de los efectos retroactivos de la ley. García de Enterría, por el contrario, considera que el principio de confianza legítima no se contiene en nuestra CE a diferencia de lo que ocurre en Alemania, y, por tanto, no constituye límite a la capacidad del legislador y mucho menos para generar una eventual responsabilidad del Estado legislador, destacando que ésta es también la postura tanto del TC como del TS.
Las leyes tienen vigencia indefinida, salvo las de presupuestos, de las que nos ocuparemos más adelante, y las leyes medidas, en los términos ya analizados, en cuanto que se aprueban con un fin puntual y concreto, cumplido el cual pierden su vigencia, salvo que se prorrogue. No obstante, las leyes ordinarias pueden también limitar sus efectos a un determinado plazo de forma expresa. En virtud de su vigencia indefinida, salvo que la propia ley disponga otra cosa al respecto, las leyes siguen vigentes hasta que se derogan por otras normas de igual o superior rango. La derogación puede ser expresa o implícita, en este caso por resultar incompatible la anterior legislación con la nueva. Y los efectos derogatorios pueden afectar a toda la ley o sólo a parte de ella, incluso sólo a parte de uno de sus artículos. La decisión sobre el alcance de la derogación corresponde al propio legislador, que es así libre de legislar por partes, innovando unas y conservando otras, o de establecer un texto completo nuevo que derogue toda la normativa anterior sobre la materia. Por otra parte, los efectos de las derogaciones implícitas, por contradicción con normas de igual o superior rango dictadas tras la entrada en vigor de la norma que sufre la derogación, corresponde establecerlos a los distintos operadores jurídicos y en último término a los Tribunales, que deben aplicar las leyes atendiendo a los criterios de que el efecto derogatorio implícito exige la identidad de materia, identidad de sujetos e incompatibilidad de regímenes jurídicos entre la ley posterior y la derogada implícitamente, y del principio lex posterior generalis non derogat priori specialis. Finalmente, deben tenerse en cuenta las disposiciones transitorias en las que se prevé la posible retroactividad de la nueva ley y la continuidad de efectos de las derogadas en relación con los supuestos de hecho producidos durante su vigencia.
Un problema de especial trascendencia se presenta en relación con los efectos de la derogación de leyes, cuando la ley que produce el efecto derogatorio es a su vez derogada, sin que sobre dicha materia se apruebe una nueva regulación legal. La cuestión a resolver en dicho supuesto es establecer si recobran su vigencia las disposiciones implícitamente derogadas con anterioridad por la ley que ahora es derogada de forma expresa. El artículo 2 del Código Civil es tajante al respecto imponiendo una solución negativa.