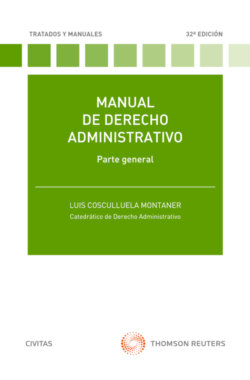Читать книгу Manual de derecho administrativo. Parte general - Luis Cosculluela Montaner - Страница 71
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. LEYES BÁSICAS
ОглавлениеEstas leyes tienen una naturaleza y cumplen una finalidad absolutamente distinta a las leyes de bases. Se inscriben en el ámbito de las relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómico. La Constitución, y en consecuencia también los Estatutos de Autonomía, recogen una serie de materias en las que la regulación jurídica básica se atribuye al Estado, en tanto que su desarrollo normativo y ejecución son atribuidas a las Comunidades Autónomas. En este marco, la legislación completa sobre una materia se nutre de normas de dos ordenamientos distintos: el estatal, que establece las bases de la ordenación, y el autonómico, que desarrollando esas bases completa dicha ordenación.
La legislación básica no se equipara a una simple legislación de principios a desarrollar por el legislador autonómico, pero obviamente debe regular los aspectos centrales o nucleares de una institución, aquellos que exigen una aplicación uniforme en todo el Estado, lo que determina que el legislador deba ser único, es decir las Cortes generales, para garantizar un común denominador normativo. Esta idea de que la legislación básica debe limitarse a regular un mínimo común denominador ya establecida por el TC y la recoge expresamente en el artículo 111 del Estatuto catalán con relación a las competencias compartidas que atribuye a la Generalidad.
La legislación básica debe establecerse mediante ley. El principio de ley formal fue establecido por el TC en sus sentencias 141/1993 y 69/1998, permitiéndose, no obstante, que excepcionalmente pueda determinarse la regulación básica por simple reglamento, o incluso en ciertos supuestos por un simple acto singular; así lo ha declarado en reiteradas ocasiones el TC (SS. 32/1981, de 28 de julio; 35/1982, de 14 de junio; 39/1982, de 30 de junio; 132/1989, de 18 de julio). Pueden por tanto existir reglamentos básicos; pero, como regla general, la legislación básica que se apruebe después de la entrada en vigor de la Constitución, debe, salvo excepciones puntuales, recogerse en normas con rango de ley. Sólo cuando los reglamentos son un complemento indispensable de la legislación básica deberían admitirse en estas materias (STC 131/1996); aunque si el concepto que emplea la Constitución es el de «bases» y no legislación básica, la competencia estatal para comprender actos de ejecución se ha visto en ocasiones de forma más natural (STC 57/1983, de 28 de junio [RTC 1983, 57]). En el carácter ciertamente excepcional de estos reglamentos básicos, se encuentra uno de los puntos más críticos con la política legislativa básica del Estado por parte de la doctrina, que considera que en algunas ocasiones la excepcionalidad para dictarlos se ha interpretado con excesiva amplitud.
El problema sustantivo más importante que plantean las leyes básicas es la determinación de qué es lo básico, por cuanto sólo este contenido corresponde a la ley estatal, que no puede así invadir las competencias autonómicas para desarrollar normativamente el contenido no básico de la legislación de una materia (STC 13/1989, de 26 de enero [RTC 1989, 13]).
El TC ha indicado reiteradamente (SS. de 28-06-1981; 25/1983, de 7 de abril) que «no es fácil determinar en cada caso concreto cuáles son las bases de una determinada materia… y hay que considerar imposible cualquier intento de relación apriorística». Sin embargo, el TC se ha pronunciado por una definición material de lo básico identificándolo con aquellas normas cuya aplicación debe extenderse a todo el Estado, estableciendo un común denominador normativo, por cuanto el interés general exige una uniformidad legislativa en los puntos esenciales de una concreta normativa [así, en las SSTC 25/1983, de 7 de abril (RTC 1983, 25); 248/1988, de 20 de diciembre (RTC 1988, 248); 197/1996 y 50/1999, de 6 de abril (RTC 1999, 50)]. Por otra parte, el Estado al establecer la legislación básica no puede hacerlo con tal detalle o de forma tan acabada que impida el que las Comunidades Autónomas tengan «espacio normativo» bastante para desarrollar las bases establecidas por la legislación estatal de suerte que puedan adoptar sus propias líneas políticas en la materia que satisfagan sus propios intereses (SSTC 49/1988, 147/1991, 156/1995 y 50/1999). Idea que ha recogido el artículo 111 del Estatuto catalán con relación a las competencias compartidas que le atribuye. Es decir, el concepto de lo básico también tiene sus propios límites institucionales: todo lo necesario para establecer el común denominador normativo en el Estado, pero sólo lo necesario para lograr tal finalidad, de modo que no se coarte la competencia autonómica de desarrollo de las bases. En este sentido, debe afirmarse que algunas leyes básicas en vigor tienen una densidad normativa excesiva.
La definición material de la legislación básica tiene, sin embargo, una finalidad histórica concreta. Se trataba de evitar que las Comunidades Autónomas con competencia para el desarrollo legislativo de la legislación básica estatal, tuvieran que esperar a que el Estado aprobase, con ese expreso carácter, una ley básica, para ejercer la Comunidad sus competencias en orden al desarrollo normativo que según su Estatuto pudiera corresponderle. Si así fuera, se argumentaba, al Estado le bastaba con no aprobar tal normativa básica, dejando subsistente la preconstitucional, para privar a las Comunidades Autónomas de su capacidad normativa de desarrollo de este tipo de normas estatales. El concepto material de la legislación básica permitía así afirmar que tienen también tal carácter las disposiciones, cualquiera que sea el rango de la norma en que se recogen, reglamentario o de ley, que con anterioridad a la Constitución regulaban los aspectos básicos de una materia. Corresponde pues a las propias Comunidades Autónomas interpretar qué disposiciones de esta normativa preconstitucional tienen el carácter de básicas y, por lo tanto, pueden ser desarrolladas por la norma autonómica respetando su contenido. Esta interpretación debe, pues, hacerla quien aplica la norma, porque su carácter de básica no se expresa en la propia norma, y si se cometiera error (lo que haría incurrir a la norma autonómica en un vicio) sería, en su caso, al TC a quien correspondería resolver la cuestión. De hecho, una gran parte de las Sentencias del TC en los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas han recaído en la determinación del alcance de la legislación básica.
Sin embargo, tras más de tres décadas de vigencia de la Constitución se ha impuesto el concepto formal de legislación básica, es decir, la necesidad de que el legislador estatal precise qué disposiciones tienen el carácter de básicas. La razón es esencialmente práctica, evitar la multiplicación de recursos ante el TC, y en definitiva dar una mayor seguridad jurídica a la determinación de lo básico. La competencia para calificar como básica una norma no sólo la detentan las Cortes, aunque esto sea lo normal dado que las bases se establecen por Ley, sino también, excepcionalmente, el Gobierno de la Nación, cuando deba aprobar Decretos legislativos o simplemente reglamentos a los que corresponda tal carácter (STC 385/1993, de 25 de diciembre). Lógicamente el concepto material de legislación básica seguiría cumpliendo su función respecto de la legislación preconstitucional, evitando, en feliz expresión italiana que la «pereza legislativa del Estado» pudiera limitar las competencias de desarrollo normativo de las Comunidades Autónomas.
La legislación postconstitucional de carácter básico presenta otro problema que la definición formal de lo básico debe resolver. La legislación básica estatal se contiene usualmente en textos de naturaleza mixta, en los que se comprenden normas básicas y normas de desarrollo, para las que también tiene competencia el Estado, pero sólo para su aplicación supletoria respecto de las autonómicas que desarrollan la legislación básica. Esto es, sólo en tanto la Comunidad Autónoma no las apruebe, o para los supuestos de Comunidades cuyos Estatutos no han asumido competencias en esa materia. Aunque debemos advertir que el TC no considera que la supletoriedad sea un título competencial que habilite al Estado para legislar; doctrina que analizaremos críticamente en la lección 9. En estas leyes mixtas se regula, pues, potencialmente al menos, toda la materia, prescindiendo de qué disposiciones son básicas y cuáles de desarrollo. En este contexto, la definición formal de lo básico es decisiva para la seguridad jurídica de quién debe interpretar o aplicar estas normas. Lo que propugna el concepto formal es que sea el propio legislador quien defina expresamente qué disposiciones tienen carácter básico y cuáles no.
La legislación estatal viene efectivamente precisando qué disposiciones tienen carácter de básicas en las disposiciones finales de las leyes; pero a veces esta precisión se remite paradójicamente al clásico concepto material, pues se limita a decir: además de los preceptos anteriormente señalados como básicos, tendrán también este carácter los restantes a los que corresponde tal naturaleza. Esta vaga fórmula supone en efecto remitir al intérprete al criterio material de precisión del carácter básico de las disposiciones. Un ejemplo de esta fórmula es la Disposición Final 7.ª1. b) del TRL (declarada inconstitucional por el TC). Por otra parte, algunas leyes aun precisando en sus Disposiciones Finales cuáles son los preceptos de carácter básico, disponen que también tendrán ese carácter los reglamentos estatales que desarrollen la Ley cuando constituyan un complemento necesario de los preceptos básicos de la propia Ley (por ejemplo, la DF 3.ª de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
En resumen, el criterio material, tal como se ha definido por el TC, seguiría cumpliendo la función de criterio de validez de la declaración por el legislador del carácter de norma básica de una disposición; pero el legislador debería ser, en todo caso, quien primeramente se pronunciase formalmente sobre dicho carácter.
La legislación estatal básica supone un límite a la legislación autonómica de desarrollo, un presupuesto del que debe partir, que define el alcance de su regulación autonómica. Por ello la determinación de qué es lo básico es esencial. En este orden, además de los conceptos material y formal de la normativa básica, que ya hemos analizado, el TC ha fijado otros conceptos capitales para determinar el alcance de aquella normativa. Aunque debe reconocerse que en su jurisprudencia el TC no siempre ha mantenido una línea segura. Así, frente al criterio natural de que la legislación básica debe caracterizarse por las notas de generalidad y estabilidad o permanencia, pues se trata de uniformar la legislación en todo el territorio del Estado, y de condicionar desde dicha legislación el ejercicio de competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, el TC ha llegado a afirmar que dichas notas no son una exigencia absoluta de las normas básicas, admitiendo las denominadas «bases coyunturales», en las que cabe la apreciación de los intereses generales «básicos» en atención a una determinada situación o coyuntura (SSTC 99/1987, de 11 de junio (RTC 1987, 99); 86/1982, de 26 de enero; 91/1984, de 9 de octubre [RTC 1984, 91]). Lógicamente, en estos casos «coyunturales» la legislación básica no acostumbra a instrumentarse por ley, sino por otro tipo de normas.
Evidentemente el legislador estatal puede modificar posteriormente la legislación básica previamente establecida, pero debería hacerlo sólo cuando un cambio de circunstancias de cualquier índole lo aconsejara o justificara, pues no debe olvidarse que la fijación de lo básico enmarca el poder legislativo de las CCAA, a las que todo cambio de la legislación básica obliga a modificar su propia normativa de desarrollo. De ahí, que los cambios de la normativa básica no sean administrables por puro capricho o sin justificación alguna. El propio concepto de lo básico, que parece alejado de lo meramente coyuntural así lo exige.
Además de suponer un límite para la legislación de desarrollo autonómico, la legislación básica puede ir más lejos e imponer unos mínimos normativos que diseñen un modelo general final y que deben ser respetados por la legislación autonómica (STC 90/1992, de 11 junio [RTC 1992, 90]), pero sin condicionar de forma absoluta la normativa de desarrollo de suerte que en ella no haya opción política alguna, y sólo mera concreción de pautas prefijadas por el legislador estatal en la ley básica. La norma autonómica de desarrollo debe poder instrumentar políticas propias cuya definición está atribuida a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia (STC 137/1986, de 6 de noviembre [RTC 1986, 137]).