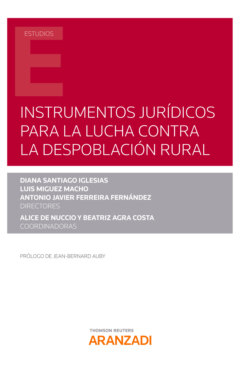Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural - Luis Miguez Macho - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8. EL MAPA MUNICIPAL
ОглавлениеPese a los variados intentos de atajarla, la despoblación rural sigue siendo percibida como un grave problema de nuestro territorio. Las poblaciones que generaron las complejas relaciones económicas, sociales y culturales de nuestros pueblos se han trasladado en gran medida a las ciudades por causas variadas, que probablemente se resumen, de una parte, en la valoración económica de los conglomerados urbanos como foco de atracción y, de otra, en las aspiraciones de mejorar la calidad de vida de los propios emigrantes. Así, los procesos migratorios contemporáneos vienen desenvolviéndose en la península debido a la incidencia de fuerzas exteriores a los pueblos afectados, como pueden ser las concentraciones industriales, las expropiaciones eléctricas, o las carencias en las comunicaciones y en los servicios, causas que generan el fenómeno migratorio en unión de la voluntad de las personas afectadas de progresar individual y familiarmente, y ello aun a costa del desarraigo y la frustración que en tantas ocasiones han acompañado a estas experiencias.
La corrección del resultado de esas corrientes migratorias, esto es, de los desequilibrados mapas municipales de una gran parte del territorio español, sólo parece que pueda ser sostenible si parte de las propias comunidades afectadas. En otro caso, la promoción del desarrollo rural por impulsos externos produce escasos efectos positivos y de débil permanencia temporal. La única esperanza de cierto reequilibrio territorial es la que puede proceder de las mismas colectividades afectadas. De ahí la necesidad de que estas comunidades se organicen en municipios fuertes.
Sin embargo, en abierto contraste con la paupérrima situación de nuestros municipios rurales, cabe prever que de ellos mismos provengan fuertes resistencias a la pérdida de su personalidad jurídica. No les faltaría razón para reaccionar ante proyectos de operaciones quirúrgicas cuya única finalidad fuera la formación de eficientes entidades administrativas sin prestar atención al equilibrio territorial. En tal tesitura, puestos a tener que ir desapareciendo, es lógico que las envejecidas poblaciones de los pequeños municipios prefieran hacerlo con la dignidad que les otorga el reconocimiento jurídico de su existencia. La legitimidad de tal postura no queda ensombrecida por la circunstancia de que intereses menos nobles pudieran confluir en los intentos de mantener el statu quo de nuestros municipios. Ciertamente es imaginable, en ese sentido, que pudieran identificarse en determinados estratos de la clase política y de la burocracia un tipo de actitudes poco estimables, que lleguen incluso a prolongar artificialmente la agonía de tantos entes moribundos, por ejemplo, mediante un hábil manejo de los padrones municipales. Pero en todo caso, el caldo de cultivo que hace posible la oposición local a las fusiones de municipios tiene fundamento, por lo que, mientras no ataquemos la causa, el problema persistirá.
Por añadidura, en muchas ocasiones las resistencias de los pueblos a desaparecer como entidades jurídicas no sólo podrían derivan de la inquietud que genera la falta de un horizonte claro, sino particularmente de la prevención ante una vida futura conducida por el municipio vecino, objeto de particulares relaciones de amor y odio. También aquí, por tanto, la sabiduría popular tendría sus buenas razones para oponerse a una fusión que pudiera conllevar el sometimiento al núcleo urbano más poderoso del entorno. Puestos a padecer algún tipo de tiranía territorial, quizá pueda resultar preferible la imperial a la feudal.
Frente a tales posiciones eventuales de las poblaciones afectadas por procesos de fusión de municipios aún cabe imaginar una reacción que podríamos calificar de coyuntural, consistente en establecer medios para controlar o sorprender a la opinión pública y a los políticos locales. Con independencia de su moralidad, ese tipo de estrategias parece abocado al fracaso, dada la facilidad que las nuevas tecnologías brindan para forjar nuevos líderes y robustecer procesos de resistencia. Por ello, parece aconsejable actuar uniendo los poderes de organización del territorio con los de ordenación del mismo.
Ambos poderes confluyen en las comunidades autónomas, que son competentes para formar los respectivos mapas municipales (organización del territorio) y para intentar corregir los desequilibrios producidos por el espontáneo crecimiento económico (ordenación del territorio). No obstante, cabría una implicación estatal en la materia al amparo de la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 149.1.18.ª de la Constitución) con la finalidad de proporcionar soporte jurídico, guías de actuación y estímulos a las políticas de reforma de los mapas municipales de las comunidades autónomas. La intervención sobre el tamaño de los municipios podría, así, concebirse como el inicio de un profundo proceso de reforma territorial: la puesta en marcha de la fase municipal de construcción del Estado de las autonomías. Y ello, desde el entendimiento de la reforma del mapa municipal no como un fin en sí mismo, sino como el medio para que los ciudadanos afectados puedan tomar las riendas de su futuro y luchar por la mejora de sus condiciones de vida. Operación que requiere de una firme voluntad política de tratar el problema del mapa municipal como la base de la construcción de verdaderos poderes locales. Por eso cabe pensar que estamos ante una cuestión de Estado, tanto en el ámbito central como en los ámbitos autonómicos.
Una operación de Estado, en efecto, consistente en poner en marcha auténticos poderes municipales, en diseñar el sistema de las autonomías locales sobre bases reales, estableciendo municipios que de verdad, todos, pudieran ser autónomos en todo el territorio nacional. Entre otros aspectos, cabría establecer con carácter básico un tamaño mínimo de los municipios españoles: la cifra de 5.000 habitantes pudiera ofrecerse en tal sentido como sensata.
Sobre la base de previsión tan necesaria, tendría que plantearse la revisión de amplios aspectos del régimen local. Las competencias municipales merecerían ser tratadas de otra manera, por ejemplo, ampliando sustancialmente tanto la lista de las competencias garantizadas como la de las exigidas a los ayuntamientos. En los mecanismos de financiación cabría incluir, junto a los fundamentales tributos propios, que permiten canalizar más fácilmente la imprescindible responsabilidad de los titulares del poder ante los contribuyentes y votantes, otras fórmulas como la participación en impuestos estatales o una particular limitación de las transferencias condicionadas, para formar un fondo o una dotación genérica de los municipios desde los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas. Sólo unos municipios sólidos pueden beneficiarse de la aplicación efectiva del principio de subsidiariedad recibiendo traspasos de competencias autonómicas en materia de educación, sanidad, transporte, trabajo, acción social, vivienda, desarrollo rural y muchos otros. Quizá sería viable entonces el establecimiento de un amplio capítulo de servicios obligatorios que garantizara la igualdad real de todos los ciudadanos.
Finalmente, para evitar el riesgo de que la formación de grandes municipios pudiera acentuar en cada circunscripción el dominio de la correspondiente ciudad central sobre los restantes núcleos de población, sería muy importante articular cautelas de equilibrio interno en los nuevos municipios, haciendo compatible el objetivo de fortalecer la vida municipal con el mantenimiento de la diversidad local. Cabe pensar en la configuración de estatutos de concejo para los antiguos ayuntamientos profundizando en el modelo de las entidades locales menores, en la apertura de cauces singulares de representación de estas realidades dentro de la organización del nuevo municipio, en el establecimiento de fórmulas comunitarias del tipo de los montes vecinales en mano común, etc. El resultado no debe ser el dominio de las ciudades medias sobre su entorno rural, sino la integración de todos los elementos territoriales en entidades capaces de desarrollar políticas públicas que permitan promover el progreso de las comunidades locales.
En todo caso, la formación de municipios fuertes requiere de un plan de actuaciones que prevea, en uno u otro momento, las fusiones obligatorias. Las fórmulas alternativas no acaban de solucionar el problema: a) las fusiones voluntarias resultan demasiado lentas en su producción y ofrecen escasos resultados, tanto si se considera el número absoluto de municipios afectados como si se valoran las entidades resultantes; b) las mancomunidades intermunicipales tienden a depender excesivamente, en su gestación y en su desarrollo, de los poderes públicos superiores, además de ofrecer el permanente foco de tensiones que supone la posibilidad de su desgajamiento; y c) las comarcas manifiestan una proclividad a generar su propia dinámica, que pudiera ser complementaria de los municipios, pero que de cualquier manera parece ajena a los mismos o deja, al menos, sin cubrir amplias parcelas de la vida local. Son tales circunstancias las que permiten explicar las operaciones de cirugía reconstructiva que vienen experimentado los mapas municipales en diversos países europeos.
Ahora bien, lograr un tamaño adecuado de los municipios no debiera considerarse como un fin en sí mismo, sino más bien como el medio para sostener un territorio vertebrado autónomamente, esto es, organizado en entidades locales democráticas, y capaces de realizar las infraestructuras y de prestar los servicios que se requieren para el desarrollo territorial equilibrado. Sin esa premisa, los intentos de fortalecer la autonomía local se harán en buena medida en el vacío, beneficiando únicamente a los vecinos de los municipios que de verdad existen. Organización y ordenación del territorio son políticas que han de ir unidas para conseguir la formación de municipios autónomos y fuertes, aptos para convertirse en motores del desarrollo local.