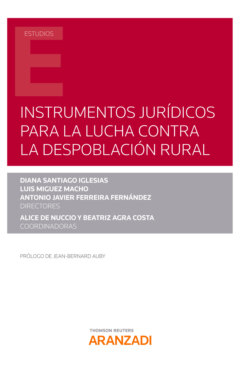Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural - Luis Miguez Macho - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. NO HAY REMEDIO
ОглавлениеPuede resultar descorazonador y quizá también políticamente incorrecto afirmar que no se vislumbran soluciones claras, rápidas y uniformes para combatir la despoblación rural. La postura adecuada, en este mundo de imágenes y gestos, consistiría más bien en asumir la necesidad imperiosa de establecer planes y programas que permitieran articular las actuaciones de todos los niveles de poder territorial. Y ello identificando la desertización como la causa de males variados, que pueden ir de los incendios forestales o los expolios del patrimonio cultural a la pérdida de las señas de identidad o la ruina material de amplias zonas.
La España despoblada forma ya parte del deprimente ideario territorial que hemos ido creando a golpe de fracasos exteriores e interiores, con el trasfondo de las pérdidas coloniales. Nuestra leyenda negra más arraigada es quizá la de origen autóctono, gestada y nutrida especialmente a lo largo del siglo XIX mientras iba consumándose la desaparición del proyecto imperial. Tiene componentes religiosos, sociales, económicos, culturales y políticos que han ido conformando una imagen patria de intolerancia, prepotencia, atraso, ignorancia e ineficacia. En las cuestiones territoriales, que son las que aquí nos interesan, esa negativa visión se proyecta en el desprecio hacia el territorio, que fácilmente se califica como estepario o desértico.
Pues bien, aun siendo ése el contexto, insistiré en la premisa inicial: no hay remedio. Al menos, no hay un remedio universal y eficaz contra la despoblación rural, puesto que es el resultado de un complejo cuadro de causas no sólo económicas y políticas, sino también sociales, ambientales y culturales. La emigración del mundo agrario tradicional puede tener origen, ciertamente, en los intereses del gran capital y en las decisiones del poder público, pero también se sustenta en estrategias familiares, en condiciones climáticas y edáficas, en deseos de liberación y progreso, y, en definitiva, en decisiones individuales.
Lo diré de otra manera: muchos seres humanos creen que viven o que han de vivir mejor en ciudades. En ellas encuentran o piensan que van a encontrar adecuados servicios sanitarios, sociales o educativos, así como oportunidades de trabajo, de ocio y de negocio. Poco importa, a efectos del discurso que aquí interesa, si esas aspiraciones reflejan o no una realidad. Lo significativo es que prevalece la voluntad individual y finalmente colectiva que nos lleva a agruparnos en ciudades.
Mientras reconozcamos el básico derecho de libre desplazamiento, será difícil, en efecto, modificar las corrientes migratorias, tanto internas como internacionales. Dentro de los Estados de Derecho es imposible impedir las transferencias de habitantes del mundo rural al urbano; incluso simplemente intentar desincentivarlas suele ser muy costoso y de escaso éxito, además de traducirse en una tremenda contradicción ante la necesidad de ofrecer alojamiento y servicios a los nuevos urbanitas. Las mismas fronteras estatales no pueden ya contener –ni con prohibiciones, ni con muros, ni con disparos– los movimientos humanos que buscan el paraíso de las ciudades occidentales mostrado en los medios de comunicación masiva.
La historia de los intentos modernos de reformar esa situación nos permite identificar los esfuerzos conectados a grandes políticas públicas –principalmente, la agraria, la industrial y la turística–, ninguna de las cuales ha aportado solución significativa. Haremos un repaso de las características y problemas principales de esas líneas de actuación pública que terminan confluyendo en la ordenación del territorio.