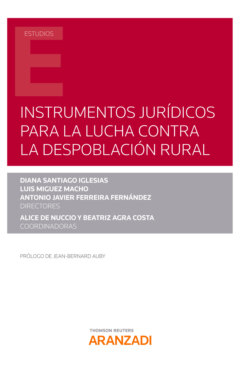Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural - Luis Miguez Macho - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. LA COLONIZACIÓN AGRARIA
ОглавлениеEn la política agraria se sitúan las primeras experiencias ilustradas de la colonización interior, que se aplicaron en Sierra Morena y otros lugares de Andalucía bajo la inspiración de Campomanes y la dirección inicial de Olavide. Colonos bávaros, alemanes y suizos fueron “destinados a la labranza, cría de ganados y a las artes mecánicas” en las nuevas poblaciones, donde “no habrá estudios de Gramática… y mucho menos de otras facultades mayores” (Fuero de 1767: art. 5).
El siglo XIX conoció algunos intentos normativos de continuar esa política. Así, en 1855 se aprobó la creación de colonias agrícolas con la pretensión de desarrollar ciertas ideas colectivistas. En contraste, en 1866 se forjó el concepto del “coto redondo acasarado” como base de un sistema de colonización individualista. Ambas leyes, con sus contradicciones, se refundieron en 1868, siendo sus resultados escasamente satisfactorios pues sólo se usaron en la práctica para obtener las ventajas fiscales que ofrecían.
El liberalismo agrario dominante condujo a la toma de conciencia de su miserable situación por el campesinado. Levantamientos, huelgas, incendios y ocupaciones constituyeron, ya desde la Restauración, episodios habituales, fomentados por el anarquismo, en los medios rurales. Al margen de las soluciones revolucionarias, la situación forzó una línea de pensamiento reformista, sostenida por el catolicismo social y singularmente por el regeneracionismo que lideraba J. Costa.
Al calor de estas ideas, la reforma agraria se convirtió en elemento imprescindible de los programas políticos. En 1907 se aprobó el régimen de colonización y repoblación interior, que pretendía repartir tierras entre agricultores pobres creando explotaciones agrarias económicamente viables. Fue una norma de escasa trascendencia práctica, ya que únicamente logró asentar un total de 1.679 campesinos en 11.243 hectáreas. Diversos proyectos se sucedieron sin éxito. De 1911 fue el promovido por Canalejas, que preveía la extensión de las tierras colonizables proponiendo por primera vez el uso de la potestad expropiatoria en las zonas donde el Estado hubiera realizado obras hidráulicas. Los proyectos Alba de 1916 diseñaban una más completa reforma agraria a través de medidas fiscales, financieras y expropiatorias, constituyendo un sistema tan adelantado para su época que nunca tuvo la más mínima posibilidad de ser aprobado por las Cortes. Otras propuestas menos ambiciosas corrieron igual suerte.
La dictadura de Primo de Rivera obtuvo algunos logros en esta materia. Se ayudó a grupos de arrendatarios a comprar las tierras que cultivaban, de manera que, a lo largo de tres años, 4.202 campesinos pudieron adquirir 21.501 hectáreas. En todo caso, estas reformas no sirvieron para atajar la creciente problematicidad de la cuestión agraria.
En la época de la Segunda República, tanto las reivindicaciones campesinas como los planteamientos reformistas se centraban en la distribución de la tierra. España era un país básicamente agrícola y por eso el control de la tierra significaba el control de la principal fuente de riqueza nacional. Sociológicamente predominaban los valores extremos en las propiedades rurales, con pocas explotaciones de tipo medio, ubicadas éstas, además, sobre una mayor proporción de suelos improductivos. En ese contexto, estaba generalizado el convencimiento de que era necesario modificar la distribución de la propiedad agraria. Así, en la Constitución de 1931, tras disponerse que “la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de interés social” (art. 44), se recogió todo un programa de política agrícola, que comprendía “el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos”, además de crédito agrícola, indemnización por pérdida de cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías de comunicación (art. 47).
No obstante, sólo tras arduas negociaciones, el Gobierno Azaña consiguió formar un texto que reunía un cierto consenso y que, no sin dificultades, logró la aprobación parlamentaria. La Ley de Reforma Agraria de 1932 era una norma compleja, tanto en su redacción, no siempre suficientemente perfilada, como de cara a su aplicación. En ella se creaba un inventario de la riqueza expropiable, donde se incluyeron todas las propiedades que habían de ser expropiadas o confiscadas por simbolizar la opresión del campesinado: desde las pertenecientes a la Grandeza y las procedentes de antiguos señoríos jurisdiccionales, hasta las mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas, las no regadas pudiendo serlo y las que excedieran de determinadas superficies.
Una correcta aplicación de la ley hubiera podido poner a disposición del Estado 577.559 hectáreas, suficientes para asentar a unos 60.000 campesinos con sus familias. Sin embargo, las propias contradicciones internas de la coalición gubernamental, las trabas puestas por la derecha y la falta de colaboración de la izquierda determinaron unos discretos resultados. A fines de 1933, únicamente se habían realizado 4.399 asentamientos en un total de 24.203 hectáreas, frustrándose las expectativas generadas.
Las reivindicaciones campesinas se agudizaron con la depresión económica mundial y el alto nivel de paro. El triunfo electoral de las derechas en 1934 no impidió inicialmente la aplicación de la ley: durante ese año hubo 6.269 asentamientos sobre 81.558 hectáreas. Pero al año siguiente, tras la caída del ministro Giménez Fernández, representante preclaro del catolicismo social, se introdujeron en la ley importantes modificaciones que acabaron con toda esperanza de llevar a cabo una reforma agraria significativa: supresión del inventario de la riqueza expropiable, potenciación de las vías para eludir las expropiaciones e incremento de la cuantía de las indemnizaciones. Con el Gobierno del Frente Popular, los asentamientos dejaron de estar controlados por las autoridades, produciéndose numerosas ocupaciones de fincas: entre marzo y junio de 1936, 111.000 campesinos fueron asentados en 572.000 hectáreas, aunque lo fueron por un período breve, hasta el fin de la Guerra Civil.
En 1939 se creó el Instituto Nacional de Colonización (INC), al que se encomendó la transformación y redistribución de la propiedad rústica, con el conocido objetivo de establecer el mayor número posible de patrimonios familiares. Las primeras regulaciones de su actividad confiaban en asentamientos realizados por los mismos propietarios (leyes de 1939 y 1940), planteamiento que hubo de ser modificado, asumiendo el Estado la construcción de las grandes obras hidráulicas, la transformación de las tierras y la sucesiva colonización de las zonas regables (leyes de 1949, 1958 y 1962).
En la práctica, se produjeron graves desfases, sobre todo por la falta de coordinación entre los sectores administrativos de la agricultura y las obras hidráulicas. No obstante, la labor del INC entre 1950 y 1970 fue importante, pues se pusieron en regadío 527.425 hectáreas, se mejoraron los riegos de otras 24.637 hectáreas y se instalaron 20.720 familias. Por otra parte, el organismo llevó a cabo una política de fomento de las obras de colonización de interés local, de realización de nuevos regadíos por particulares, de constitución de cooperativas, etc. Eso no quiere decir que la trayectoria del INC esté exenta de críticas, pues sus grandes realizaciones estuvieron dominadas por una óptica de productividad, olvidando en buena medida las implicaciones de ordenación territorial que conllevaban las transformaciones en regadío, la creación de infraestructuras y de nuevos pueblos. Los planteamientos continuaron en el ámbito estatal con la creación del IRYDA (1971–1995) y después con la actuación de las comunidades autónomas.
En todo caso, la distribución de la propiedad de la tierra no ha variado sensiblemente como consecuencia de estas intervenciones. Siguen predominando las grandes explotaciones, existiendo caracterizadas zonas latifundistas. Todavía se producen en esas zonas movimientos campesinos que reivindican el reparto de la tierra. Pero es indudable que el grado de conflictividad ha disminuido sensiblemente, debido, sobre todo, a que España ha dejado de ser un país fundamentalmente agrícola. La industrialización, efectivamente, ha reducido las bolsas de miseria del campo, aunque no las ha eliminado por completo.
Ahora bien, al mismo tiempo los tejidos industriales han generado o fomentado fuertes corrientes migratorias desde las zonas rurales a las grandes ciudades sin que la política de colonización agraria haya servido para contener esos procesos. La idea de “arraigar en la nación a las familias desprovistas de medios de trabajo”, que ya en 1907 se diseñaba para “disminuir la emigración y poblar el campo” (Ley de Colonización y Repoblación Interior: art. 1), no ha podido imponerse a la despoblación rural. Ni siquiera se ha logrado con las “colonizaciones de alto interés nacional”, definidas en 1939 como aquellas que exigían complejas actuaciones y elevadas inversiones estatales “transformando profundamente las condiciones económicas y sociales de grandes extensiones de terreno” (Ley de Colonización de Grandes Zonas: base 1.ª; refundida en Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1972: art. 92).
Paradójicamente, quizá cabría afirmar que el fracaso poblacional de la política de colonización agraria deriva en parte de su relativo éxito aplicativo. Me explicaré: la experiencia de las familias de colonos asentados fue dura pero fructífera. Hubieron de experimentar, en muchos casos, el desarraigo derivado de su instalación en los nuevos poblados, sufrir jornadas agotadoras para poner en marcha sus parcelas y asumir severos pagos para mantenerse en los lotes adjudicados. Sin embargo, también disfrutaron de casas propias dignas, contaron con el asesoramiento de esforzados ingenieros agrónomos y lograron ser pequeños propietarios rurales. El problema se planteó con la segunda generación: los hijos de los colonos, que habían podido acceder a la educación, tendieron lógicamente a buscar empleos y ocupaciones adecuados a sus competencias y habilidades. La consecuencia ha terminado siendo la venta de los antiguos lotes heredados, determinando nuevos procesos de concentración de la propiedad agraria y de emigración a las zonas urbanas. Aquellos “nuevos” poblados de colonización han ido perdiendo habitantes, con casas vacías o convertidas en segundas residencias. Ni tan siquiera los agricultores que quedan han de residir ya en la cercanía de su explotación.