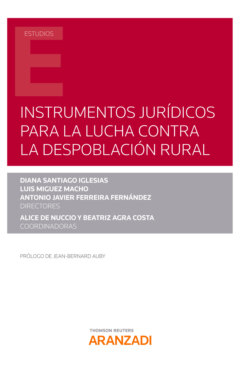Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural - Luis Miguez Macho - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
ОглавлениеOtra política ensayada al objeto de corregir la despoblación ha consistido en la promoción industrial de ámbitos rurales. Históricamente, una primera encarnación de estos objetivos se encontraba en la planificación regional, que comenzó siendo en Estados Unidos, a principios del siglo XX, una respuesta intelectual a los problemas territoriales de las grandes aglomeraciones urbanas. En su adaptación a las necesidades de los Estados sureños, la atención se centraba en las cuestiones del subdesarrollo y las zonas marginales, llegando a defenderse la idea del plan social regional-nacional, con el objetivo de restablecer el equilibrio territorial alterado por el asalto del Norte urbano sobre el Sur agrario. Se trataba, en todo caso, de una visión opuesta al fenómeno del crecimiento de las grandes ciudades, un planteamiento teórico sin aplicaciones prácticas.
Dentro de los variables experimentos del New Deal, iniciado por Franklin D. Roosevelt tras su elección presidencial (1932), se llevó a cabo la fusión del movimiento teórico de la planificación regional con la práctica y las ideas de la planificación del crecimiento metropolitano en ámbitos regionales. De esta manera, se produjo una notable alteración del inicial significado anti-metropolitano de la planificación regional. La trayectoria de la fórmula institucional más conocida, la Tennessee Valley Authority, puso de manifiesto esa transformación. La ley que aprobó su creación (1933) permitía utilizar integralmente las potencialidades de una gran cuenca que afectaba a varios Estados, mediante actuaciones de desarrollo energético, control de inundaciones y de erosión de suelos, repoblación forestal y diversificación industrial. En los primeros años, el organismo constituido construyó embalses, mejoró el régimen hidrológico, inició la repoblación forestal y planificó nuevas ciudades. Pero, a partir del segundo mandato de Roosevelt (1936), toda idea de planificación regional de contenido social fue abandonada. La TVA se convirtió en una formidable máquina de promoción de la expansión industrial y la urbanización mediante su sencilla política de proporcionar energía industrial barata. El crecimiento económico pasó a dominar la planificación del desarrollo.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la planificación regional quedó sumida en el olvido en Estados Unidos. Los esfuerzos se concentraron en el crecimiento económico, que habría de servir tanto para asegurar el pleno empleo como para la redistribución regional de las rentas. En el mismo sentido, en el plano internacional la calificación de países subdesarrollados servía para sugerir la necesidad de incorporarse al desarrollo mediante un proceso de industrialización acelerado.
La recuperación de los planteamientos regionales se produjo de la mano del impulso que experimentaron los estudios de localización económica con la colaboración de economistas, geógrafos, sociólogos y administrativistas. En lugar de postular el desarrollo de los recursos regionales endógenos, se optó por el crecimiento geográficamente concentrado, en la creencia de que los polos de desarrollo irradiarían su influencia a las restantes áreas. La planificación regional centró su interés en el establecimiento de estímulos a la localización industrial y en el crecimiento acelerado de las grandes ciudades, que se consideraba esencial para el desarrollo de las zonas rurales deprimidas. Los estudios teóricos suponían que la polarización del progreso económico no impediría equilibrar las diferencias regionales a través de un efecto de goteo.
No obstante, en el ámbito estadounidense, la planificación regional no llegó a prevalecer sobre la libertad de empresa. Dominó la doctrina del desarrollo desigual, que consideraba ineficaz todo intento de combatir los desequilibrios regionales, entendiendo que estos eran la consecuencia de las deficiencias de los propios territorios.
Las doctrinas de la planificación regional se incorporaron al Reino Unido a través del informe Barlow (1939), emitido por la Real Comisión sobre distribución de la población industrial, que puso de relieve el nexo entre el crecimiento de las aglomeraciones urbanas y los atrasos regionales. El informe proponía crear una agencia central de planificación que impulsara la descongestión de las grandes ciudades, la dispersión industrial y la diversificación del desarrollo regional. Conforme a estos planteamientos, tras la Segunda Guerra Mundial, la Ley de Distribución de Industrias (1945) fomentó la localización industrial descentralizada mediante la exigencia de autorización administrativa para la apertura de industrias y el establecimiento de variados incentivos en las áreas de desarrollo. Sin embargo, los desequilibrios territoriales persistieron e incluso se incrementaron, predominando el interés económico en la concentración industrial de las zonas urbanas.
En la experiencia española, las primeras manifestaciones de una política general de desarrollo regional se encuentran en la legislación de la planificación económica (1964–1975), que siguió los patrones británicos recomendados por el Banco Mundial. Los planes de desarrollo económico y social, si tuvieron el efecto de introducir una visión amplia de la planificación regional, coincidieron también en prestar singular atención a la localización industrial. La idea dominante fue que la instalación de nuevas industrias en las zonas subdesarrolladas sería el factor decisivo para corregir los desequilibrios territoriales.
El I Plan (1964-67) previó medidas de desarrollo regional, como los polos de desarrollo o de promoción industrial y los polígonos industriales. El II Plan (1969-71) continuó la política de polos y polígonos añadiendo algunas medidas de colaboración con las entidades locales, de escasa trascendencia en la práctica. Por último, el III Plan (1972-75) permitió abandonar la política de polos en favor de un sistema más sencillo de localización de las nuevas instalaciones en las grandes áreas de expansión industrial que carecían de una ubicación determinada, con el objetivo de dar un alcance auténticamente regional a la política territorial.
Como es sabido, el arrinconamiento del modelo de planificación general de la economía, derivado de la crisis mundial de la energía (1973), junto a la profunda transformación política de España, desembocaron en la supresión del Ministerio de Planificación (1976) y el fracaso de los trabajos preparatorios del IV Plan. Los instrumentos más directamente conectados a la lucha contra la despoblación rural, como las zonas de localización industrial agraria preferente, de protección artesana o de ordenación de explotaciones agrarias, coincidieron en su aplicación con las grandes áreas de expansión industrial, los polos de desarrollo, las zonas de localización industrial y las de urgente reindustrialización, conformando un conjunto heterogéneo de actuaciones.
Tras el ingreso de España en las Comunidades Europeas (1986), este tipo de instrumentos recibió un notable apoyo. En efecto, la política regional primero y luego los fondos estructurales proporcionaron amplios medios para infraestructuras, equipamientos y actuaciones empresariales tendentes a corregir los desequilibrios regionales. Los resultados, sin embargo, aun siendo muy importantes para la economía general del país, no han producido el reequilibrio territorial deseado.