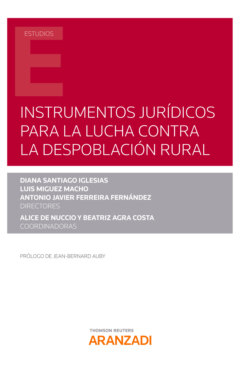Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural - Luis Miguez Macho - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеSi somos realistas, los juristas no podemos dejar de plantearnos una especie de duda metódica sobre el poder que tiene el Derecho para aportar soluciones a los grandes problemas de la sociedad. Sabemos al menos que la existencia de mecanismos jurídicos destinados a regularlos no garantiza por sí misma resultados muy positivos si el entorno socioeconómico y político es demasiado desfavorable.
Pero también sabemos que hay una fuerza particular en el Derecho, algo que solo él puede aportar. Law matters, se piensa a menudo al percibir que tal o cual mecanismo jurídico puede ser la clave de la solución de un problema específico. Hay que añadir también que el poder del Derecho varía según el contexto, especialmente el histórico. Cuando el poderío propiamente político del Estado se reduce, los recursos jurídicos adquieren un peso particular: ¿no es acaso esto lo que está ocurriendo en el contexto europeo1? Cabe pensar también que es lo que se observa a menudo en períodos de crisis2.
La cuestión sobre la que versa el presente libro es un problema socioeconómico y político muy complejo: la despoblación de ciertas zonas rurales en nuestros países. Este fenómeno se percibe en toda la Unión Europea, si bien está más o menos acentuado según los países. España, Italia y Grecia lo sufren fuertemente; otros Estados menos. Los estudios muestran que, por lo general, se experimenta de manera más intensa en los Estados más recientemente integrados en la Unión que en los demás3. El libro que van a leer centra su análisis sobre todo en el marco de España, que se ve muy afectada, especialmente en su parte oeste y noroeste, pero también incluye análisis referentes a los casos de Italia y de Portugal.
Huelga decir que la despoblación rural se debe a factores variados y complejos y que la lucha contra el declive territorial que implica pasa por toda clase de vías que no son jurídicas por naturaleza. Es evidente que, sin impulso político y sin movilización por lo menos de medios financieros, no se puede afrontar de una manera mínimamente eficaz.
No obstante, el Derecho puede poner sus instrumentos específicos a su servicio y, de todos modos, en un momento u otro, es inevitable una formalización jurídica de las actuaciones. Incluso se puede ir más allá y decir que, en el marco de políticas del tipo de la que combate la despoblación rural, el Derecho aporta, en algunos momentos de los procesos específicos de actuación, los medios y las formas de su propio poder y, llegado el caso, también el apoyo de sus propios valores (como la igualdad4, la continuidad de la actuación pública, la “buena administración”, etc.).
El análisis económico dominante durante largo tiempo consideraba a los territorios como una realidad escasamente significativa –en relación con los mercados en particular–. Éste, sin embargo, como otras ciencias sociales, experimentó hace unas décadas un “giro espacial” y se ha desarrollado la economía espacial, en concreto a través de reflexiones sobre la competitividad de las ciudades, sobre la polarización y sobre las teorías de la localización5. Paralelamente, el análisis económico dominante tendía a considerar el Derecho y las instituciones como realidades escasamente relevantes, pero esta indiferencia se ha atenuado fuertemente, en especial con el desarrollo de las tesis neoinstitucionalistas defendidas sobre todo por Douglas North6.
En todo caso, economistas y juristas se pueden poner fácilmente de acuerdo sobre el hecho de que el Derecho puede aportar dos tipos de ingredientes a las políticas de desarrollo territorial. Puede aportar recursos de confianza, lo cual es esencial para el progreso económico y social7: las comunidades locales solo pueden progresar, o evitar retroceder, si tienen la sensación de que su marco de vida y de actividad seguirá siendo satisfactorio a largo plazo. Esto implica un respaldo ciudadano, a pesar de que algunos ejemplos internacionales muestran que dicho respaldo se obtiene a veces por vías poco democráticas8.
El Derecho puede contribuir, además, a proporcionar instrumentos concretos de desarrollo. Estos se revelarán más o menos eficaces según el contexto, no hace falta decirlo, puesto que las dinámicas de desarrollo o de declive son sistemas intrincados de factores que interactúan unos con otros y a veces pueden contrarrestarse. Los instrumentos en cuestión pueden ser institucionales –marcos de actuación, formas de cooperación…– o pueden ser funcionales, materiales –ayudas financieras, normas que favorezcan ciertos avances técnicos9...–.
Desde un punto de vista social, económico y político, ¿cómo caracterizar los territorios rurales en situación de despoblación?, ¿qué problemas tienen? El hecho de que se despueblen es en sí la señal de un fracaso. Las perspectivas que ofrecen no son lo suficientemente positivas para que los ciudadanos tengan deseos de quedarse: su partida, la de sus hijos, el hecho de no tener muchos hijos, todo esto es la señal evidente de un “voto con los pies” de rechazo, por emplear la terminología que se debe al economista norteamericano Charles Tiébout.
Lo que hace que el problema sea especialmente complejo es el hecho de que las dificultades de los territorios afectados no solo son económicas; en algunos casos, sin duda, ni siquiera son principalmente económicas. En el caso de Francia –pero ello es probablemente cierto también en España– las zonas de mayor pobreza se encuentran en los centros urbanos, no en los territorios rurales10. A esto se le podría añadir que, en la economía globalizada actual, los territorios locales son, paradójicamente, los principales vectores potenciales de desarrollo11.
El elemento económico desempeña un papel muy importante, como es natural, en las dificultades que sufren los territorios rurales en situación de despoblación: pertenecen casi necesariamente a lo que un experto en desequilibrios territoriales, Laurent Davezies, califica como “territorios no productivos en dificultades12”.
Sin embargo, el malestar que sienten se nutre de otros factores. A modo de comparación basada en la experiencia francesa, tras la crisis denominada de los “chalecos amarillos” que sacudió el país en 2018 y 2019, un estudio del Consejo de Análisis Económico13 ha mostrado que el malestar que sienten los habitantes de los territorios afectados –a menudo, más periurbanos que verdaderamente rurales, pero eso poco importa– se debía a una combinación de factores, asociados en particular a los problemas de empleo, el peso de la fiscalidad, las carencias en los equipamientos y los servicios públicos, el coste de la vivienda o la insuficiencia de los vínculos asociativos. Es este tipo de combinación de elementos, igualmente, la que crea la situación sistémica de declive característica de los territorios rurales en situación de despoblación.
En estas dinámicas negativas, ¿se puede atribuir al Derecho y a las instituciones alguna responsabilidad? Es discutible, tanto más si se tiene en cuenta que los factores de regresión siempre se entremezclan y que, por tanto, si existen carencias en las instituciones, solo tienen consecuencias significativas cuando se combinan con otros factores: la ausencia de estructura hospitalaria en un determinado territorio rural puede no ser un problema grave si las posibilidades de transporte fáciles y rápidas permiten acceder a la del territorio vecino, pero puede tener consecuencias dramáticas si ese no es el caso.
Sin embargo, se aprecia perfectamente a veces que las carencias de naturaleza jurídica, especialmente institucionales, tienen un peso importante en el declive de ciertos territorios. En el caso francés, por tomarlo de nuevo como ejemplo, un estudio de 201914 estableció que existían zonas bastante numerosas del país donde el tiempo medio de acceso a los servicios básicos –policía/gendarmería, colegios, supermercados, estaciones de servicio– excedía de 25 minutos. Otro estudio, este del Tribunal de Cuentas, muestra que ciertos territorios tienden a atraer solo a los funcionarios jóvenes, a menudo ansiosos por marcharse a regiones más atractivas, y no a los funcionarios veteranos15.
Por lo tanto, ¿en qué dirección se pueden buscar mecanismos jurídicos susceptibles de frenar, o incluso de revertir, el movimiento de despoblación rural? El objeto de la presente obra es justamente explorar esta cuestión, en especial en el marco español y con algunas incursiones en el ámbito de Italia y Portugal.
Se puede comprobar que unos autores formulan propuestas de carácter más institucional y otros, sugerencias de carácter más bien funcional o material.
La organización territorial se pone fuertemente en cuestión, a causa sobre todo de la fragmentación municipal, significativa tanto en Italia como en España.
Igualmente, en estos dos países el carácter pluralista de la organización territorial debe ser superado por una coordinación de las dinámicas impulsadas por el Estado central, por una parte, y por las entidades territoriales y, en particular, por las comunidades autónomas y las regiones, por otra.
Respecto de los instrumentos funcionales y materiales, el libro insiste en múltiples ocasiones en la importancia del mantenimiento y del desarrollo de la oferta de servicios y, sobre todo, de servicios sanitarios, educativos y sociales, así como de transporte. Se hace hincapié en ciertas herramientas “clásicas” como la fiscalidad, pero también en las oportunidades que ofrece el teletrabajo y, más en general, el desarrollo de la digitalización, así como aquellas relacionadas con el progreso de la agricultura ecológica.
En el capítulo 1 (“La lucha contra la despoblación rural”), Fernando López Ramón hace inventario de los distintos tipos de políticas de lucha contra la despoblación rural, desde la colonización agraria hasta el fomento del turismo rural, pasando por la ganadería intensiva. Aboga por una reforma del mapa municipal, que permitiría la constitución de entidades locales más capaces de controlar las incertidumbres del equilibrio territorial.
En el capítulo 2 (“Hacia un desarrollo sostenible. Propuesta de un Indicador para los municipios rurales en Galicia”), Ana Iglesias Casal, Lucía Rey-Ares y María Celia López Penabad someten los municipios rurales gallegos a la prueba de un indicador de desarrollo sostenible, basado en criterios de carácter económico, social y medioambiental. De ello resulta que dichos municipios salen bien parados en el plano medioambiental, pero sufren de carencias diversas en materia económica y, sobre todo, social. De ahí surge la idea de que lo que necesitan estos municipios es un desarrollo de la oferta de servicios.
En el capítulo 3 (“La Junta Central de Colonización y Repoblación Interior. El proyecto colonizador español de la ley González Besada”), Julio César Muniz Pérez recuerda que la despoblación rural es un problema experimentado por España desde el siglo XIX. Describe las soluciones que intentó aportar la ley de 1868, al crear la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, que dio origen, a mediados del siglo XX, al Instituto Nacional de Colonización.
En el capítulo 4 (“Incidencia de las medidas de impulso demográfico en la lucha contra la despoblación rural”), Francisco Javier Sanz Larruga describe las políticas llevadas a cabo para luchar contra el declive demográfico, “problema de Estado” que afecta especialmente a las zonas rurales. Menciona las contribuciones del Estado y de las comunidades autónomas, así como las de la Federación Española de Municipios y Provincias. A su juicio, el problema solo podrá encontrar solución con una nueva gobernanza, que suponga una transformación de la organización territorial.
En el capítulo 5 (“La lucha contra la despoblación en Italia: reordenación territorial y áreas internas”), Claudia Tubertini y Marzia de Donno presentan el caso de Italia, donde el problema de la despoblación rural se plantea igualmente. Culpabilizan de ello principalmente a la fragmentación municipal (más de 8.000 municipios, de los cuales el 70% tienen menos de 5.000 habitantes). Los procedimientos de modificación de las estructuras municipales son demasiado complejos y las soluciones solo pueden provenir de la cooperación intermunicipal y de la intervención del Estado, que actualmente se canaliza a través de una Estrategia Nacional para las Áreas Internas.
En el capítulo 6 (“Medidas de incentivo económico, empresas y despoblación en Portugal”), Pedro Costa Gonçalves y Mariana Tralhão, tras señalar que en Portugal el problema de la despoblación rural afecta esencialmente al interior del país, ya que la costa se encuentra más poblada y desarrollada, estiman que la clave del problema se encuentra en la idea de cohesión territorial y en las políticas correspondientes. Dicha idea, presente en los tratados europeos y en la Constitución de Portugal (artículo 81), solo se ha traducido en una política específica a partir de 2016, con un Programa Nacional de Cohesión Territorial, que fue sustituido en 2018 por un Programa de Puesta en Valor del Interior.
En el capítulo 7 (“Smart Communities: la planificación inteligente como posible instrumento de lucha contra la despoblación”), Diana Santiago Iglesias explica que el éxodo rural en España se ha dirigido hacia las zonas costeras y las periferias de las áreas metropolitanas, dando lugar a un espacio local desjerarquizado, fragmentado y difuso. Para combatir este fenómeno, propugna el desarrollo de “comunidades inteligentes”, basadas en las técnicas y métodos de la smart city, incluso en materia de planificación.
En el capítulo 8 (“El uso de medios electrónicos para contrarrestar la despoblación rural”), Angelo Giuseppe Orofino explica por qué la prestación de servicios telemáticos debe considerarse como una solución primordial a la despoblación rural. En los espacios donde este fenómeno es significativo, la garantía del acceso a los servicios electrónicos debe considerarse muy particularmente un elemento de lo que se podría denominar la ciudadanía digital.
En el capítulo 9 (“La estrategia nacional frente al reto demográfico: una oportunidad para corregir los desequilibrios territoriales en la prestación de los servicios sociales”), Andrea Garrido Juncal observa que, en las zonas rurales, el confinamiento relacionado con la crisis del COVID 19 se ha vivido mejor, pero que la carencia de ciertos servicios se ha dejado sentir especialmente. Señala que deben hacerse esfuerzos particulares en relación con los servicios sanitarios, educativos y sociales, y en relación con la atención a la dependencia, la seguridad y la conectividad, todo ello fomentando la cooperación entre niveles de gobierno y apoyándose también en la colaboración con el sector privado.
En el capítulo 10 (“El teletrabajo en la administración pública como fórmula para combatir la despoblación en zonas rurales”), María Antonia Arias Martínez analiza la contribución que el teletrabajo en la función pública puede aportar a la lucha contra la despoblación rural. A las condiciones de carácter técnico y estructural que enmarcan esta contribución, se añaden las condiciones derivadas del régimen particular del teletrabajo en la administración, tanto los límites objetivos relacionados con los puestos de trabajo como ciertos límites subjetivos relacionados con las orientaciones y aptitudes personales de los funcionarios.
En el capítulo 11 (“El teletrabajo como fórmula contra la despoblación de las zonas rurales”), Nora Martínez Yáñez analiza la contribución que el teletrabajo en el sector privado puede aportar a la lucha contra la despoblación rural. Desde el punto de vista jurídico, esta contribución se ve notablemente condicionada por la pluralidad de las fuentes normativas y por la combinación de los derechos de los trabajadores y de los poderes de las empresas para la determinación del lugar de trabajo. El capítulo analiza igualmente las dimensiones vinculadas a la negociación colectiva y a la política de empleo que comporta el desarrollo del teletrabajo en zonas rurales despobladas”.
En el capítulo 12 (“La política de recuperación de la tierra agraria productiva como instrumento de la lucha contra la despoblación del medio rural”), Luis Miguez Macho muestra cómo la despoblación rural implica el abandono de la tierra agraria, al desarrollo desordenado de la vegetación y al aumento correlativo de los riesgos de incendio. Contra estos fenómenos, la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia se propone facilitar el acceso a la tierra y estimular las actividades agrarias, a la vez que refuerza su sostenibilidad, regulando el Banco de Tierras de Galicia.
En el capítulo 13 (“Urbanismo y despoblación en Italia”), Giovanni Maria Caruso y Guido Befani explican cómo, en Italia, la actuación contra la despoblación rural deriva de obligaciones impuestas al Estado por la Constitución, especialmente en su artículo 3, que consagra la igualdad territorial y en su artículo 119, que impone el objetivo de eliminar los desequilibrios económicos y sociales. Asimismo, señalan que el urbanismo es un elemento obligado en todos los medios de esta actuación.
En el capítulo 14 (“El transporte de personas en el medio rural”), Eloísa Carbonell Porras muestra que la política de transporte, en la medida en que se basa en el Programa de Desarrollo Sostenible derivado de la Ley de 2007 sobre el desarrollo sostenible del medio rural, puede aportar su granito de arena a la lucha contra la despoblación rural, en concreto, combinando los medios de transporte generales y los medios especiales y apoyándose en los transportes privados en el marco de una “movilidad colaborativa”.
En el capítulo 15 (“Patrimonio cultural y despoblación”), Leonardo Sánchez Mesa demuestra que la lucha contra la despoblación rural es una clave esencial en la gestión sostenible de los recursos culturales.
En el capítulo 16 (“Servicios agroecosistémicos y patrimonio rural material e inmaterial”), Massimo Monteduro y Alice de Nuccio explican cómo la conversión agroecológica puede contribuir a la lucha contra la despoblación rural, por la reducción de la inseguridad alimentaria y el incremento de la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica, técnica e institucional de las producciones agroalimentarias.
En el capítulo 17 (“Fiscalidad y despoblación rural”), Ignacio Calatayud Prats analiza la contribución que los incentivos fiscales, especialmente a favor de las empresas, pueden aportar a la lucha contra la despoblación rural, dentro del límite de lo que permiten las reglas europeas relativas a las ayudas de Estado.
Se debe agradecer a todos estos autores la eficaz exploración que han realizado de un tema tan complicado, sobre el cual no es evidente a priori que los juristas posean una visión especialmente pertinente. Demuestran así que, frente a los problemas más complejos de la sociedad, la ciencia jurídica puede movilizarse y que, si bien no proporciona todas las claves –cosa que nadie podría pretender–, al menos puede proponer un enfoque útil. Demuestran también que los juristas no son indiferentes a la suerte de los territorios en los cuales viven y que pueden contribuir eficazmente a la reflexión sobre los resortes de su desarrollo o, cuando sea por desgracia necesario, sobre los medios para frenar su declive.
Bayona, 15 de mayo de 2021
Jean-Bernard Auby
Profesor de derecho público emérito de Sciences Po Paris
1.Léase el convincente alegato en este sentido de un abogado de derecho público empresarial: Paul Lignières, Le temps des juristes. Contribution juridique à la croissance européenne, LexisNexis, 2012.
2.Jean-Bernard Auby, “Le droit administratif et la crise”, Droit Administratif, 2014, p. 17.
3.Vid. Revista Rural de la UE, n. 26, 2018: “Les villages intelligents pour revitaliser les services ruraux”.
4.O esta versión sofisticada y más cercana a los razonamientos económicos que es la equidad: Germàn Coloma, Las funciones económicas del derecho, Problemas del Desarrollo, vol. 32, n.° 126, 2001, p. 125.
5.Jean-Bernard Auby, Droit de la Ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, LexisNexis, 2.ª ed., 2016, pp. 191 ss.
6.Institutions, Institutional Change and Economic Performance: Cambridge University Press, 1990.
7.Ver, por ejemplo: Yann Algan y Pierre Cahuc, La société de défiance, Editions rue d’Ulm, 2007.
8.Germán Burgos, “Legal Institutions and Economic Growth: The Asian Experience”, Revista de Economía Institucional, vol. 8, n.° 14, 2006.
9.Germán Burgos Silva, “Derecho y desarrollo económico: de la teoría de la modernización a la nueva teoría institucional”, Revista de Economía Institucional, vol. 4, n.° 7, 2002.
10.Jacques Lévy, Jean-Nicolas Fauchille y Ana Povoas, Théorie de la justice spatiale, 2018.
11.Pierre Veltz, L’économie désirable, Le Seuil, 2021.
12.Laurent Davezies, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale, Le Seuil, 2012, pp. 74 ss.
13.Órgano asesor del gobierno en materia económica, compuesto por expertos.
14.Llevado a cabo por una misión parlamentaria de evaluación del acceso a los servicios públicos en los territorios rurales: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b2297_rapport-information.
15.Tribunal de Cuentas, L’affectation et la mobilité des fonctionnaires de l’Etat. Pour une gestion plus active afin de mieux répondre aux besoins des usagers, 2019: https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laffectation-et-la-mobilite-des-fonctionnaires-de-letat#:~:text=La%20gestion%20des%20affectations%20et,ressources%20humaines%20de%20l’%C3%89tat.