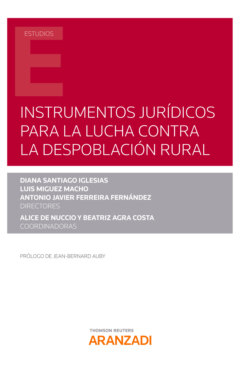Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural - Luis Miguez Macho - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. LEY DE EMIGRACIÓN
ОглавлениеContinuando con los esfuerzos repobladores del siglo XIX, podemos señalar como primera gran medida del siglo XX la Ley de Colonización y repoblación interior de González Besada, con la que se crea la Junta Central de colonización. Hablamos de la Ley de 30 de agosto de 1907, de capital importancia en la regulación de la repoblación durante el primer tercio del siglo XX y que debemos cohonestar con la Ley de emigración de 21 de diciembre del mismo año.
Citamos la ley de emigración ya que resulta esencial como paso previo y requisito esencial a la hora de comprender la ley de Colonización González Besada, y es que España se enfrentaba a la paradoja de la emigración en un país con zonas despobladas y, por ello, se plantea como objetivo fundamental evitar el trauma de la emigración internacional mediante la repoblación interior. De este modo ambas normas se complementan al afrontar una misma realidad y con unos fines comunes.
Estos objetivos los encontramos enunciados en la exposición de motivos del Proyecto de la Ley sobre colonización y repoblación interior, al decir: “una población de poco más de 20 millones de habitantes cuenta para su vida y expansión con 500.000 kilómetros cuadrados de territorio, y, sin embargo, gran número de hermanos nuestros tienen que ir a buscar en tierras extrañas y lejanas un sustento que aquí no encuentran. (…) No es, pues, la falta de tierra la causa de nuestra despoblación. (…) se propone para dotar de medios de vida al falto de ellos, en forma que contribuya a poner en cultivo lo que hoy yace improductivo y a perfeccionar el que permanece rudimentario2”.
Evidentemente hay divergencia en el tratamiento, así uno de los objetivos fundamentales de la Ley de emigración era corregir los abusos que tanto en reclutamiento como en el viaje padecían los emigrantes españoles, creando mecanismos de protección. Pero debemos reiterar la interconexión entre emigración como elemento previo e incluso productor de la necesidad de repoblación que afrontan sendas normas emitidas el mismo año. Uno de los ejemplos de esta imbricación la encontramos en las disposiciones referentes a la creación de la Caja de Emigración, que será transformada en 1924 en el “Tesoro del Emigrante”, como forma de tutelar a los migrantes, pero cuyos fondos también podían ser destinados a fines de colonización y repoblación interior de España (lo que constituye una manifestación más de la estrecha vinculación entre migracióndespoblación y la necesaria coordinación entre ambas políticas)3 y que supone dotar de vías de financiación específicas a la Junta de Repoblación.
De hecho, las medidas para controlar la emigración se incrementarían con la dictadura de Primo, estableciendo, con la Ley y Reglamento de emigración4, la necesidad de que para toda emigración colectiva a países extranjeros “será indispensable autorización especial del Consejo de Ministros, previo informe (preceptivo a tenor de los artículos 11 y 20) de la Dirección general de emigración y de la Junta central”. Ley en la que también se establece la representación de la Junta central de colonización en la Junta Central de Emigración (art. 10).
En ambas normas, Ley de colonización y ley de migración, el recurso tradicional de la trabas fiscales y administrativas, (que por otra parte tienen una enorme y antigua tradición) siga siendo aplicable. Por ejemplo, hasta la dictadura de Primo de Rivera, los transportistas de emigrantes debían pagar una tasa por la concesión de la “patente”. Por Real Decreto de 28 de agosto se exime de dicha tasa a éstos, pero se impone otra a las compañías extranjeras que transporten emigrantes con un canon extraordinario dirigido a un fondo en beneficio de éstos (se materializaría por ejemplo en concesiones de becas de ampliación de estudios en el extranjero).
Otro aspecto que muestra la imbricación de ambas normas es el que deriva de la discusión sobre a quién debía corresponder la dependencia orgánica de los organismos que crea la Ley de emigración, particularmente las juntas de emigración y el Consejo de emigración. En este punto es destacable analizar la evolución histórica de esta dependencia, puesto que el primer órgano administrativo en materia migratoria se crea en 1881, en forma de una Comisión para “estudiar los medios de contener la emigración5”, tanto por los abusos que sufrían los migrantes como por la pobreza y despoblamiento que generaba. Esta comisión se limita a realizar propuestas y recomendaciones con el objetivo declarado de “contener en lo posible la emigración por medio del desarrollo del trabajo”. A continuación, por Real Decreto de 6 de mayo de 1882, se crea en el Ministerio de Fomento, la Dirección de Agricultura, Industria y Comercio, con una sección encargada de ocuparse de todas las cuestiones relativas a emigración e inmigración. Por Real Orden Circular del Ministerio de la Gobernación de 8 de mayo de 1888, se crea la estructura periférica: las Juntas provinciales de emigración, como órganos de fiscalización y registro. En este contexto, y como muestra Aragón Bombín6, la Ley de emigración genera la controversia de a qué ministerio debía ser adscrito, ante la posibilidad de ser adscrito a gobernación (interior), en base a la protección de abuso y explotación por parte de las agencias de emigración, como por el Ministerio de Asuntos Exteriores, al considerar que su atención y auxilio era de su exclusiva competencia. Inicialmente, y mediante el Real Decreto de 2 de enero de 1908, el Ministerio de Gobernación estructura un negociado de emigración. Esta situación cambiará en 1911, con un cambio de gobierno, y ante la conexión entre emigración y repoblación, se decide, por Real decreto de 21 de enero de 1911, adscribir todos los centros (Consejo superior, negociado, juntas locales) a Fomento, mismo Ministerio competente en materia de la Ley de Colonización y repoblación interior. Integración que estimamos coherente para garantizar la coordinación entre dos esferas tan relacionadas.
Posteriormente, con la creación del ministerio de trabajo (el 8 de mayo de 1920) en un contexto de presiones políticas, se adscribirían los órganos de emigración a dicho ministerio, volviéndose a separar los órganos de ambas normas al mantenerse la Junta de Colonización dentro del Ministerio de Fomento. Será cinco meses después cuando la Junta de Colonización se reubique, precisamente en el Ministerio de trabajo, por considerar que realiza una función social y por el tratamiento que realiza de la “cuestión social agraria7”, operando ambas normas como herramientas complementarias frente a un mismo problema.