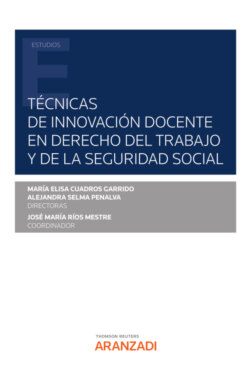Читать книгу Técnicas de innovación docente en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - María Elisa Cuadros Garrido - Страница 11
5. BIBLIOGRAFÍA
ОглавлениеAAVV, “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España (2019)”, Consejo Económico y social, Madrid, 2020. Soporte informático.
AAVV, “La docencia del derecho en la sociedad digital”, DELGADO GARCÍA,
ANA MARÍA Y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, IGNASI, (coords.), Universitat Oberta de Catalunya, 2019. AAVV, “Exclusión social en España: un espacio diverso y disperso en intensa transformación” (Coords. LAPARRA MADRID, MIGUEL Y PÉREZ ERANSUS, BEGOÑA), Fundación FOESSA, Madrid, 2011.
AMADOR MUÑOZ, LUIS VICENTE Y MUSITU OCHOA, GONZALO, “Exclusión social y diversidad”, Ed. Trillas, México, 2011.
FRANCO RUBIO, ANTONIO JAVIER Y ONGALLO CHANCLÓN, CARLOS, “Club de debate universitario”, en AAVV, Premios nacionales de innovación educativa 2011, Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Colección de Innovación, n.° 21, 2012, págs. 131-148.
MEIL LANDWERLIN, GERARDO, “El uso de los permisos parentales por los hombres y su implicación en el cuidado de los niños en Europa”, Revista latina de sociología, n.° 1, 2011, soporte informático.
POLLOS CALVO, CECILIA, “Mujeres y el ingreso mínimo vital. Repercusión en la violencia de género”, Diario La Ley, n.° 9669, 2020, soporte informático.
SÁNCHEZ GARCÍA, LUZ, “Propiedad intelectual en el aula”, Aranzadi, Pamplona, 2020.
SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE, “Un derecho del trabajo de cine (a propósito de una obra colectiva)”, Nueva revista española de derecho del trabajo, n.° 181, 2015, págs. 15-30.
TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN, “El cine como recurso bibliográfico y de aprendizaje en Derecho del Trabajo”, en DELGADO GARCÍA, ANA MARÍA Y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, IGNASI (coords.), “La docencia del Derecho en la sociedad digital”, Huygens Editorial, 2019, págs. 137-143.
VIDAL FERNÁNDEZ, FERNANDO Y RENES AYALA, VICTOR, “La agenda de investigación en exclusión y desarrollo social”, Fundación FOESSA, Madrid, 2007.
VIQUEIRA PÉREZ, CARMEN, “El cine como herramienta docente en el aprendizaje del Derecho del Trabajo”, en ANTOLÍ MARTÍNEZ, JORDI (coord.), Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria: convocatoria 2016-17, Universidad de Alicante, 2017, págs. 2658-2670.
1. Precisamente al respecto, debe destacarse el importantísimo papel en la lucha contra la pobreza que desempeña ya el Ingreso Mínimo Vital (en adelante IMV) creado por el RD-Ley 20/2020. Se trata de una nueva prestación no contributiva que, además de un instrumento de lucha contra la pobreza, también se conceptúa como una medida destinada a facilitar la consecución de la plena igualdad de género. Y es que, tanto su propia razón de ser como su configuración y cuantía, persiguen acabar con las situaciones de desprotección y necesidad económica que, en la práctica, afectan con más frecuencia a las mujeres. Sobre este tema, in extenso, véase POLLOS CALVO, CECILIA, “Mujeres y el ingreso mínimo vital. Repercusión en la violencia de género”, Diario La Ley, n.° 9669, 2020. Pero no solo eso. Con el fin de erradicar la pobreza formativa, y con ella, sus perjudiciales consecuencias laborales, la citada norma establece que, “los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición entre los meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del pago de los precios públicos por servicios académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-2021, en los términos de esta disposición” (DT 5.ª RD-Ley 20/2020), actuando así como una medida de refuerzo a la mera percepción mensual del IMV, destinada a combatir la pobreza intergeneracional, intentando remover los obstáculos a los que en la práctica se suelen enfrentarlas personas sin recursos a la hora de cursar con regularidad estudios universitarios. Ante la ausencia del oportuno desarrollo reglamentario que concrete este precepto, no hay impedimento para pensar que esta medida afectará no solo a las primeras matrículas, sino también a las segundas y siguientes de cada asignatura.
2. Situación que reconoce la propia exposición de motivos del RD-Ley 20/2020, por el que se aprueba en España el IMV. Además de ello, el mismo texto recuerda que España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual, poniendo de manifiesto que, ante esta situación, el IMV nace con el objetivo principal de garantizar unas condiciones materiales mínimas que eviten la pérdida de oportunidades educativas y laborales que desencadena la pobreza extrema. Tanto es así que la citada norma, llega a acuñar el término de familia “monomarental” con la única finalidad de poner de manifiesto, a simple vista, los serios obstáculos de conciliación que atraviesan estas familias.
3. La causa de la exclusión social es la dificultad para participar en los mecanismos habituales de inserción laboral. Esta dificultad puede provenir por causas variadas: bien por la edad o minusvalía del sujeto, falta de cualificación, su grado de minusvalía o su situación de dependencia, por el hecho de ser delincuente penado, ex presidiario, toxicómano o persona deshabituada al consumo de sustancias adictivas, sujetos sometidos a excesivas cargas familiares, etc. Son diversos los autores que han puesto de manifiesto la multitud de causas posibles de desigualdad social que pueden desencadenar la exclusión de las personas y su contante modificación con el paso del tiempo, así entre otros, cfr. AMADOR MUÑOZ, LUIS VICENTE Y MUSITU OCHOA, GONZALO, “Exclusión social y diversidad”, Ed. Trillas, México, 2011; y VIDAL FERNÁNDEZ, FERNANDO Y RENES AYALA, VÍCTOR, “La agenda de investigación en exclusión y desarrollo social”, Fundación FOESSA, Madrid, 2007.
4. Aspecto que cada año, confirman nuestras estadísticas de empleo, tal y como se analiza con detenimiento en AAVV, “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España (2019)”, Consejo Económico y social, Madrid, 2020, soporte informático.
5. Interesante tema que, en los últimos años, han abordado muchos autores, entre otros, VIQUEIRA PÉREZ, CARMEN, “El cine como herramienta docente en el aprendizaje del Derecho del Trabajo”, en ANTOLÍ MARTÍNEZ, JORDI (coord.), Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria: convocatoria 2016-17, Universidad de Alicante, 2017, págs. 2658-2670; SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE, “Un derecho del trabajo de cine (a propósito de una obra colectiva)”, Nueva revista española de derecho del trabajo, n.° 181, 2015, págs. 15-30; TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN, “El cine como recurso bibliográfico y de aprendizaje en Derecho del Trabajo”, en DELGADO GARCÍA, ANA MARÍA Y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, IGNASI (coords.), “La docencia del Derecho en la sociedad digital”, Huygens Editorial, 2019, págs. 137-143.
6. Una de las primeras dudas que plantea esta estrategia docente es la de la posible vulneración no intencionada de la Ley de Propiedad Intelectual que pudiera comentar el docente al proyectar, total o parcialmente, determinadas escenas durante sus clases. Recuérdese que el vigente Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante TRLPI), se ocupa de especificar que “la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación” (art. 1 TRLPI), “la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley” (art. 2 TRLPI), aclarando también que “corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley” (art. 17 TRLPI), prestando especial atención al hecho de que “se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo (…)” (art. 20 TRLPI). Así pues, tal y como analiza con detenimiento, SÁNCHEZ GARCÍA, LUZ, “Propiedad intelectual en el aula”, Aranzadi, Pamplona, 2020, hoy en día, hay que ser consciente de que toda proyección académica, independientemente del nivel de estudios en el que se realice (colegio, instituto, universidad, formación profesional, etc.), requieren de licencia. Lo mismo ocurrirá respecto a cualquier utilización o difusión de contenidos audiovisuales a través de las plataformas digitales conocidas como “aulas virtuales” que los propios centros educativos ponen a disposición del alumnado con el fin de facilitar la difusión de recursos docentes. Idéntica limitación afectará a proyecciones que se realicen en eventos extraescolares, a través de asociaciones de padres, clubs de debate, ciclos de cine académico organizados en la Universidad, etc. Con el fin de evitar que la necesidad de obtener una Licencia previa que legitime este tipo de proyecciones docentes, la asociación EGEDA ha creado, junto con MPLC (Motion Picture Licensing Company), una licencia, conocida como “licencia académica” o “licencia educativa”, de fácil y rápida gestión, que autoriza íntegramente, tanto a efectos formativos como de entretenimiento, el uso de contenidos audiovisuales en los centros educativos y asimilados. Así pues, la Licencia Educativa EGEDA cubre tanto los actos de exhibición o proyección de obras cinematográficas y demás obras y grabaciones audiovisuales (a los que hacen referencia los arts. 20.2.b y 88.1 del TRLPI) como los actos de emisión o transmisión de obras y grabaciones audiovisuales a través de aparatos televisuales instalados en las diversas estancias o áreas de actividad (contemplados en los arts. 20.2 f y g y 122.2 del TRLPI) de dichos centros. Es importante insistir en que es la Universidad en cuestión la que ha de solicitar y gestionar tal licencia (y no cada titulación, Facultad o profesor de forma individualizada), de forma que una vez obtenida, amparará cualquier difusión, curricular o extracurricular, de material audiovisual que se realice en cualquiera de las Facultades de las que se compone, en el seno de cualquiera de las titulaciones que se impartan. En la actualidad, puede decirse que el grado de cumplimiento de las Universidades españolas del citado presupuesto legal es muy elevado.
7. Recuérdese que, por el momento, según lo dispuesto en el RD-Ley 6/2019, la obligación de elaborar un plan de igualdad se configura como una obligación laboral a la que están únicamente sujetas las entidades, públicas o privadas, que hayan dado ocupación a más de 50 trabajadores por cuenta ajena, sin que esta obligación se pueda considerar extensible a otros colectivos distintos a los empleados.
8. Habida cuenta de que jueces y tribunales vienen considerando un hecho notorio el que las obligaciones familiares y con ellas, las necesidades de conciliación, se asumen con más frecuencia por mujeres. De forma rotunda, la SAN (Sala de lo Social) de 13 de noviembre de 2013 (AS 2013, 3023), reconoce expresamente que se parte “de una premisa que no está cuestionada por constituir un hecho notorio. Se trata de la afirmación relativa a que los derechos de conciliación de la vida familiar y la protección de la maternidad y el derecho de lactancia están mayoritariamente ejercitados por mujeres”. Aunque los hechos notorios no necesitan ser probados, existen hoy en día múltiples datos estadísticos que permitirían confirmar dicha circunstancia. Así, al respecto, véase MEIL LANDWERLIN, GERARDO, “El uso de los permisos parentales por los hombres y su implicación en el cuidado de los niños en Europa”, Revista latina de sociología, n.°. 1, 2011, soporte informático.
9. Sobre las nuevas perspectivas docentes que abren las nuevas tecnologías, ya se habló, antes de que estallara la epidemia en España, en AAVV, “La docencia del derecho en la sociedad digital”, DELGADO GARCÍA, ANA MARÍA Y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, IGNASI, (coords.), Universitat Oberta de Catalunya, 2019.
10. Pese a todo, ha de reconocerse que, aunque el teletrabajo en sí mismo –o la teledocencia en este caso–, por sí solo, no es la solución a los problemas de conciliación, sin duda, ayuda a mejorarla. Y es que la no presencialidad evita desplazamientos y suaviza los problemas de horarios que esto suele llevar aparejado, al mismo tiempo que, por supuesto, elimina el riesgo de contagio de aquellos docentes o estudiantes que convivan con familiares vulnerables, aspectos que, en sí mismos, sí tienen una importancia esencial a la hora de favorecer la conciliación, sobre todo en un momento histórico en el que la conciliación puede llegar a exigir esfuerzos desmesurados (recuérdese que, con la finalidad de prevenir contagios se ha impuesto al menos un día de no asistencia a los centros para hijos en edad escolar, cierres de centros de mayores y residencias de ancianos, imposibilidad de recurrir a la ayuda desinteresada que prestaban familiares cercanos para evitar focos de contagio, necesidad de atender a hijos y familiares en cuarentena, etc., haciéndose cada vez más difícil atender compromisos laborales y familiares simultáneamente).
11. A lo mejor, podría pensarse, como forma de atenuar, a medio plazo el citado problema, que nuestras Universidades públicas, se ocuparan de intentar mantener una presencia equilibrada entre mujeres y hombres entre el profesorado que imparte docencia en las titulaciones fuertemente masculinizadas o feminizadas, con el fin de romper estereotipos. Se trataría de incluir la perspectiva de género en la elección de la carga docente reflejada en el POD, buscando eliminar las connotaciones de “carrera de hombres”, “carrera de mujeres”, lo que previsiblemente tendrá un reflejo claro a corto plazo en la demanda del alumnado. También sería muy interesante que, las respectivas páginas web de las titulaciones fuertemente masculinizadas o feminizadas, se ocupan de visibilizar los logros de los profesionales más destacados que, a lo largo de la historia, han ayudado a mejorar la sociedad ejerciendo la profesión a cuyo ejercicio se puede acceder cursando la citada titulación. En este ejercicio de difusión de logros profesionales, debe hacerse especial hincapié en los logros obtenidos por el sexo menos representado en la citada titulación, con el fin de visibilizar la importancia de la presencia masculina o femenina (según corresponda) en los citados estudios. Aunque parece una media muy sencilla, resulta muy útil a la hora de ayudar a despertar vocaciones entre los estudiantes de secundaria que accedan a las respectivas páginas web de las titulaciones universitarias buscando aquella que les genere mayor interés e implicación personal.
12. Sobre el importante papel docente que pueden llegar a desempeñar los clubes de debate, véase FRANCO RUBIO, Antonio Javier y ONGALLO CHANCLÓN, Carlos, “Club de debate universitario”, AAVV, Premios nacionales de innovación educativa 2011, Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Colección de Innovación, n.° 21, 2012, págs. 131-148.