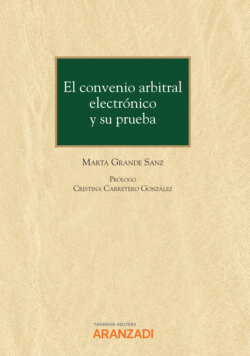Читать книгу El convenio arbitral electrónico y su prueba - Marta Grande Sanz - Страница 5
Introducción
ОглавлениеLa presente obra tiene por objeto la figura del convenio arbitral electrónico y su prueba y pretende ofrecer al lector un estudio completo y extenso de la cuestión que resulte útil tanto a quien se aproxime por primera vez a la materia como a quien lo haga en calidad de práctico o profesional del Derecho.
Actualmente, resulta innegable que las nuevas tecnologías están presentes en casi todos los aspectos de nuestra vida, profesional o privada. Las nuevas tecnologías permiten a empresas, consumidores y administraciones públicas desarrollar un amplio abanico de actividades contractuales tales como: la celebración de contratos mediante el intercambio de correos electrónicos; la compra de bienes o la adquisición de servicios a través de una página web; la aceptación de ofertas comerciales recibidas en terminales móviles mediante mensajes cortos (Short Message Services o SMS) o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Line o WeChat; e incluso, la celebración de contratos en un chat, un blog, un foro o una red social.
Al igual que sucede en la contratación tradicional o fuera de línea, en la contratación electrónica se generan, en ocasiones, controversias entre las partes; controversias que, debido a las características propias de este tipo de contratación, deben resolverse de un modo rápido y dinámico, respetando los derechos y las garantías procesales de las partes y dentro de un marco donde prime la seguridad jurídica.
Los conflictos constituyen un fenómeno consustancial a los seres humanos y constituyen una constante en todas las épocas y sociedades. Sin embargo, si no se adoptan las medidas necesarias para intentar resolver las pequeñas diferencias, éstas tenderán a agravarse y se entrará en la denominada escala o espiral del conflicto. Para evitarlo, las partes pueden actuar en dos momentos diferentes: antes de la aparición del conflicto o una vez que haya surgido. En esta obra, abordaremos ambas etapas a partir del estudio del convenio arbitral electrónico.
Cuando el conflicto aún no ha aparecido, las partes pueden adoptar una postura de prevención y analizar las probabilidades que existen de que realmente se produzca, las repercusiones que tendrá en caso de originarse, las medidas necesarias para evitarlo y, en caso de que esto no fuera posible, la forma más adecuada de resolverlo. En consecuencia, una buena redacción del contrato, una reflexiva elección del método de resolución de conflictos por las partes y su cuidado diseño constituyen los primeros pasos para evitar futuros conflictos o lograr resolverlos de un modo rápido, eficaz y eficiente que además permita a las partes continuar con su relación una vez solventada la controversia. Por tanto, en esta etapa resultarán esenciales cuestiones tales como: los elementos subjetivos, objetivos y formales que conforman el convenio arbitral o las deficiencias que pueden dar lugar a su invalidez, ineficacia, inexistencia o generar dudas interpretativas de tal envergadura que impidan a la cláusula arbitral cumplir su propósito.
En cambio, cuando el conflicto ya se ha desencadenado, las partes intentarán resolverlo por sí mismas a través de la “autocomposición” y, según se vaya enquistando la situación, serán más proclives a acudir a la intervención de un tercero y, por tanto, a métodos “heterocompositivos” de resolución de controversias. La elección del método de resolución de conflictos que resulte más adecuado para el caso concreto exigirá llevar a cabo un análisis individual y detallado de cuestiones tales como: la naturaleza de la disputa, la relación entre los litigantes, el montante del litigio, el coste o la rapidez del método de resolución de conflictos. Las partes podrán para resolver sus controversias acudir a los tribunales de justicia o a algún sistema alternativo de resolución de conflictos, siempre y cuando la controversia verse sobre una materia disponible para las partes. Cuando opten por acudir a un método de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial cabe la posibilidad de que sometan la resolución de su controversia a un arbitraje cuyo pilar fundamental será, precisamente, el convenio arbitral.
Los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos constituyen una alternativa francamente interesante a la vía judicial por lo que, cada vez, ocupan un lugar más relevante a nivel nacional e internacional. Entre los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos más habituales pueden citarse la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje; todos ellos con un amplio bagaje histórico si bien, en ocasiones, su expansión se ha podido ver ralentizada por distintos factores tales como: el desconocimiento de los agentes implicados; la indiferencia del legislador aún poco consciente de sus ventajas; o incluso, un cierto halo de inseguridad jurídica –no siempre justificado– que se ha cernido en torno a estas figuras. Además, el legislador ha obviado con frecuencia la verdadera misión de estos métodos alternativos de resolución de conflictos y tratado de convertirlos en la solución a los problemas de saturación y falta de medios que sufre la Administración de Justicia, no otorgándoles el lugar que los corresponde.
Como veremos a lo largo de la obra, el convenio arbitral electrónico es resultado del avance de la sociedad de la información y la expansión de las nuevas tecnologías que durante los últimos años se han ido incorporando a casi todos los aspectos de nuestra vida. La figura del convenio arbitral electrónico es consecuencia de la tendencia natural que existe en el ámbito de la contratación electrónica a que quienes decidieron contratar a través de medios electrónicos –impulsados, entre otros motivos, por su inmediatez– puedan resolver electrónicamente y de un modo rápido los conflictos que se generen por lo que la lentitud de la Administración de Justicia representa un importante escollo. Por este motivo, el arbitraje puede ser la alternativa a los tribunales de justicia más adecuada y, en particular, el arbitraje electrónico que permite resolver las controversias derivadas de la contratación electrónica en el mismo entorno en donde se originan.
Sin embargo, el carácter contractual del convenio arbitral electrónico y el limitado poder coercitivo de los árbitros hacen que, en ocasiones, resulte necesario acudir al auxilio judicial al objeto de que el convenio arbitral electrónico celebrado entre las partes y/o el laudo arbitral dictado después desplieguen todos sus efectos a través de las denominadas funciones de apoyo y control que los tribunales de justicia españoles tienen atribuidas respecto del arbitraje. En estos casos, no solo será necesario aportar el convenio arbitral electrónico, sino que, en ocasiones, deberán probarse determinados aspectos del convenio arbitral electrónico; por lo general, su autenticidad, existencia o validez.
El legislador español ha reconocido la figura del convenio arbitral electrónico al trasladar a nuestro ordenamiento jurídico la labor llevada a cabo por la CNUDMI y, en especial, su interpretación del requisito de constancia por escrito del convenio arbitral de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 y de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985. Sin embargo, nuestro legislador no ha sido capaz de dotar al convenio arbitral electrónico y a la prueba electrónica de un régimen jurídico adecuado que acabe con la confusión, incertidumbre e inseguridad jurídica que genera el hecho de tener que acudir, con frecuencia, a multitud de leyes de carácter procesal y material –en muchos casos de contenido dispar– para tratar de conocer el régimen jurídico de aplicación en cada caso. Esta situación dificulta, a su vez, el desarrollo y la generalización de la contratación electrónica que podría contar con dos estupendos aliados en el convenio arbitral electrónico y en el arbitraje electrónico para potenciar su expansión.
Precisamente, en este estudio hemos analizado la figura del convenio arbitral electrónico como si de un puzzle se tratara y hemos ido colocando sobre la mesa cada una de las piezas que conforman esta figura sin olvidarnos de aquellas relativas a su prueba que nos permitirán completar el puzle por completo. Para ello, hemos dividido la obra en trece partes, precedidas de un magnífico prólogo realizado por la Prof.ª Dra. Cristina Carretero González y acompañadas de una extensa bibliografía que pretende enriquecer el texto y ofrecer un valor añadido.
En las dos primeras partes se invita al lector a conocer aquellos aspectos que le permitirán contextualizar el arbitraje y, en particular, el arbitraje electrónico en cuanto método alternativo de resolución de conflictos en línea, cuyo pilar fundamental es el convenio arbitral electrónico.
Precisamente, en la primera parte denominada “Los sistemas alternativos de resolución extrajudicial de conflictos (ADR) y el arbitraje en el ámbito mercantil” se plantea la necesidad de contar con sistemas alternativos de resolución extrajudicial de conflictos que hemos clasificado, como viene siendo habitual en la doctrina, en “autocompositivos” y “heterocompositivos”. Tras mencionar algunos de los sistemas de resolución de conflictos más habituales tales como la negociación, la conciliación, la mediación o el arbitraje, se profundiza en este último remontándonos a sus orígenes y repasando la evolución que ha seguido la institución arbitral en Grecia, el Imperio romano, la Edad Media, la Edad Contemporánea y en la Edad Moderna. De este modo, se exponen los rasgos más característicos del arbitraje y se delimitan algunas de sus topologías más frecuentes entre las que cabe citar: los arbitrajes internacionales y los arbitrajes internos; los arbitrajes de derecho y los arbitrajes de equidad; los arbitrajes de Derecho público y los arbitrajes de Derecho privado; o los arbitrajes ad hoc y los arbitrajes institucionales.
Se pone fin a esta primera parte con la delimitación del marco normativo actual del arbitraje en el ámbito mercantil al que se circunscribe el estudio, prestando especial atención a: la Constitución española de 1978 pieza fundamental del ordenamiento jurídico español; la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje actualmente vigente; la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrajes Extranjeras de 10 de junio de 1958 y el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961, la jurisprudencia, los usos y la costumbre y los principios generales del derecho; sin dejar de plantear las principales teorías utilizadas para determinar la naturaleza jurídica del arbitraje. Nos referimos a la teoría contractualista, la teoría “jurisdiccionalista”, la teoría mixta o ecléctica y la teoría negocial-procesal, si bien nos decantaremos por esta última. Por tanto, el convenio arbitral electrónico es un contrato entre las partes en el que, si bien prima la autonomía de la voluntad de las partes, se generan unos efectos procesales consistentes en someter una determinada controversia a arbitraje y excluir del conocimiento de los tribunales, con las matizaciones y connotaciones que a lo largo de la obra se realizan.
En la segunda parte titulada “La influencia de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías en las relaciones comerciales y los sistemas de resolución de conflictos en línea; en particular, el arbitraje electrónico” se pone de manifiesto cómo el avance de la sociedad de la información y el uso de las nuevas tecnologías han influido en muchos aspectos de nuestra vida y, en particular, en la forma de llevarse a cabo las relaciones comerciales y cómo la inseguridad jurídica que existe en torno al comercio electrónico puede suponer un serio obstáculo para su desarrollo.
Los agentes que intervengan en relaciones comerciales de carácter electrónico pueden recurrir a los ADR en línea –denominados ODR– para acabar con esta situación y, por tanto, se analiza la labor llevada a cabo en este campo por la CNUDMI, el concepto y las principales características de los ODR y, en especial, la denominada cuarta parte, la “asincronicidad” o la comunicación textual.
En ese momento, el lector contará con las herramientas necesarias para conocer, en mayor profundidad, el arbitraje electrónico y, en particular, su concepto, sus principales características y sus tres elementos clave: el convenio arbitral electrónico, el procedimiento arbitral en línea y el laudo arbitral electrónico. Precisamente, el convenio arbitral electrónico será el elemento sobre el que centraremos toda nuestra atención: primero, desde una perspectiva material que nos permitirá definir los elementos que lo conforman; y, posteriormente, desde una perspectiva procesal que nos adentrará en la prueba del convenio arbitral electrónico ante los tribunales de justicia españoles y los árbitros o la institución arbitral a la que las partes hayan decidido someter su controversia.
Siguiendo ese esquema, en la tercera parte relativa al “Concepto, naturaleza y régimen jurídico del convenio arbitral electrónico” se delimita el concepto de convenio arbitral electrónico a partir del Derecho convencional, del Derecho interno y de la doctrina hasta ofrecer dos conceptos distintos de convenio arbitral electrónico, aunque íntimamente relacionados: el “convenio arbitral electrónico en sentido estricto” y el “convenio arbitral electrónico en sentido amplio”.
A continuación, se ofrece una aproximación al convenio arbitral electrónico en su condición de convenio arbitral, contrato entre ausentes, contrato celebrado a distancia, contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil y contrato electrónico; deteniéndonos en las implicaciones que cada una de estas denominaciones tiene para el convenio arbitral electrónico y, en particular, en lo que se refiere a la determinación del régimen jurídico aplicable.
En este sentido, debido a su condición de convenio arbitral resulta necesario tener en cuenta lo dispuesto en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 y la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Sin embargo, como consecuencia de su condición de contrato electrónico tiene interés lo dispuesto en: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de Viena de 1980, la Recomendación sobre el valor jurídico de la documentación informática de 1985, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico de 1996 y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales de 2005; sin olvidarnos de la normativa comunitaria, las disposiciones elaboradas por otras instituciones o las aprobadas a nivel nacional como: la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica o la Ley 7/1996, de 15 de enero, sobre Ordenación del Comercio Minorista.
A continuación, la cuarta parte se dedica al estudio de “Los elementos subjetivos, objetivos y formales del convenio arbitral electrónico y otras menciones que resulta conveniente incluir en el convenio arbitral electrónico”. El análisis de los elementos subjetivos permite examinar la capacidad de las partes para consentir un convenio arbitral electrónico y la forma en que deben prestar su consentimiento y el estudio de los elementos objetivos nos aproxima al objeto y causa del convenio arbitral electrónico.
Sin embargo, se examinan con especial detenimiento los elementos formales del convenio arbitral electrónico ya que, probablemente, su forma electrónica es el elemento más característico de esta figura siendo imprescindible hacer hincapié sobre el requisito de constancia por escrito del convenio arbitral y repasar la evolución que este requisito ha sufrido tanto en los textos internacionales como en las leyes nacionales –especialmente, tras la aparición de las nuevas tecnologías– y la necesidad de dotar a estos requisitos de una interpretación que permita dar cabida al convenio arbitral electrónico. Una vez analizados, los elementos subjetivos, objetivos, formales y sugerir algunas otras menciones que conviene incluir en el convenio arbitral electrónico, se ofrece al lector una recopilación de las cláusulas arbitrales recomendadas por algunas de las instituciones arbitrales más prestigiosas.
La quinta parte titulada “La formación y perfección del convenio arbitral electrónico” se detiene en su proceso de formación analizando todas y cada una de las fases por las que el convenio arbitral electrónico pasa hasta lograr su perfección debido a su condición de contrato electrónico. Nos referimos a la fase de tratos previos, la posterior oferta, su aceptación y una eventual contraoferta. De este modo, se exponen los rasgos que permiten distinguir la fase de tratos previos de la oferta de convenio arbitral electrónico, su efectividad, la posibilidad de proceder a su retirada o revocación, así como su caducidad.
Con relación a la aceptación de la oferta de convenio arbitral electrónico, se analiza su concepto, las formas de expresar la aceptación, sus requisitos, su posible retirada e incluso cómo rechazar la oferta de convenio arbitral electrónico emitida por la contraparte o cómo realizar una contraoferta y sus efectos que esto podría tener. En cualquier caso, con carácter general, la confluencia entre la oferta y su aceptación perfeccionará el convenio arbitral electrónico siendo esencial determinar tanto el momento en que se perfecciona como el lugar en que se produce.
En la sexta parte se realiza una exposición general de “Los efectos, la validez y eficacia del convenio arbitral electrónico y su interpretación”, ya que su análisis respecto al convenio arbitral electrónico no dista mucho de aquel que debe llevarse a cabo con relación al convenio arbitral tradicional. Por este motivo, se han abordado los efectos del convenio arbitral electrónico en base a la tradicional clasificación entre efectos positivos y efectos negativos y se han analizado algunas de las circunstancias que pueden provocar la ineficacia del convenio arbitral electrónico o la insuficiencia y error en su contenido. Finalmente, se ofrecen ciertas pautas para la labor interpretativa que con relación al convenio arbitral electrónico deban realizar los órganos judiciales, los tribunales, las partes y las instituciones arbitrales.
A partir de la séptima parte titulada “Aproximación a la prueba del convenio arbitral electrónico” nos adentramos en el estudio de la prueba del convenio arbitral electrónico desde una doble perspectiva: por un lado, su prueba en sede judicial y, en concreto, ante los tribunales de justicia españoles lo que ha implicado delimitar su papel con relación a la prueba, así como los supuestos en que puede ser necesario aportar e incluso probar el convenio arbitral electrónico antes, durante o después del procedimiento arbitral; y, por el otro lado, la prueba del convenio arbitral electrónico en sede arbitral a partir de lo dispuesto al respecto en la actual ley de arbitraje, en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, sin olvidarnos de acometer el estudio de los supuestos en que resultará necesario aportar y, en ocasiones, probar el convenio arbitral electrónico en sede arbitral en virtud de la legislación nacional e internacional aplicable o de lo dispuesto en algunos de los reglamentos de las principales instituciones arbitrales.
Una vez fijadas las competencias que los tribunales y los árbitros puede tener con relación a la prueba del convenio arbitral electrónico, nos hemos adentrado en el fascinante mundo de la prueba del convenio arbitral electrónico en sede judicial (partes octava, novena y décima) y en sede arbitral (partes undécima y duodécima).
La octava parte titulada “La prueba del convenio arbitral electrónico ante los tribunales de justicia españoles y sus presupuestos” versa sobre cuestiones de marcado carácter procesal. De hecho, se realiza una aproximación al concepto, naturaleza y fundamento de la prueba tomando como eje central de nuestra exposición la distinción entre “fuente” y “medio de prueba” y la confusión existente al respecto en el art. 299 de la LEC; confusión que aumenta exponencialmente al acercarnos a la figura de la prueba electrónica.
En este sentido, se analiza la posibilidad de considerar al convenio arbitral electrónico como prueba electrónica y la gran diversidad terminológica que existe en torno a este tipo de prueba, su naturaleza jurídica o si, llegado el caso, el convenio arbitral electrónico podría ser considerado un documento en sentido amplio, un verdadero documento electrónico o un simple documento en soporte electrónico teniendo en cuenta las consecuencias que esto tendría de cara a su aportación, su práctica o su valoración.
Así mismo, el texto se detiene en torno a los sujetos que participarán en la prueba del convenio arbitral electrónico en sede judicial y al órgano judicial que deberá tener jurisdicción y competencia; sin olvidar aquellos casos en los que pueda plantearse mediante su apreciación de oficio una posible falta de jurisdicción y competencia o llevarse a cabo su control a instancia de parte a través de declinatoria. En cualquier caso, si bien el tribunal desempeña un papel relevante con relación a la prueba, el papel protagonista recae sobre las partes debido a la denominada carga de la prueba según la cual quien alega, prueba. Por tanto, las partes deben contar con legitimación y se ha discutido sobre la necesidad o no de postulación procesal.
La novena parte se dedica a “La introducción del convenio arbitral electrónico en el proceso judicial” y, por tanto, se analiza el acceso, el aseguramiento y la exhibición del convenio arbitral electrónico en el proceso judicial a través de las diligencias preliminares, las medidas de anticipación y aseguramiento de la prueba o la exhibición documental. Estas cuestiones dan paso al estudio de los documentos, escritos y objetos que deberán aportarse en el proceso, el momento en que deberá producirse esta aportación o los efectos que tendrá no hacerlo a su debido tiempo; sin olvidarnos de la forma en que el convenio arbitral electrónico deberá aportarse según se considere documento en soporte electrónico o informático o un documento electrónico, la posibilidad de presentar un dictamen pericial sobre el convenio arbitral electrónico o las consecuencias que tiene la necesidad de aportar telemáticamente los documentos, medios e instrumentos al amparo de lo dispuesto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, sobre el Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia; en especial, sobre cuestiones tales como la distinción entre original, copia, copia fehaciente o autenticada e imagen digitalizada, la posibilidad aportar una transcripción escrita, la necesidad de presentar copias de escritos y documentos para el resto de las partes o algunas recomendaciones para la aportación del convenio arbitral electrónico en función del formato en que conste.
Sentado lo anterior, se presenta ante el lector un momento esencial en todo proceso judicial: la delimitación del objeto de la prueba. A partir de las alegaciones de la demanda, aquellas formuladas en la contestación a la demanda y las resultantes de las alegaciones complementarias y aclaratorias que hubieran podido presentarse, se determinará el posicionamiento de las partes frente al convenio arbitral electrónico aportado de contrario y, en particular, si impugnan: su autenticidad o integridad con las distintas implicaciones que esto puede tener según se considere un documento electrónico o un documento en soporte electrónico; o su existencia y validez por no reunir los requisitos necesarios para, por ejemplo, su formación y perfección.
En la décima parte denominada “El desarrollo de la prueba del convenio arbitral electrónico ante los tribunales de justicia españoles” se profundiza en la proposición de los medios de prueba que las partes pretendan utilizar para probar los hechos que resulten controvertidos con relación al convenio arbitral electrónico aportado al proceso judicial y su admisión o no. Se analizan aquellos casos en que el convenio arbitral electrónico resulte del intercambio de correos electrónicos y de WhatsApp o se encuentre en una página web, así como la forma y el momento más adecuados para proponer los distintos medios de prueba (interrogatorio de las partes y de testigos, la prueba pericial o el reconocimiento judicial) y que el tribunal decida sobre la admisión de aquellos que, en su opinión, resulten pertinentes, útiles y legales.
A continuación, se examina la práctica y el momento en que debe llevarse a cabo la prueba del convenio arbitral electrónico y la forma en que deben practicarse los medios de prueba admitidos por el tribunal poniendo especial atención a la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen o de aquellos instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso; sin olvidarnos de la posibilidad que existe de acudir al auxilio judicial o, incluso, a la cooperación judicial internacional para la práctica de determinadas pruebas, o la facultad que tiene el tribunal de acordar diligencias finales con relación a la práctica de la prueba.
La prueba del convenio arbitral electrónico en sede judicial finaliza, como sucede con carácter general, con su valoración por parte del tribunal de acuerdo con las reglas generales aplicables (prueba tasada o reglas de la sana crítica). Este hecho puede hacer que el convenio arbitral electrónico se coloque en una posición de desventaja cuando no se considere fuente de prueba documental y quede sometido a las reglas de la sana crítica y, por tanto, excluido de la regla de la prueba tasada.
La parte undécima versa sobre “La prueba del convenio arbitral electrónico en sede arbitral” y pretende poner de manifiesto la importancia que su prueba puede desempeñar también en el ámbito arbitral al objeto de lograr el convencimiento de los árbitros o del tribunal arbitral que conozca de la controversia y la libertad con que cuentan las partes para determinar en el procedimiento arbitral todos los aspectos relativos a la práctica de la prueba. A pesar de ello, se ofrecen algunas pautas de conducta que los abogados representantes de las partes deberían respetar en la fase probatoria y ciertas precauciones que debería adoptar debido a las diferencias que, en este punto, pueden existir entre la vía judicial y la arbitral. Para ofrecer un análisis más completo de la cuestión se examinan las connotaciones que ofrecen en este punto: las Reglas de la IBA sobre práctica de pruebas en el arbitraje comercial internacional, las Reglas de Praga, las Reglas del procedimiento de arbitraje de la CNUDMI o el Reglamento de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
Al igual que sucede en vía judicial, la prueba del convenio arbitral electrónico requiere su introducción en el procedimiento arbitral; cuestión a la que se dedica la parte duodécima de la obra en la que, siguiendo un esquema similar al empleado al abordar esta cuestión en vía judicial, se analizan cuestiones tales como: el acceso, aseguramiento y exhibición del convenio arbitral electrónico o la posibilidad de utilizar en el ámbito arbitral mediante diligencias preliminares, medidas provisionales, medidas de urgencia, medidas de anticipación, medidas de aseguramiento de la prueba o la solicitud de la exhibición documental.
A continuación, se analiza el momento y la forma en que debe llevarse a cabo la aportación del convenio arbitral electrónico según se produzca en la solicitud de arbitraje, la respuesta a la solicitud, las alegaciones contenidas en la demanda, las alegaciones formuladas en la contestación a la demanda o las alegaciones complementarias o aclaratorias. Como consecuencia del intercambio de alegaciones, quedarán fijado en el procedimiento arbitral los hechos que resulten controvertidos y, en particular, aquellos que tengan relevancia con relación a la existencia y validez del propio convenio arbitral electrónico.
No hemos querido finalizar esta obra sin referirnos al arbitraje de consumo y, en particular, a la figura del convenio arbitral electrónico de consumo y su prueba a la que se dedica la última parte de la obra.
En la parte decimotercera se estudia su fundamento, origen y régimen jurídico, las principales características del arbitraje nacional de consumo, los sujetos participantes (consumidores o usuarios y empresarios) y la organización del sistema arbitral de consumo, así como el régimen jurídico que resulta de aplicación al arbitraje electrónico de consumo a nivel nacional y comunitario. Así mismo, se estudia la figura del convenio arbitral de consumo, la posibilidad de emitir una oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, la puesta en práctica y utilización del convenio arbitral electrónico de consumo y su control prearbitral, arbitral y jurisdiccional. Esta parte finaliza con el análisis de la prueba del convenio arbitral electrónico de consumo y, en particular, de los sujetos encargados de proponerla o de practicarla, la forma en que se producirá el acceso, aseguramiento y exhibición del documento arbitral, su aportación, así como el desarrollo de la prueba en el entorno del arbitraje de consumo.
Para concluir me gustaría expresar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta obra y que me han acompañado en todo este tiempo.
En primer lugar, a mis padres y a mi familia, aunque, en ocasiones, uno más uno no sea necesariamente dos. A ellos les doy las gracias públicamente por su dedicación, lealtad y amor, por sus enseñanzas y por haberme hecho partícipe de su proyecto de vida, a pesar de todas las horas de las que les he privado con este proyecto. Han sido testigos silenciosos de mis errores y cómplices de mis aciertos. Han seguido de cerca la evolución de los numerosos borradores de este trabajo. Han sufrido las correcciones, las lecturas hasta altas horas de la madrugada, los montones de folios y libros acumulados en mi habitación, mis preocupaciones y mi desasosiego. Al final, he podido compartir con ellos el resultado a tanto esfuerzo que seguramente será correspondido desde lo alto con una gran sonrisa. Sois el pilar fundamental de mi vida, os debo todo lo que soy. Gracias por vuestra dedicación y amor incondicional, gracias por haber apostado por mí a pesar de las adversidades y seguir a mi lado. Sin vosotros, nada hubiera sido posible.
En segundo lugar, debo referirme a otras muchas personas que han ido pasando por mi vida y que han dejado su granito de arena. Como dijera Jorge Luis Borges «Cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá quien no deje nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad». Entre ellos, se encuentran quienes desde la escuela me inculcaron el amor por el estudio; aquellos que durante mis años en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid compartieron desinteresadamente sus conocimientos, me transmitieron sus ganas de hacer bien las cosas e hicieron germinar en mí la semilla de la curiosidad y del inconformismo para intentar implantar un poco más de justicia en la sociedad. Son tantas las personas a las que les debo algo que no puedo citar solo a unas pocas. Espero que al leer estas líneas todas y cada una de ellas sepan a quienes me estoy refiriendo.
En tercer lugar, resulta obligado agradecer sus acertados comentarios, observaciones y consejos que he intentado plasmar en estas páginas a los miembros que conformaron el tribunal de mi tesis. Me refiero al prof. Dr. Joan Picó Junoy que actuó en calidad de presidente y al resto de miembros del tribunal: el Prof. Dr. Rafael Hinojosa Segovia, el Prof. Dr. Manuel Richard González, el Prof. Dr. Xavier Abel Lluch, y la Prof.ª Dra. Marta Gisbert Pomata.
No puedo terminar estas líneas sin mostrar mi eterno agradecimiento al Prof. Dr. Alberto Serrano Molina y a la Prof.ª Dra. Sara Diez Riaza, así como a la Prof.ª Dra. Cristina Carretero, directora de mi tesis, amiga y autora del prólogo de esta obra. Muchas gracias por las numerosas horas invertidas, tus correcciones, tus comentarios y tus observaciones siempre acertadas. Muchas gracias por tu dedicación al estudio del Derecho. Gracias por tu alegría, tu humildad, tu cercanía, tu generosidad y tu constante apoyo. Gracias por estar ahí no solo para compartir contigo interesantes debates sobre argumentos jurídicos sino también para hacerte partícipe de mis desvelos académicos, profesionales y personales. Gracias por ser un motor inquebrantable de motivación y un ejemplo a seguir. No solo te has convertido en un referente a nivel profesional y académico, sino también a nivel personal y en una gran amiga.
Mi agradecimiento también a la editorial por la posibilidad de publicar esta obra y haber apostado por ella desde el principio y al lector que decida bucear entre estas páginas para conocer un poco más la figura del convenio arbitral electrónico.
A todos ellos, muchísimas gracias.