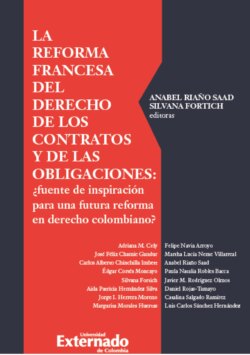Читать книгу La reforma francesa del derecho de los contratos y de las obligaciones - Martha Lucía Neme Villarreal - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. La trascendencia de la causa en derecho francés
ОглавлениеLa incorporación de la noción de causa en el Code civil de 1804 tiene como fuente la obra de Domat Les lois civiles dans leur ordre natural, publicada de 1689 a 1697[13]. No obstante, en el derecho civil el origen de la noción no es claro. Para algunos, Domat fue su artífice con base en una interpretación equivocada de los textos romanos, pues este derecho, caracterizado por su formalismo, nunca concibió la causa como un requisito de validez o de existencia del contrato. Por el contrario, según Capitant, la noción de causa tiene su origen en el derecho romano, pues ella “flotaba desde hace mucho tiempo en la atmosfera jurídica”14, antes de que Domat la expusiera por primera vez en términos claros y precisos. En efecto, si bien el derecho romano no construyó una teoría de la causa, puesto que se evidencia que la palabra causa era empleada en diversos sentidos, a lo que se agrega que no existía un término para designar el fin inmediato pretendido por las partes15 (causa final), en algunas instituciones los romanos tenían en cuenta la razón que había llevado a una persona a realizar una stipulation, especialmente cuando se trataba de paliar las injusticias derivadas de la suficiencia de las fórmulas solemnes para quedar obligado16. En cualquier caso, la causa tiene un origen más claro en los canonistas pues, por una parte, estos se interesaron en la apreciación moral de las convenciones, lo cual llevaba necesariamente a tener en cuenta la finalidad de la promesa o de la convención; y, por otra parte, la finalidad de una parte al comprometerse cobraba protagonismo en su sistema, en el que se admitía la suficiencia del consentimiento para obligarse (solus consensus obligat). Los canonistas distinguen así la causa civilis, que designa el hecho generador que constituye la fuente de la obligación, y la causa naturalis, que designa el hecho en vista del cual se asume una promesa. Esta última cobra relevancia porque los canonistas afirman que la promesa depende de la existencia de una causa naturalis17. La causa es concebida por estos “como cortapisa al brocárdico ‘solus consensus obligat’”18. Se admite así la idea según la cual consentimiento basta para obligarse siempre que la promesa repose sobre una causa y, por consiguiente, se consideraba en este período que las promesas que carecían de causa no podían producir ningún efecto19. Según Capitant, este postulado de la ausencia de la fuerza obligatoria de los compromisos que carecen de causa fue recogido sin dificultad por los civilistas, ya que estas obligaciones les parecían anormales y susceptibles de esconder un fraude20.
El Code civil de 1804 incorporó la causa como una condición de validez del contrato (art. 1108) y tres artículos esbozaron su régimen (arts. 1131-1133), aunque sin definirla; de ahí que haya sido la doctrina de la época la encargada de discutir su alcance y delimitar su contenido. Siguiendo las enseñanzas de Domat, los autores identificaron la noción objetiva de causa, la cual se predicaba no del contrato sino de la obligación de la cual ella era una explicación sicológica, lo que permitía distinguirla del objeto. Mientras que este respondía a la pregunta “¿qué debe el deudor?” (quid debetur?), la causa respondía a la pregunta “¿por qué lo debe?” (cur debetur?)21. Sin embargo, comoquiera que los contratantes pueden orientar su comportamiento por una multiplicidad de razones, la causa se definía como “aquel móvil inmediato al cual el deudor obedece, que debe ser considerado como decisivo y que constituye la causa de su obligación”22. Se trata de una causa abstracta porque siempre es idéntica para un mismo tipo de contrato: en los contratos bilaterales consiste en la obligación del cocontratante23, en los contratos reales consiste en la entrega del bien realizada al que es obligado a restituirlo; en fin, en los contratos a título gratuito consiste en la mera liberalidad (animus donandi), esto es, en la intención de conferir una ventaja económica al donatario sin recibir nada a cambio.
La dificultad de comprender la teoría de la causa esbozada por Domat fue evidente desde los primeros comentadores del Code civil. Por esto, ella fue precisada, modificada y prolongada posteriormente a través de estudios doctrinales y de la jurisprudencia. En la doctrina, principalmente Capitant, variando la doctrina tradicional, precisó que, en los contratos sinalagmáticos, la causa de la obligación de cada contratante no consiste simplemente en la obligación de su cocontratante sino en obtener la ejecución de la prestación que le es prometida a cambio. Aún más, con base en dicha tesis, Capitant extiende la influencia de la causa a su ejecución pues, según él, la causa juega un papel fundamental hasta tanto el fin jurídico del contrato no haya sido alcanzado, esto es, hasta tanto las prestaciones recíprocas no hayan sido completamente realizadas24. Esta tesis permitía así explicar la correlación o interdependencia que existe entre las obligaciones de cada una de las partes en los contratos sinalagmáticos, específicamente la posibilidad de una de las partes de suspender la ejecución de su obligación hasta tanto la otra parte no ejecute la que le corresponde (excepción de incumplimiento), o de liberarse de su obligación en caso de que la otra parte no ejecute la contraprestación por el acaecimiento de un caso de fuerza mayor (teoría de los riesgos) o en caso de un incumplimiento que le sea imputable (resolución del contrato)25.
En la jurisprudencia, desde el siglo XIX, los tribunales franceses se sirvieron de la causa para apreciar los móviles de los contratantes al momento de celebrar el contrato, con el fin de juzgar la licitud de los acuerdos a la luz del orden público y las buenas costumbres26. Si ese motivo constituía la razón determinante del contrato y era ilícito, la nulidad del contrato debía ser declarada. Los ejemplos más conocidos eran aquellos de la promesa del pago de una suma de dinero hecha a la amante para mantener o continuar la relación adulterina, o del contrato celebrado en vista de la instalación de un prostíbulo. Las críticas de la doctrina no se hicieron esperar, por considerar que en estos casos se confundía la causa con los motivos que llevan a las partes a contratar. En ese contexto, contra una concepción unitaria de la causa27, que evidentemente era frágil teniendo en cuenta la aplicación que de ella hacía la jurisprudencia, Josserand puso de presente que la oscuridad en torno a la noción de causa se debía a que no existía una noción de causa sino que debían distinguirse dos: por un lado, “la causa del código civil, o causa intrínseca, la cual es abstracta y se integra en el contrato del cual ella es uno de ellos elementos constitutivos; y, por otro, la causa impulsiva y determinante, que es, a diferencia de la anterior, un móvil individual, una noción concreta que permanece exterior al contrato y que es, en una buena parte, una creación de la jurisprudencia”28.
Paralelamente se desarrolló una corriente anticausalista que tildaba a la causa de noción artificial, inútil e innecesaria, corriente cuyo más conocido representante fue Planiol29. En efecto, la explicación de Domat, que servía de apoyo a la interpretación del artículo 1131 del Code civil, era incongruente ya que, al caracterizar de manera diferente la causa de cada tipo de contrato (sinalagmático, unilateral y gratuito), la noción perdía su unidad y toda búsqueda de una definición general se tornaba infructuosa, pues era inapta a cobijar esas categorías heterogéneas30. Aunado a ello, consistiendo la causa en los contratos unilaterales en la entrega del bien, era evidente que ella se confundía con un requisito esencial para su existencia. La ausencia de causa no era, por ello, otra cosa que la ausencia de contrato, y en estos casos la causa era entendida en su acepción de causa eficiente. Y tratándose de los contratos gratuitos, la intención liberal o animus donandi no era otra cosa que el consentimiento del donatario para la celebración del contrato31. Aún más, como lo reconocieron posteriormente los neocausalistas32, la existencia de una intención liberal pasaba necesariamente por verificar la realidad de los motivos que habían llevado al donatario a realizar la donación, lo cual conducía a negar la existencia de una causa meramente abstracta en estos contratos33. En realidad, la causa reducía su importancia a los contratos sinalagmáticos. Y si bien ella, a diferencia del objeto del contrato, correspondía a una noción volitiva antes que material, su utilidad se superponía en algunos casos a la de este último, lo que ponía en tela de juicio su necesidad como requisito de validez del contrato.
Pese a las discusiones entre causalistas y anticausalistas, lo cierto es que la causa estaba presente en el Code civil. Por ello, apoyada en la utilización que de la causa hacía la jurisprudencia, la doctrina reafirmó paulatinamente una concepción dualista de la causa, admitiendo la coexistencia de la causa objetiva y de la causa subjetiva y atribuyéndoles a estas campos de aplicación diferentes. Dicha concepción fue ratificada por la jurisprudencia, con lo cual el rol de la causa como instrumento del juez para intervenir en el contrato quedaba claramente delimitado34. Por un lado, la causa objetiva, como había sido presentada por Domat y Pothier –idéntica para un mismo tipo de contrato–, denominada causa inmediata, causa abstracta o causa de la obligación, permitía fundamentalmente verificar la existencia de la causa. Así, en los contratos sinalagmáticos permitía la constatación de una contraprestación para cada una de las obligaciones de las partes. Por ejemplo, en el arrendamiento, la causa de la obligación del arrendatario es el disfrute apacible del bien, mientras que la causa de la obligación del arrendador es el pago del alquiler. Por otro lado, en contraste, la causa subjetiva, denominada también causa concreta o causa del contrato, permitía apreciar la licitud de la causa. La diferencia de las funciones era evidente: mientras la primera permitía la protección de los intereses particulares de los contratantes, pues aseguraba la existencia de una contraprestación, la segunda permitía salvaguardar los intereses del ordenamiento jurídico conforme a los parámetros delineados jurídica y socialmente a través de las nociones de reglas imperativas, orden público y buenas costumbres.
Si, en principio, la aplicación de la causa abstracta, inmediata o abstracta quedaba reducida a los raros casos de inexistencia de una contraprestación, en realidad la Corte de Casación francesa realizó aplicaciones más complejas de la noción. Así, declaró la nulidad del contrato en casos en los que, si bien la contraprestación existía, ella era irrisoria, como en el caso del precio insignificante en un contrato de arrendamiento35, o de la cesión de la participación en una sociedad36. Igualmente, la jurisprudencia francesa consideró en algunos eventos que, tratándose de los contratos a ejecución sucesiva, “la subsistencia de la causa es no solamente una condición de validez, que debe ser apreciada el día de su conclusión, sino también una condición de su perennidad, que puede ser verificada a lo largo de la ejecución”, por lo que la desaparición de la causa durante la ejecución de esos contratos tenía como consecuencia su caducidad37. En suma, a pesar de la claridad aparente de las funciones asignadas a la causa, la jurisprudencia realizaba aplicaciones que suscitaron la inquietud de la doctrina dado su difícil encuadramiento en las funciones delineadas anteriormente. Ello impulsaba a la doctrina a ver en la causa un instrumento que podía ser explotado más allá de sus funciones clásicas. Esto se hizo aún más evidente con la ocurrencia de un fenómeno que la doctrina denominó de transformación o renovación de la causa38.