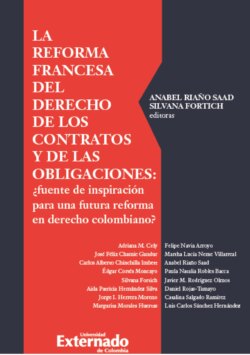Читать книгу La reforma francesa del derecho de los contratos y de las obligaciones - Martha Lucía Neme Villarreal - Страница 51
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. La evolución de la causa en derecho colombiano
ОглавлениеA pesar de la definición de causa que figura en la obra de Bello, la cual hubiese permitido una interpretación original por la jurisprudencia colombiana, lo cierto es que esta ha traído de antaño los aspectos teóricos del derecho francés para darle contenido al artículo 1324 del código civil. Nuestra Corte Suprema ya en una sentencia del 13 de octubre de 1897 traía a colación la teoría clásica de la causa81. Posteriormente, en franco seguimiento a la jurisprudencia francesa, la Corte de Oro admitió que por causa han de entenderse los móviles determinantes que condujeron a las partes a contratar. Expresamente indica el alto tribunal que la noción de causa consagrada en el artículo 1324 del código civil es aquella concebida por la jurisprudencia francesa luego de la promulgación del Code civil82, la cual se aleja de la teoría clásica expuesta por Domat –la contraprestación que espera recibir cada uno de los contratantes en los contratos sinalagmáticos–, pero no la excluye sino que la complementa83. La definición de nuestro código permitía así cobijar tanto la causa en su acepción objetiva o abstracta como en aquella de causa subjetiva o concreta, la cual se refiere a la intención o móviles determinantes perseguidos por los contratantes, siendo el juzgador quien en cada caso determina cuál de las dos es pertinente aplicar al caso concreto84. Además, se excluye toda relevancia de los motivos individuales de las partes85.
Ahora bien, a diferencia de la jurisprudencia francesa, la Corte colombiana en sus primeras sentencias no circunscribe la causa subjetiva o concreta a la función de apreciación de la licitud del contrato, sino que tiene en cuenta el interés concreto perseguido por los contratantes para controlar la ejecución efectiva de la contraprestación86. Así, en una sentencia del 21 de noviembre de 1935, la Corte estudia el caso de dos personas que se constituyeron fiadores de unos títulos valores (libranzas) girados a favor del Tesoro General (equivalente a la actual DIAN) para el pago de un impuesto de aduana. Dichos títulos valores fueron otorgados por los importadores con el propósito de que las mercancías provenientes del exterior fueran entregadas inmediatamente. Pese a ello, en un primer momento el Tesoro General no los acepta y no entrega las mercancías. Finalmente, estas son entregadas gracias a la mediación de la representación diplomática del país del cual procedían las mercancías. Posteriormente, ante el incumplimiento del pago del impuesto, el Tesoro General incoa demanda de pago contra los fiadores. La Corte la desestima indicando que la obligación contraída por estos tenía por objetivo la entrega inmediata de las mercancías y que, como no se accedió a ello, mal podía ahora demandar su pago a estos, pues esto “pugnaría abiertamente con la equidad y la noción de causa que debe informar los contratos en su celebración, interpretación y ejecución”87. En otra sentencia, del 7 de octubre de 1938, respecto de un contrato de permuta en el que las partes se habían obligado a liberar los bienes inmuebles permutados de las hipotecas que los gravaban, la Corte indica que el móvil de las partes era la cancelación de las hipotecas, el cual hacía parte de la esencia del contrato. El incumplimiento de dicha obligación por una de las partes daba lugar, entonces, a la resolución del contrato por incumplimiento88.
La Corte en estas sentencias parece emplear la causa según una función original, pues ella permite tener en cuenta los móviles determinantes de las partes para verificar si la ejecución del contrato permitió alcanzarlos. En los casos mencionados precedentemente se trataba del afianzamiento de unos títulos valores con el objetivo de que se entregaran inmediatamente las mercancías y del levantamiento de las hipotecas de los bienes permutados, respectivamente. Es claro que estos móviles no corresponden a la causa objetiva o abstracta –idéntica para cada tipo de contrato– de los contratos de fianza89 y permuta90, sino a los intereses específicos que buscaban las partes al momento de concluir el contrato. Dicho entendimiento ampliaba enormemente el alcance práctico de la noción, pues el empleo de la causa subjetiva o concreta no se limitaba a la apreciación de la licitud del contrato –función a la que la circunscribía la jurisprudencia francesa–, sino que permitía tener en cuenta el interés que guio a las partes en la celebración del contrato. Si esta concepción hubiese trascendido en el tiempo, ella hubiese tenido no solamente un carácter novedoso sino además repercusiones prácticas notables.
Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema extrapola a nuestro ordenamiento la concepción dual de la causa que había sido decantada por la doctrina francesa de la época, la cual distinguía sus funciones según dos concepciones: en aquella objetiva o abstracta sirve para verificar la existencia de la contraprestación, mientras que en aquella subjetiva o concreta es útil para apreciar la licitud de la operación91. Se afirma expresamente en sentencia del 14 de julio de 1953:
Los móviles determinantes del acto sirven para conocer si la causa del contrato es lícita o ilícita (Planiol y Ripert, t. 6, n.° 256). En este sentido debe entenderse el concepto de Josserand: “el acto es apreciado en función de los móviles que lo han inspirado y la finalidad que persigue”. Se trata de la calificación de la causa. Su existencia está determinada por la de las recíprocas contraprestaciones. Si hubo precio serio y objeto cierto, la existencia de la causa es evidente; pero se investigan los móviles determinantes para saber si ella fue lícita o ilícita92.
En sentencias posteriores, la Corte reafirma la coexistencia de la causa abstracta, que es idéntica en cada categoría de contrato, y la causa subjetiva según la teoría de los móviles determinantes, que es variable y apunta a salvaguardar la moralidad en las relaciones contractuales93. Sin duda, la noción de causa así entendida permitía un delineamiento diáfano de su rol en materia contractual; no obstante, su utilidad práctica se redujo enormemente ya que la causa entendida como la contraprestación del cocontratante es aplicada raramente en la práctica. Muestra de ello es el contraste entre la profusión de sentencias de la Corte Suprema desde los tiempos de la Corte de Oro hasta los años sesenta y su escasez en las últimas décadas del siglo XX, cuando parece perder relevancia al desaparecer de los anales de la Corte.
Sería necesario esperar el comienzo de nuestro siglo para evidenciar un resurgimiento de la causa a través del reconocimiento de situaciones de coligación negocial, que revela –aunque en medida mucho menor si se compara con lo ocurrido en derecho francé– un fenómeno de renovación de la causa en nuestro ordenamiento. Concretamente, la Corte Suprema de Justicia desde 1999, trayendo a colación las enseñanzas de la doctrina foránea, en particular la italiana, ha echado mano de la causa para dar asiento teórico al denominado fenómeno de la coligación negocial94. Se trata de una jurisprudencia consolidada, pues ha sido reiterada en sentencias posteriores95. Recogiendo la evolución en la materia, en una sentencia del 15 de noviembre de 2017 la Corte afirma:
[La] definición de una coligación depende, entonces, de la existencia de una causa supracontractual relativa a la operación negocial que, en definitiva, persiguen los interesados, claramente indicativa de que los contratos agrupados están llamados a actuar como un todo, y no aisladamente; y del mantenimiento de las causas propias de los convenios añadidos, independientemente considerados, de forma que en relación con cada uno de ellos pueda seguir visualizándose su existencia jurídica autónoma96.
Teniendo en mente lo anterior, podemos afirmar que a las funciones clásicas de verificación de la existencia de una contraprestación o de apreciación de la licitud de los motivos de las partes se añade recientemente su utilidad para identificar el vínculo que ata a una pluralidad de contratos que concurren a la realización de una sola operación económica. Es una función atribuida a la causa en el ordenamiento italiano97 y que no fue ajena al ordenamiento francés antes de la reforma de 2016. Esta es el rol más preeminente de la causa en la actualidad. Se trata de la causa en una concepción diferente a las tradicionalmente expuestas en la jurisprudencia y la doctrina colombianas. En efecto, en este caso la causa, teniendo en cuenta que la Corte la explica con apoyo en la doctrina italiana, puede ser entendida de manera precisa, como el interés concreto que persiguen las partes en el momento de la conclusión del contrato. Aún más, esa concepción de la causa puede no solamente identificarse en las sentencias relativas a la coligación negocial98, sino también en un reciente pronunciamiento en el que la Corte Suprema examinó una solicitud de pago de un seguro por hurto de un automóvil que en el momento del hecho se encontraba bajo la medida cautelar de embargo99. En el caso se discutía el alcance de una cláusula que excluía la cobertura de las pérdidas o daños al vehículo cuando este fuera secuestrado, embargado o decomisado. Para descartar la interpretación sugerida por la aseguradora, según la cual la póliza no cubría el hurto cuando el automóvil hubiese sido objeto de una medida de embargo, la Corte indica que “aceptar dicha tesis restaría vigencia a la póliza durante la práctica de un embargo, secuestro o decomiso, inobservando que el robo es uno de los principales motivos que da lugar a la adquisición del seguro”, así como también implicaría “que el deudor perdería la garantía, móvil determinante como cual más para adquirir la póliza”. La Corte agrega que dicha interpretación tornaría vejatoria la cláusula en la medida en que “varios de los fines para los cuales adquirió el seguro terminan siendo frustrados, a raíz de una cláusula de exclusión que ab initio desvirtúa dicho propósito”100. Aunque la Corte no menciona el artículo 1324 del código civil, el argumento toral es que la interpretación de la aseguradora desvirtuaría –o contradeciría– los móviles determinantes del adquirente de la póliza, lo que corresponde a una apreciación concreta de la causa del contrato.
Acogiendo dicha noción de causa, nuestra jurisprudencia se alinea a la tendencia del derecho francés –antes de la reforma– y del derecho italiano orientada a renovar la noción de causa para resolver cuestiones del derecho contemporáneo de los contratos, en particular por la vía de una apreciación concreta de la causa, la cual, sin duda, tiene un campo operativo más importante que la causa en su sentido meramente abstracto, sea que se entienda esta como la finalidad inmediata que persigue cada contratante, que reside en los contratos sinalagmáticos en la prestación correlativa a la que está obligado su cocontratante y que es idéntica para cada categoría de contrato, sea como la función económico-social reconocida por el orden jurídico que cumple cada tipo contractual. Este panorama de la trayectoria de la causa nos permite apreciar la importancia de la causa en nuestro ordenamiento.