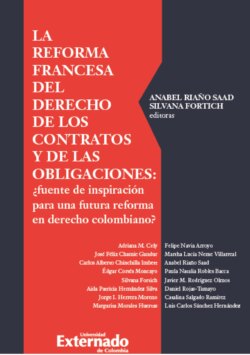Читать книгу La reforma francesa del derecho de los contratos y de las obligaciones - Martha Lucía Neme Villarreal - Страница 45
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. La evolución de la noción de causa en el derecho francés
ОглавлениеLa renovación de la noción de causa en el derecho francés significó, por una parte, la atribución de nuevos roles y, por otra, la dilución de las fronteras funcionales trazadas entre la causa objetiva o abstracta y la causa subjetiva o concreta.
La transformación o renovación de la causa inició luego de dos sentencias proferidas por la Corte de Casación francesa en 1996. En la primera, la Corte estudió el caso de una pareja que tomó en alquiler 200 videocasetes para comercializarlos entre una población de 1.314 habitantes. El negocio se relevó imposible debido al escaso número de clientes en el mercado. Ante el incumplimiento del pago del canon, el acreedor inició la respectiva acción judicial, ante la cual el arrendatario opuso la nulidad del contrato por inexistencia de la causa. La Corte confirmó la decisión de juez de instancia que acogió dicho argumento pues, dado que “la ejecución del contrato según la economía querida por las partes era imposible”, el tribunal de instancia había correctamente decidido que el contrato estaba desprovisto de causa, ya que había constatado así la “ausencia de una contrapartida real a la obligación de pagar el precio de alquiler de los casetes”39. Se trataba de una aplicación heterodoxa de la noción de causa, toda vez que la Corte tuvo en cuenta en realidad, no el hecho de que no se hubiesen entregado al arrendatario los videocasetes, sino la imposibilidad de alcanzar el fin económico para el cual el arrendatario los había alquilado, dado el insuficiente número de clientes. La Corte parecía así controlar si el contrato celebrado era idóneo para satisfacer el interés económico pretendido por una de las partes, esto es, sus motivos individuales, y ello sin que previamente se hubiese identificado la existencia de un vicio de la voluntad o el aprovechamiento de una situación de dominación. Aunque posteriormente la Corte de Casación francesa en casos análogos volvió a la solución tradicional, afirmando que en los contratos sinalagmáticos la obligación de una de las partes consiste en la obligación contratada por la otra40, la doctrina continuó en los años siguientes mencionando las consecuencias de una decisión semejante y resaltando la inseguridad que ella generaba para las actividades comerciales.
La otra sentencia se dio en el ámbito del control de las cláusulas abusivas en relaciones contractuales que no caen en la órbita del derecho del consumo41. En efecto, la Corte, también en 1996, estudió el caso de una empresa que había enviado una propuesta para una licitación a través del servicio de mensajería rápida y urgente (y, por consiguiente, más costoso) denominado Chronopost. La propuesta fue descartada por su arribo tardío, por lo cual la empresa pidió la indemnización de los perjuicios ocasionados. La empresa postal opuso la cláusula estipulada en el contrato que limitaba el pago de perjuicios al precio pagado por el envío. La Corte reputó no escrita la cláusula argumentando que “la cláusula limitativa de responsabilidad que contradice la obligación esencial del contrato debe ser reputada no escrita, en aplicación del artículo 1131 del código civil”42. Como lo veremos, el nuevo artículo 1170 del Code civil conserva una fórmula similar en su redacción. Como lo explica Wicker, “la idea que persigue la solución es que la cláusula que contradice la obligación esencial del contrato atenta contra la causa de la obligación y debe ser erradicada, pues ella retira toda o una parte de la utilidad a la contraprestación convenida”43. Dicho de otro modo, la cláusula que limita la responsabilidad en caso de incumplimiento de la obligación esencial reduce a poco o nada la sustancia de la obligación adquirida y, con ello, priva de causa a la obligación de su cocontratante, toda vez que lo priva de las ventajas que, a cambio de su propia prestación, podía obtener del contrato. La doctrina invoca así un principio de coherencia, porque no es admisible asumir una obligación y, al mismo tiempo, desvirtuarla mediante otras cláusulas que la contradicen. La causa se convirtió así en un instrumento de intervención judicial que permitía controlar la coherencia interna del contrato excluyendo las cláusulas que atentaban contra sus obligaciones esenciales, y, en particular, en un mecanismo de erradicación de las estipulaciones vejatorias o leoninas. Como es evidente, en estos casos no se trataba de garantizar un equilibrio mínimo del contrato por medio de la verificación de la existencia de una contraprestación, sino de excluir una cláusula que causaba un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes44. Obsérvese que, a falta de poder aplicar las reglas del derecho del consumo relativas a las cláusulas abusivas, comoquiera que se trataba de dos empresas, la Corte de Casación francesa creativamente echó mano de los instrumentos del régimen general de los contratos, en el que halló en la causa el medio que, por su carácter indeterminado, permitía infundir un mayor grado de justicia en las relaciones contractuales. La causa devenía así un instrumento privilegiado para lograr un mayor equilibrio en las relaciones negociales, a tiempo que la noción se tornaba más compleja e ininteligible.
En fin, si en principio la constatación de la existencia de la causa tiene lugar ab initio, esto es, en el momento de la celebración del contrato, la jurisprudencia francesa hizo algunas aplicaciones prácticas fuera de ese ámbito temporal. Es el caso de su empleo para explicar la conexidad de los contratos que concurren al cumplimiento de una misma operación económica, esto es, la coligación negocial45. Concretamente, ello tenía como consecuencia que la desaparición de uno de los contratos privara a los otros de su causa, lo cual permitía explicar la extinción en cascada de los contratos conexos. Claramente, no se estaba aquí ante la concepción tradicional objetiva de la causa del artículo 1131 del Code civil46, que permite verificar la existencia de la contraprestación de la obligación adquirida ab initio, sino ante una concepción más concreta de la misma. Si bien la Corte de Casación abandonó posteriormente el fundamento causal para explicar la coligación de contratos47, es importante la mención porque, como veremos posteriormente, la causa ha jugado también un papel relevante en el reconocimiento de dicho fenómeno contractual en el derecho colombiano.
La utilización de la noción de causa comportaba el cumplimiento de nuevas funciones y, de rebote, ello condujo a nublar la distinción entre el rol cumplido por la causa objetiva o abstracta y el de la causa subjetiva o concreta. En efecto, ese cambio de perspectiva se tradujo en sentencias que demostraban una cierta subjetivación de la causa, pues la causa subjetiva o concreta, que en principio permitía solamente apreciar la licitud del contrato, asumía la función de protección de los intereses inmediatos de los contratantes, la cual era tradicionalmente atribuida a la causa en su concepción objetiva o abstracta48. Mazeaud, uno de los más fervientes defensores de la transformación de la causa, describía este fenómeno afirmando que la causa no es ahora solamente “garantía abstracta y desencarnada contra los desequilibrios objetivos, es decir, las obligaciones contraídas sin una contraprestación real; ella adquiere una dimensión subjetiva que conduce a aprehenderla como el instrumento de control de la utilidad, del interés del contrato, en consideración de los cuales el contratante se obligó”49.
Frente a este fenómeno, la doctrina se dividió entre aquellos que saludaban los nuevos roles asumidos por la causa, que revelaban una utilidad creciente en pro de relaciones contractuales más justas y equilibradas; aquellos que defendían su empleo circunscrito a los roles tradicionales consolidados en la jurisprudencia, y, en fin, aquellos que, apuntalando los argumentos anticausalistas, propugnaban su eliminación por ser ella fuente de inseguridad jurídica en la vie des affaires y un factor de debilidad en el contexto de los procesos de integración del derecho contractual europeo. En realidad, las discusiones en torno a la causa, al igual que aquellas sobre la utilización creciente del principio o de la cláusula general de buena fe, tenían un trasfondo ideológico más amplio. Por una parte, para algunos la transformación de la causa era la proyección de los valores de un renovado derecho de contratos fundado sobre el ideal de relaciones más justas, equilibradas y transparentes. Por otra parte, para una corriente de corte más liberal, esa visión renovada de la causa era percibida como un instrumento que menoscababa la autonomía contractual y autorizaba una intervención indebida del juez en el reglamento de intereses de los particulares50.
Simultáneamente, en el año 2004, el Code civil celebró su bicentenario, y con ocasión de ello se alzaron voces proponiendo una reforma y modernización del libro relativo a los contratos y a las obligaciones, el cual no había sido objeto de reformas importantes desde su promulgación en 1804. Esa conjunción de factores condujo a la presentación de tres anteproyectos de reforma. A ello se aunaba un movimiento de armonización del derecho de los contratos de los países europeos con miras a apuntalar su unión económica y política, así como a fortalecer el comercio comunitario y las condiciones de libre competencia mediante de la expedición de reglas transnacionales. En esa coyuntura, la oportunidad de supervivencia de la causa era tenue porque, más allá de las discusiones históricas que la rodeaban, lo que estaba en juego era la consideración del derecho francés como modelo en este proceso de armonización del derecho de los contratos. La causa constituía, sin duda, una desventaja en el contexto de la competencia de modelos jurídicos en Europa. Debido a su polisemia, a su ambigüedad y a su transformación en un instrumento para múltiples fines, la causa estaba llamada a desaparecer. Además, al no ser una noción idéntica y conocida de todos los ordenamientos europeos, su incorporación en un instrumento de aplicación transnacional era poco probable51. Así las cosas, de los tres anteproyectos de reforma presentados, solamente el dirigido por el profesor Pierre Catala conservaba la noción de causa como requisito de validez del contrato. Los otros dos –el dirigido por el profesor François Terré y el del Gobierno– suprimían la noción y la cambiaban por otras palabras o conceptos (interés, fin). En todo caso, en los tres anteproyectos, la mayoría de las soluciones jurisprudenciales fundadas en la causa eran mantenidas en disposiciones particulares. El proyecto del Gobierno aprobado por medio del Decreto Ley (ordonnance) 131 del 10 de febrero de 2016 siguió esa línea52.