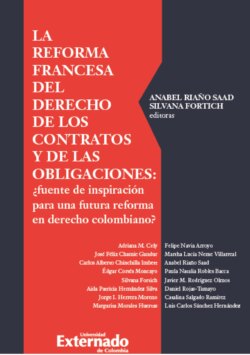Читать книгу La reforma francesa del derecho de los contratos y de las obligaciones - Martha Lucía Neme Villarreal - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. La importancia de la causa en otros ordenamientos jurídicos
ОглавлениеNo cabe duda de que la reforma del derecho francés reafirma la tendencia a la desaparición de la causa de los ordenamientos jurídicos y de los proyectos de armonización en materia de contratos. Así, la causa fue suprimida del código civil peruano de 1984, el cual exige para la validez del contrato –aparte de los requisitos relativos a la capacidad, el consentimiento y el objeto– un fin lícito (art. 140). Ella tampoco se encuentra en el código civil de Paraguay (1985), en el código neerlandés (1992) ni en el código de Brasil (2002). Los proyectos más conocidos de armonización del derecho en materia contractual no mencionan la causa. Nos referimos a los Principios de Derecho Europeo de los Contratos, al Marco Común de referencia para el derecho privado europeo (DCFR), al Código Europeo de los contratos de la Academia de Iusprivatistas Europeos, y a los Principios Unidroit. Esto puede explicarse en razón de la heterogeneidad de las teorías de la causa en los ordenamientos europeos en los que existe. Se ha afirmado en ese sentido que “la diferencia de ideas acerca de la causa justifica ampliamente la escogencia de no referirse a dicho elemento en la elaboración de codificaciones destinadas a tener una aplicación transnacional”65. Por lo demás, sabido es que importantes ordenamientos europeos no conocen la noción de causa, en particular el derecho alemán y el derecho inglés. No obstante, en estos las funciones tradicionales relativas al control de la existencia de una contraprestación en los contratos sinalagmáticos y a la apreciación de la licitud del contrato son realizadas por medio de otros instrumentos jurídicos que tienen en cuenta, en todo caso, la finalidad de las obligaciones contraídas66.
No obstante, para marcar un contraste con esa tendencia que muestra el declive de la causa en los ordenamientos civiles cabe mencionar lo que ha sucedido en el derecho argentino y en el derecho italiano. En cuanto al primero, el código civil y comercial –que entró en vigencia en 2015– preserva la causa como condición de formación del contrato y la define, con respecto al acto jurídico, como “el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad”. Y agrega que “También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes”. La causa así entendida permite tomar en cuenta intereses particulares de las partes cuando ellos han sido integrados expresamente al acuerdo o, si esto no ha ocurrido así, cuando lo han sido tácitamente siempre y cuando estos sean esenciales para ambas partes. Por su parte, en el título relativo al contrato, el código argentino le confiere a la causa un alcance temporal más amplio que el tradicional –que la circunscribe a su existencia ab initio, al indicar que la “causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución” (art. 1013)–. La causa lícita es igualmente sancionada (art. 1014)67.
La experiencia italiana es igualmente significativa comoquiera que ella advierte en nuestros días un resurgimiento importante de la noción de causa68. Anotemos primeramente que el codice civile de 1942[69] consagró la causa como uno de los requisitos del contrato (art. 1325). Aunque no la definió, teniendo en cuenta el informe que acompaña al codice civile70, así como la obra del del gran jurista Emilio Betti, la noción de causa fue entendida como la función económico-social que cumple el contrato. Contrariamente a las teorías que buscan la justificación del contrato en la finalidad perseguida por los contratantes, en esta teoría el contrato se justifica en la medida en que realice una función social reconocida por el orden jurídico. Ella es también denominada causa típica, puesto que es idéntica en todos los contratos que pertenecen a la misma categoría71. La causa cumple, entonces, una función de individualización de los tipos legales. Si el acuerdo no encaja en esos esos tipos legales, el artículo 1322 inciso 2 prescribe que el contrato debe estar enderezado a realizar intereses merecedores de tutela de conformidad con el ordenamiento jurídico.
La teoría funcionalista de la causa se enuncia hasta nuestros días en jurisprudencia y doctrina. No obstante, lo cierto es que la doctrina italiana, en los años que siguieron a la expedición del código civil, realizó críticas importantes, en particular dirigidas a resaltar la poca utilidad práctica de dicha concepción. En efecto, esta concepción abstracta menguaba la utilidad de la causa comoquiera que, si el acuerdo concluido por las partes se engastaba en uno de los moldes de las figuras típicas, bastaba dicha constatación para afirmar su validez72. Nótese, además, que los intereses concretos de los sujetos negociales no eran tomados en cuenta bajo dicha construcción. Así las cosas, la doctrina posterior pensó la causa de manera diferente. En particular, Ferri identificó la causa con una función no social sino individual y con la idea de una causa no abstracta sino concreta, y la definió como la función económico-individual que cumple el contrato73. Esta concepción de la causa, denominada causa concreta, ha sido definida como los intereses que el contrato concluido por las partes se dirige en concreto a realizar”74, o bien como los intereses que son la específica razón justificativa de un determinado contrato75. Ella ha cobrado relevancia en las últimas décadas debido a que, tras decenios en los que la jurisprudencia acogió el concepto de causa como la función económico-social del contrato, desde el año 2006 la Corte de Casación italiana la ha entendido como la causa concreta del contrato. En particular, en una sentencia hito definió la causa como “el fin práctico del negocio, la síntesis de los intereses que él está concretamente dirigido a realizar”76.
La noción de causa concreta permite considerar los intereses concretos perseguidos por las partes al momento de concluir el contrato. No solamente se trata de apreciar si la función económica-individual que cumple es merecedora de la tutela del ordenamiento, sino que, más importante aún, permite considerar la ventaja, provecho o utilidad que persigue cada una de las partes por medio de la celebración del negocio. Por consiguiente, dicho interés debe ser tenido en cuenta no solamente para verificar la realidad de la ventaja que espera recibir el contratante sino, más allá, para salvaguardar el interés de las partes cuando una cláusula o la conducta de una de ellas lo contradice o pone en riesgo su realización. Dicha noción de causa concreta ha sido así utilizada por la jurisprudencia italiana para apreciar el merecimiento de tutela de las cláusulas atípicas insertadas en un tipo contractual particular77.
En fin, importa resaltar los puntos comunes sobresalientes del derecho francés antes de la reforma y del derecho italiano de nuestros días. En particular, dejando atrás las concepciones abstractas de la causa, estos dos ordenamientos han dado lugar a valoraciones más concreta de la causa, lo que conduce al mismo tiempo a hacer más operativa la noción. En efecto, las concepciones tradicionales fueron objeto de críticas no solamente en lo referido a la prescindencia de la noción de causa en la teoría general del negocio jurídico o del contrato, sino también en razón de su poca utilidad práctica dado su carácter rígido y abstracto. La doctrina y la jurisprudencia, conscientes de la potencialidad de la noción y de la posibilidad de tornarla más operativa, incitaron su transformación a través de la evolución en su compresión y la asignación de nuevos roles en materia contractual. Dicha renovación condujo a lo que se ha denominado de manera imprecisa la “subjetivación de la causa”78, esto es, la apreciación de los intereses determinantes de las partes, no solamente para examinar la licitud del negocio y con ello proteger los intereses generales de la sociedad, sino para el cumplimiento de otros fines que consideran los intereses particulares de los sujetos negociales e implican la intervención del juez en el contrato, tales como la sanción de contratos fuertemente desequilibrados, la exclusión de cláusulas abusivas o la apreciación de la utilidad económica del negocio. Sin duda, la trayectoria de la causa en estos países constituye un punto de referencia para las discusiones que puedan presentarse en tiempos de voces reformadoras del derecho colombiano o en el marco de los proyectos de armonización del derecho latinoamericano de los contratos. Para ello debemos primeramente reconocer el papel que la causa ha desempeñado en nuestro ordenamiento.