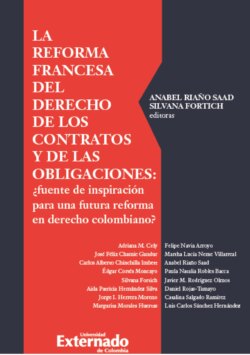Читать книгу La reforma francesa del derecho de los contratos y de las obligaciones - Martha Lucía Neme Villarreal - Страница 61
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. EL INCUMPLIMIENTO CONSTITUYE UNA CATEGORÍA CENTRAL DEL DERECHO CONTRACTUAL EN LA QUE CONFLUYEN EL COMPORTAMIENTO DEL DEUDOR Y EL INTERÉS DEL ACREEDOR, DE AHÍ SU IMPORTANCIA EN LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL FRANCÉS DE 2016
ОглавлениеEl incumplimiento del contrato surge cuando no existe un justo equilibrio entre el interés del acreedor y el deber del deudor, pues la conducta del deudor no se ajustó al contenido de la relación obligacional, generando la insatisfacción del acreedor1 y la frustración del interés común que llevó a las partes a contratar, así como el de la propia operación económica contenida en el contrato2.
El incumplimiento es una categoría que se individualiza desde el plano de las relaciones obligatorias, en particular desde la ejecución de la prestación por el deudor frente a la perspectiva del interés del acreedor y de la función del contrato.
En efecto, nos encontramos frente a un evento de incumplimiento cuando el deudor no ejecuta la prestación debida en las condiciones que permitan la plena satisfacción de los intereses del acreedor en relación con la función del negocio celebrado. De manera que, a fin de establecer cuándo se ha incumplido una obligación, es indispensable confrontar el contenido de las obligaciones que integran el contrato, sea explícitamente o por vía de integración, considerando aquellas que se incorporan por virtud de los principios que lo rigen, así como es necesario tener presente la naturaleza de las mismas (dare, facere, non facere, praestare); todo lo cual permitirá determinar el alcance de dichas obligaciones y, consecuentemente, las exigencias frente al deudor en términos de la adecuada satisfacción de los intereses del acreedor, sea mediante un comportamiento positivo o negativo del deudor, en el caso de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, o mediante la adecuada disposición a la prestación y satisfacción de la garantía, tratándose de las obligaciones de garantía.
Dicha revisión comporta el análisis de los diversos matices del cumplimiento, de forma tal que nos permita entender en qué hipótesis la obligación se entiende verdaderamente incumplida.
Así por ejemplo, en relación con el cumplimiento de las obligaciones según el contenido de la prestación, el deudor será considerado incumplido cuando no ha realizado el contenido del dare en términos de ‘effectu’, que impide la liberación del deudor en los eventos en que no se produzca la efectiva y plena transferencia de la propiedad o la constitución del derecho de que se trate, o la restitución del bien en aquellos eventos de negocios no traslaticios de dominio. De manera que el dare comprende prestaciones de hacer y de no hacer en relación con la conservación de la cosa previa a la entrega al acreedor o en caso de derechos reales, relativas a la preservación del cabal ejercicio del derecho conferido; pero comprende también la plena e irrevocable transferencia o constitución del derecho real, o la plena restitución, según se trate de negocio traslaticio o no, lo que nos permite afirmar que esta prestación, a pesar de su complejidad y de la diligencia que debe emplear el deudor en la preservación y custodia del bien o derecho objeto del contrato, se valora por su resultado.
La exigencia de dicha efectividad está presente tratándose de obligaciones de género, como puede suceder en las obligaciones pecuniarias, en las que el deudor responde por la no entrega de la suma debida al acreedor, sin necesidad de una valoración de su comportamiento; sin perjuicio, claro esta, de los matices que consideraciones de humanitas proponen en algunos eventos, en términos de relativizar la exigibilidad de la obligación3; pero resulta asimismo exigible respecto de las obligaciones de dar un cuerpo cierto.
Por su parte, las obligaciones de garantía propias de la cobertura de riesgos comportan obligaciones de hacer en relación con el otorgamiento leal y diligente de la tranquilidad que buscan quienes las contratan, de no hacer en términos de no comprometer la capacidad de asumir la garantía, de dar en cuanto ante la ocurrencia del riesgo la garantía se traduce en la indemnización que salvaguarda el patrimonio del acreedor4.
A su vez, las obligaciones de hacer, caracterizadas en principio por un cumplimiento basado en la diligencia, la prudencia y la lealtad exigibles en cada caso concreto, comportan resultados específicos y se encuentran en muchos casos ligadas a obligaciones de custodia que se concretan en una responsabilidad agravada, como lo es la propia del hotelero, de los administradores de restaurantes, cafés y otros establecimientos semejantes, y del transportador, en la que los resultados esperados determinan el cumplimiento. Mientras que la obligación de no hacer se cumple o no, dado que todo acto comisivo implica incumplimiento.
En este contexto, el cumplimiento no puede ser valorado desde la lógica reductiva de la clasificación de las obligaciones en el binomio “medios y resultado”, pues ello conduciría a una desnaturalización de la complejidad de la relación obligatoria que, como se mostró, exige ser valorada contemporáneamente desde la perspectiva del débito y de la responsabilidad, sin que sea viable, como lo hace la aludida clasificación, representarse la relación obligatoria solamente como responsabilidad o solamente como débito5.
Además, en la valoración del cumplimiento de las obligaciones contractuales se hace indispensable tener presentes los efectos que la buena fe objetiva genera sobre el contrato y su cumplimiento, lo que implica una visión que exige abandonar la idea de una relación lineal en cuyos extremos se colocan el débito y el crédito, para adoptar una visión que consienta el concepto de relación compleja6, en la cual, al lado de las obligaciones propias del tipo negocial y de las particulares adecuaciones a los específicos intereses de los contratantes, coexisten obligaciones a cargo de ambas partes que tienen la finalidad esencial de asegurar la plena realización de todos los intereses que llevaron al surgimiento del vínculo o que se conectan necesariamente a la relación negocial7. Así mismo, la buena fe no se limita a integrar el contenido negocial por vía de inclusión, sino que también lo hace de manera restrictiva mediante la exclusión de aquellos comportamientos que pueden repercutir negativa o dañosamente en la esfera jurídica de la contraparte, es decir, sirve como criterio de valoración de la conducta en la realización del vínculo obligatorio, de modelo de ejecución de la relación contractual y de límite al ejercicio de las propias prerrogativas8.
Por su parte, el interés del acreedor juega un rol preponderante en la determinación del incumplimiento. Ese interés justifica esencialmente la relación negocial porque en él se manifiesta la valoración del resultado debido en los términos de la inmediata necesidad que tal resultado satisface. Así, se entiende el interés del acreedor como aquel interés en que se realice la prestación debida, de forma tal que satisfaga sus intereses en cumplimiento de la finalidad del negocio, lo cual conduce a pensar que la insatisfacción del interés está directamente relacionada con la deficiente realización de la obligación9.
Así pues, con base en la valoración del comportamiento del deudor y el interés del acreedor, el incumplimiento puede presentarse con “miles de características diferentes”10 en el específico contexto de la relación contractual, dado que es una categoría de una “amplia latitud”11, pues serían múltiples los factores que pueden determinarlo; por ello, el incumplimiento puede revelarse como definitivo, parcial, defectuoso, grave, de simple retardo, remediable, irremediable, etc.12.
En el caso del código civil colombiano, normativamente puede sostenerse que se consagran tres tipos de incumplimiento: un incumplimiento total de la prestación, un cumplimiento inexacto y un retardado en el cumplimiento. Esta afirmación encuentra respaldo en los artículos 1613 y 1614 del código, pues en el primero de ellos se establece que “la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente o el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la prestación, de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”; el segundo, por su parte, dispone que se “entiende por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (cursivas fuera de texto).
Ahora bien, determinar el incumplimiento constituye un trabajo de gran importancia para el jurista estudioso del derecho contractual, pues de ello depende la operatividad de los remedios que ofrece el ordenamiento jurídico a la parte afectada por el incumplimiento13 y, por lo tanto, la efectividad de las tutelas frente a contratos que no cumplen con la finalidad de satisfacer los intereses de las partes, la cual variará entre la liberación del vínculo contractual y la revaloración de los efectos del contrato14.
Dada la relevancia y extensión del tema, hemos elegido algunos tópicos de la reforma del código civil francés en materia de incumplimiento a fin de valorar la verdadera innovación en la materia y lo proficuo o no que resultaría darle el carácter de modelo a emular en el derecho latinoamericano.