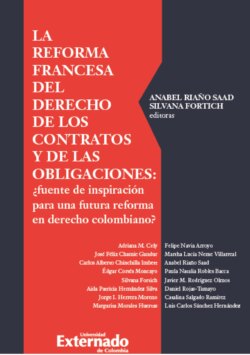Читать книгу La reforma francesa del derecho de los contratos y de las obligaciones - Martha Lucía Neme Villarreal - Страница 52
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. El resurgimiento de la causa en derecho colombiano
ОглавлениеLa experiencia colombiana en materia de causa del contrato es singular. Aunque, a diferencia del código civil francés, Bello consagró una definición de causa, la amplitud de sus términos permitió que la Corte Suprema se inspirará largamente de la doctrina extranjera para fijar su contenido. La definición del artículo 1324 fue así identificada con la teoría de los móviles determinantes desarrollada por la jurisprudencia francesa, sin excluir de su comprensión la teoría objetiva expuesta por Domat. Así entendida, la Corte de Oro le otorgó a la causa un alcance práctico importante, ya que esta era utilizada a efectos de tener en cuenta los intereses particulares de los contratantes. Sin embargo, en la década de 1950, al acoger la concepción dual decantada por la doctrina francesa, la consideración de los móviles determinantes se circunscribió a la apreciación de la licitud del contrato. Así delineadas las funciones, ella perdió relevancia. No obstante, a partir de 1999 dicho concepto resurgió al servir de base teórica al reconocimiento de los fenómenos de la coligación contractual.
Sabido es que los más importantes civilistas de nuestro país retomaron los argumentos clásicos de la corriente anticausalista para relevar la inutilidad de la causa como requisito de validez del contrato101. El Maestro Hinestrosa, por su parte, manteniendo la misma línea desde sus primeros escritos sobre el tema102, se apoya en la definición de negocio jurídico para negar la utilidad de la causa. Superando la dicotomía entre la tendencia subjetiva, que es aquella finalidad inmediata que persiguen los sujetos, la cual es objetiva, invariable dentro de cada tipo particular103, y la tendencia objetiva, que es la causa función, según la cual el negocio debe cumplir una función económico-social reconocida por el orden jurídico, el autor pone de presente que los particulares pueden disponer de sus intereses, pero no lo pueden hacer de manera arbitraria, sino según moldes que el ordenamiento o la sociedad les indican, de tal suerte que “existe una coincidencia entre la finalidad práctica del comportamiento particular y la finalidad que la figura utilizada representa, coincidencia impuesta por el orden jurídico”104. Por ello, cuando los particulares disponen de sus intereses lo hacen de acuerdo a un tipo legal o social que ha sido reconocido por el ordenamiento jurídico y, por esto mismo, cuando el acto dispositivo satisface dicho modelo, la causa no puede considerarse como un elemento aparte, sino que se identifica con la definición de negocio, de manera que ella no es sino la repetición inútil de este105. Todas las funciones atribuidas a la causa se hallan, entonces, en la configuración del negocio jurídico que las partes celebraron. Y, por ello, si “no se llega a establecer conformidad entre la definición de la figura y lo que los particulares muestran como ejemplo suyo, es decir, si no recorren a plenitud la respectiva definición, no hay negocio, y su ausencia (inexistencia) no se debería entonces a ‘falta de causa’, sino a la no realización del concreto acto de autonomía”106.
Ahora bien, a diferencia del derecho francés, en nuestro ordenamiento contractual, aparte de su función clásica de control de la existencia de la contraprestación, ella nunca ha constituido un instrumento que permita asegurar relaciones contractuales más equilibradas o verificar la idoneidad de los contratos para obtener la utilidad económica querida por las partes. Mantenida en el marco de las funciones tradicionales, aparte de las críticas de nuestros autores anticausalistas, la causa, en verdad, no ha sido objeto de debates importantes en el derecho colombiano. Aunque sigue siendo una institución emblemática, su rol en la práctica es discreto y pacífico, sobre todo si se le compara con las vicisitudes que experimentó en derecho francés o con las discusiones de las que es objeto hoy en el derecho italiano107. Para ser más claros: si en el país galo la causa despuntó por su utilidad para preservar el equilibrio del contrato, en derecho colombiano sus aplicaciones son puntuales y en ningún modo generan un efecto perturbador. Y cuando en Francia o en Italia se le han atribuido funciones que podríamos denominar heterodoxas, pues se alejan de las construcciones generalmente admitidas, la Corte Suprema colombiana solo ha impulsado su renovación en lo que toca con la identificación de la coligación negocial, a semejanza de lo ocurrido sobre este mismo punto en dichos ordenamientos. De cualquier manera, los ordenamientos jurídicos que hemos mencionado, incluido el colombiano, revelan que el paso del tiempo tiende a privilegiar la utilidad práctica de la causa, la cual es más fácilmente alcanzable por la vía de una concepción concreta de la causa.
Si en la hora actual la Corte Suprema solamente la utiliza para el reconocimiento de fenómenos de coligación negocial, no es menos cierto que la experiencia francesa revela la potencialidad de la causa para cumplir funciones diferentes a las consolidadas en nuestra jurisprudencia. Por el momento, sin embargo, la Corte no parece dar muestras de ir más allá, y no se vislumbra su instrumentalización para asegurar una protección de los intereses de las partes en lo relativo al equilibrio contractual, a la exclusión de las cláusulas abusivas o a la coherencia interna del contrato, como sucedió en el derecho francés. Este panorama permite plantear el interrogante sobre la preservación o no de la causa en una visión prospectiva del derecho colombiano.