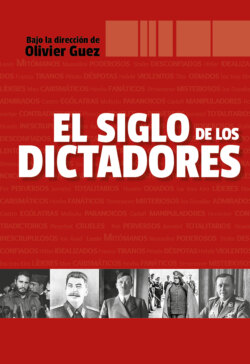Читать книгу El siglo de los dictadores - Olivier Guez - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El austríaco que odiaba a los Habsburgo
ОглавлениеEn realidad, Hitler nunca había amado a Austria, su país natal, testigo de sus primeros años de vagabundeos. Y quizá pueda verse en este rechazo la explicación de la primera gran decisión de su vida: la de enrolarse, en agosto de 1914, no en el ejército de los Habsburgo, sino en el del reino de Baviera, parte integrante del Gran Imperio Alemán, el Segundo Reich, fundado por Guillermo I en 1871.
Ese soldado desconocido, que, en menos de dos décadas fundaría a su sucesor, el Tercer Reich, acababa de cumplir veinticinco años y no se había recuperado de un doble trauma: su fracaso, en octubre de 1907, en el examen de ingreso a la Escuela de Bellas Artes de Viena y, el 21 de diciembre siguiente, el fallecimiento de su madre, Klara, a los cuarenta y siete años, de un cáncer de mama. Klara había tenido con Alois Hitler, funcionario de las aduanas austríacas convertido luego en un pequeño propietario rural (fallecido en 1903), cinco hijos, además de Adolf: tres niños, llamados Gustav, Otto y Edmund, y dos niñas, Ida y Paula. Solo Adolf y Paula, nacida en 1896, no murieron en la primera infancia. Como Alois había tenido dos matrimonios antes de casarse con la madre de Klara, Adolf y Paula se criaron con una media hermana, Angela, del anterior matrimonio de Alois, y un medio hermano, Alois junior, que su padre, casado en primeras nupcias, había tenido con la que luego se convertiría en su segunda esposa.
El ex aduanero era violento y bebedor, y lo odiaban en forma unánime todos sus hijos, que en cambio adoraban a Klara. Adolf era el preferido de esta. Tuvo una infancia caótica, siguiendo las peregrinaciones del padre, que, al jubilarse, se dedicó a comprar y vender explotaciones agrícolas, sin lograr establecerse: después de Braunau am Inn, cerca de Linz, donde nacería en 1889 el futuro canciller de Alemania, la familia se instaló en 1894 en Baviera, en Passau, y un año más tarde regresó a Austria para comprar una granja en Fischlham, luego otra en Lambach en 1897, y nuevamente en Leonding, a 4 kilómetros de Linz, la capital del estado de Alta Austria, sobre el Danubio. Allí, en 1900, a los once años, Adolf entró al colegio secundario. Su rendimiento, al principio muy aceptable, incluso excelente, empezó a decaer y terminó siendo un mal alumno. Rechazó obstinadamente el camino trazado por su padre: la función pública. Él quería ser artista. Nunca cedió en su objetivo: ¡les decía permanentemente a sus allegados, hasta los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, que después de vencer, se retiraría a Florencia –la ciudad de Europa que colocaba por encima de todas– para abrir un estudio de arquitecto!
Al morir Alois, Klara envió a Adolf a un internado en Linz. Solo permaneció allí un año, desde la primavera de 1903 hasta el verano de 1904, es decir, durante su decimoquinto año. Esos doce meses lo cambiaron todo, ya que entró en contacto por primera vez con la ideología pangermanista, por intermedio de su profesor de Historia, Leopold Pötsch.
Pötsch le transmitió al joven Adolf el odio al Imperio Habsburgo –un conjunto multicultural acusado de entregarles todo el poder a los eslavos y, de una manera general, a los no-alemanes– y la veneración al Reich Hohenzollern, único continuador legítimo, a su juicio, de la epopeya carolingia de los Hohenstaufen. Al comenzar el año escolar de 1904, una nueva ruptura: Klara Hitler envió a su hijo a Steyr, a 40 kilómetros de Linz, para preparar su Abitur (bachillerato). El joven no se presentó y abandonó definitivamente la escuela a los dieciséis años. Desde ese momento, pasó la mayor parte de su tiempo leyendo, dibujando y tocando el piano, un media cola que ocupaba el lugar de honor en el centro del minúsculo tres ambientes que Klara acababa de comprar en Linz. Sin poder hacer nada ante el fracaso escolar, Klara terminó por apoyar las pasiones de su hijo: sería el artista de la familia. Para él, nada era demasiado. En 1905, lo mandó a pasar el verano a Viena para visitar los museos y asistir a la Ópera. En 1906, decidieron que se presentaría al examen de ingreso de la Academia de Bellas Artes. Pero solo lo preparó en forma esporádica y en 1907 lo reprobaron por “trabajo insuficiente”. Klara estaba enferma desde principios de año y nunca se enteró de ese fracaso, que el postulante, herido en lo más profundo, se cuidó muy bien de confesarle. Cuando ella murió, unos días antes de Navidad, su hijo decidió irse de Linz para instalarse en la capital e intentar por segunda vez ingresar a la Academia.
Nuevo fracaso, nueva razón para detestar a esa Viena “gangrenada” por el cosmopolitismo y las primicias del arte abstracto, que prefería sobre su clasicismo pomposo teñido de romanticismo. Nutrido por la literatura antisemita que florecía en la metrópoli austríaca, el odio a los judíos avanzó a grandes pasos en el espíritu del joven. Comenzaron entonces siete años de una vida errante, en la que pasó del estatus de semidandy que gastaba sin trabajar la magra herencia de su madre al de un casi vagabundo, obligado a vender sus obras por la calle y a dormir en un refugio después de trabajar cargando maletas en la estación de Viena.
Pero en 1913, tuvo un breve golpe de suerte: recibió una parte de la herencia paterna, que le permitió instalarse en Múnich para preparar allí el concurso de la Academia de Bellas Artes. Pero no tuvo tiempo de presentarse. El 2 de agosto de 1914, Alemania entró en guerra contra Francia: Hitler, que se hacía pasar por apátrida para no servir a los Habsburgo, fue incorporado como voluntario en el 2º regimiento de infantería del ejército bávaro. El 28 de octubre, tuvo su bautismo de fuego en Ypres (Bélgica). Tres días más tarde, el regimiento, que contaba con 3600 hombres, solo tenía 600 en estado de combatir. Sano y salvo a pesar de su exposición al fuego, Hitler fue designado Gefreiter19 y luego recompensado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Recibió la de primera clase en 1918: había sido herido en 1916 y luego se intoxicó gravemente con gas mostaza pocos días antes del armisticio. Cuando llegó la noticia, empezaba a recobrar la vista que había perdido. Ante el anuncio de la “Traición de Noviembre”, volvió a quedar ciego. Luego recuperó la visión. ¿Obtuvo definitivamente su psiquis, aquel día, el control de su logos? Quince años más tarde, le explicó a la periodista norteamericana de The New York Times: “Había dejado de ver, y de pronto, vi. Esa visión recobrada fue también mi inspiración”.