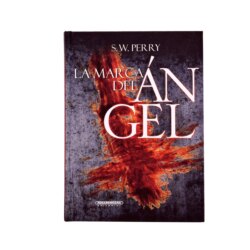Читать книгу La marca del ángel - Perry S. W. - Страница 10
ОглавлениеCapítulo 4
POR LAS SUAVES LADERAS de North Downs cabalgan tres hombres que hacen volar a sus halcones para llevar conejo y paloma a la mesa. Septiembre apenas comienza, pero parece más bien otoño. El viento está calmado, y el cielo, cubierto de blanco. Cuando las aves vuelan desde el guante se convierten enseguida en meras sombras veloces que casi se pierden entre los árboles. La envergadura del mundo se reduce hasta el siguiente seto.
Los cazadores hacen un circuito largo y lento desde Ewell a través de Epsom y de vuelta por Cheam Common. Recorren senderos hundidos y atraviesan prados encordelados con seda de araña cubierta de rocío, pasan por la casa señorial y la iglesia distrital y cruzan los vados que alguna vez las legiones del César enturbiaron con sus botas. Los recolectores de fruta en los huertos aparecen entre la niebla como fantasmas, con la esperanza de poder verlos.
Aquellos jinetes no son hombres ordinarios. Tienen sirvientes que se apresuran a seguirlos por los campos cargando cestas de cordero y queso y odres del mejor vino del Rin. Aquello no es una cacería como la que imaginaría un hombre humilde.
—No cabe la menor duda, maese Robert, tiene usted un ave de primera —le dice John Lumley a su compañero más cercano, mientras una repentina ráfaga de plumas ensangrentadas flota en el aire inerte—. Su Juno está avergonzando a mi Paris.
Lumley es el anfitrión de la agradable expedición de ese día. Su cara larga y afligida, propia de un oriundo de Northumbria, parece hecha para el clima, y su larga barba con forma de pala resplandece de rocío. Además de ser el mecenas de la cátedra de Anatomía del Colegio de Médicos, Lumley también es propietario pignoraticio de Nonsuch, el magnífico pabellón de caza construido en la ondulada campiña de Surrey por el padre de Isabel, el rey Enrique. Nonsuch. Es tan hermoso que no hay ningún lugar que se le parezca. Nonpareil, como dirían los franceses. Sin duda es más bonito que Greenwich, e incluso más impresionante que el vasto templo a la vanidad del cardenal Wolsey en Hampton Court. Y lo que su dueño realmente quiere decir cuando felicita al joven Robert Cecil por la calidad de su halcón es esto: “Me pregunto si la está entrenando para que me arranque el corazón y así pueda robarme Nonsuch, para dárselo a la reina como regalo. Cree que eso aumentaría las reservas de su estima hacia usted”.
Solo porque uno vaya de cacería con alguien no significa que confíe en él. No en estos tiempos inciertos.
Juno se posa sobre el guante extendido de su amo agitando sus alas, y se oye el tintineo de las campanitas atadas a sus pihuelas de cuero.
—¿Vio el ingenio con el que atrapó a su presa? —pregunta Robert Cecil con jactancia mientras mete la mano en su alforja y recompensa al pájaro con un bocado de carne de conejo cruda, mientras un sirviente corre por el campo fangoso para recuperar el cadáver—. Apuesto que mi Juno puede abrir un cuerpo con más rapidez que su amigo Fulke Vaesy. Y además no me costaría cuarenta libras al año.
Lumley piensa: “Me pregunto si también le ha enseñado a espiarme, a calcular el tamaño de las deudas que tengo con la Corona. Ahórrese la molestia y pregúntele a su padre”.
A sus setenta y un años, y de ninguna manera en el mejor estado de salud después de un largo y arduo servicio a su monarca, el padre de Robert, William Cecil, se sienta en su caballo con tanta comodidad que uno pensaría que han estado unidos desde que nacieron, cosa que el caballo tal vez lamenta en privado. Cuando los hombres de menor rango desean felicitar a William Cecil por la audacia con la que su halcón atrapó a una paloma en el cielo o hizo rebotar a un conejo muerto por la hierba, no gritan: “¡Bien hecho, William!”. La mayoría lo llaman “su excelencia” o “noble lord Burghley”, el más preeminente de sus numerosos títulos. En Whitehall lo llaman “tesorero supremo”, que es su cargo oficial. Solo hay una persona en toda Inglaterra que lo llama como le plazca, y esa es la reina. La mayoría de las veces lo llama “Spirit”. Poner apodos es uno de sus juegos favoritos. En la corte, un apodo significa triunfo. A los veintisiete años, Robert Cecil sigue esperando el suyo. Considera que se le adeuda desde hace mucho tiempo, junto con su título de caballero.
—Lord Lumley, ¿es cierto lo que he oído, que sir Fulke es el mejor anatomista de toda Inglaterra? —pregunta Robert con indiferencia.
—Eso me temo, maese Robert.
—Debe ser muy instructivo observar de cerca la obra milagrosa de Dios. Me gustaría asistir a una de sus conferencias, si los deberes de la corte me lo permiten.
—Estoy seguro de que el Colegio se sentiría honrado.
El viejo Burghley se ríe.
—Cortar a un hombre en pedazos en la mesa de disección…, las labores de la corte… ¡Es más o menos lo mismo, si me preguntan! ¿Qué opina, Lumley?
Lumley, que ha pasado toda su vida en la corte doblegándose ante el temperamento cambiante de la reina, apenas si sonríe.
—¿Y quién fue el sujeto de la reciente conferencia de Vaesy, milord? —pregunta Robert Cecil—. ¿Un delincuente ahorcado? ¿No le parece justo que aquellos que se niegan a ser gobernados deberían devolver algo al final? Dios sabe que ya nos roban bastante mientras están vivos.
—Un niño pequeño, de unos cuatro o cinco años.
—¿Estamos colgando niños ahora? —pregunta Burghley con el ceño fruncido.
—Un vagabundo ahogado, su excelencia, lo sacaron del río. Sin nombre ni importancia, hasta donde pudimos establecer.
—¿Y de qué sirve cortar a un niño? —pregunta Robert Cecil—. ¿No se puede aprender más del cuerpo de un hombre adulto? ¿No están los órganos más cerca de la perfección entonces?
—Sir Fulke viajó hace poco a Padua, donde pudo observar a los profesores diseccionar a un niño lisiado —explica Lumley—. El niño que sacaron del agua tenía una afección similar. Sir Fulke está tratando de descubrir si las extremidades deformadas son un designio de Dios o simplemente el resultado de nuestra propia imperfección humana.
Las palabras de John Lumley caen con pesadez, como una bandada entera de palomas derribadas. Puede que Lumley sea un cortesano experimentado, pero acaba de demostrar que no está exento de pisar mierda de perro cuando no mira por dónde va. El cuerpo de Robert Cecil no es tan aerodinámico como el de Juno, ni cuenta con su agilidad natural. Tiene la espalda torcida. Sus piernas separadas no descansan con comodidad sobre los ijares de su caballo. No está hecho con la elegancia que debería tener un cortesano. En consecuencia, se alimenta con voracidad de insultos, incluso de los que no son intencionales.
—Entonces Vaesy fue a la Padua papista, ¿no? —pregunta con frialdad—. ¿Por comisión suya?
Lumley se pregunta por qué se le secó la boca de repente. Acude a Burghley, para que lo saque del apuro.
—Fue allí exclusivamente por cuestiones de aprendizaje académico; fue a la universidad. Puedo asegurarle, su excelencia, que sir Fulke es fiel a la fe de la reina.
Robert Cecil dibuja una sonrisa débil, pero hay cierta dureza en su sonrisa.
—Lo único que sé, milord, es que cuando Juno destripa un cadáver con sus garras, no lo hace por curiosidad, sino por la emoción que le produce.
* * *
Tiene el mismo sueño todas las noches, sin falta.
Cuando lo despierta, que es siempre en el mismo punto, Nicholas sabe que no podrá seguir durmiendo, que dará vueltas en la cama hasta el amanecer, de modo que, en un esfuerzo por impedir que el sueño lo atormente, le pide a Harriet que le traiga una jarra de arak de la despensa. La mantiene junto a su cama y se niega a dejar que ella se lleve la botella, excepto para reponer el contenido, cosa que ahora hace todas las mañanas.
El sueño no es un sueño de pérdida; es un llamado a seguir. Y siempre es el mismo: Eleanor camina a lo largo de la orilla del río, pisa con cuidado los guijarros, mientras sus pies descalzos hacen salpicar los charcos y los riachuelos.
La acompaña un niño que se aferra a su mano, el niño de la mesa de disección de Fulke Vaesy. Lo recompusieron, como si estuviera hecho de arcilla. Siempre están demasiado lejos de él como para alcanzarlos.
Y lo que lo despierta es el sonido de la marea que sube y los separa.
* * *
Desde hace algún tiempo, Nicholas Shelby se ha ausentado del sermón. Y lo han notado.
—Sentimos una profunda pena por nuestro hermano en Cristo —le dice el sacerdote de la iglesia de la Trinidad a la suegra de Nicholas, Ann—, pero ¿no es una terquedad contradictoria el hecho de que un hombre se niegue a sí mismo el bálsamo sanador de Dios cuando más lo necesita?
—No atiende ninguna lógica, padre —responde Ann con tristeza. No es una mujer indiferente, pero sabe que no puede hacer nada más por su yerno. Decide regresar a Barnthorpe; se dice a sí misma que es porque los caminos pronto se volverán intransitables, pero lo cierto es que el invierno todavía está lejos.
Cuando Nicholas se ausenta de nuevo para el sermón del domingo, las autoridades eclesiásticas deciden que, lamentablemente, el luto es una excusa insuficiente para negarse a asistir. Le escriben a Grass Street.
—¿Qué dice? —pregunta Nicholas, y le ordena a Harriet que abra la carta.
Trasladó su cama a la habitación que usaron como sala de puerperio. Se niega a dejar que Harriet quite las gruesas cortinas de lana de la ventanita y las separa apenas lo suficiente como para dejar entrar un único rayo de luz polvoriento. Harriet ahora teme limpiar la habitación, y Nicholas no parece haberse dado cuenta. Es media mañana y él todavía está en cama. La jarra está vacía. La joven le habla desde la puerta porque apesta a sudor y arak, y no ha visitado al barbero de Grass Street en dos semanas.
—Le pusieron una multa de un chelín, amo, por recusación. Dicen que están siendo compasivos, pues habrían podido multarlo con doce.
—Rómpela —le dice Nicholas con brusquedad. Decidió que no tiene la menor intención de adorar a un Dios tan indiferente como el de ellos. Pertenecen a un mundo que ya le es ajeno. Se cubre la cabeza con la sábana en un intento desesperado por tener unos momentos más de sueño angustioso.
Al no recibir respuesta, los eclesiásticos envían otra carta bastante menos compasiva que la primera. En ella le advierten a Nicholas que, si encuentran algún indicio de rechazo a aceptar la religión de la reina, están en condiciones de multarlo por más de lo que gana en todo un año. La amenaza no lo motiva más que la primera.
El Día de la Santa Cruz, a mediados de septiembre, Simon Cowper lo ve salir de la taberna la Estrella en Fish Street Hill. La campana de St. Margaret acaba de anunciar las cinco de la tarde. El jubón de lienzo blanco de su amigo se ve como si su dueño hubiera estado revolcándose en la calle. Es evidente que está borracho.
—Pensé que preferías ir al Cisne Blanco —dice Simon con amabilidad.
—Está lleno de puritanos de cara avinagrada que se oponen a los dados, a los debates ruidosos y a los bailes. No es nada divertido —gruñe Nicholas, lo que quiere decir que lo sacaron a la fuerza.
—La gente ha estado preguntando por ti; Michael Gardener y los otros…
—¿Por qué? —Más que una pregunta, es un reto. A Nicholas no le importa la respuesta; su objetivo actual es cruzar Fish Street Hill hasta llegar al letrero del Trovador. Simon tiene que apartarlo de un carruaje que se aproxima.
—Entendemos la pena que sientes, Nick. En serio —le dice Simon, que se aferra al brazo de su amigo para evitar que caiga donde está parado.
—Ah, ¿sí? ¿En serio?
Simon Cowper advierte que sus ojos están irritados, como si no hubiera dormido en días.
—Nicholas, sé que esta es una dura prueba para ti…
La interrupción de Nicholas es dura y despectiva.
—Dime, Simon, ¿qué es exactamente lo que crees saber?
—No entiendo…
—¿Qué saben los médicos? ¿Qué sabe Fulke Vaesy? ¡Por la sangre de Cristo! Ese hombre no sabe distinguir una puñalada de una hernia. —Mira a Simon como un loco y escupe las palabras—. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué clase de médico soy? ¿Qué es lo que sé?
—Nick, tal vez si volvieras a asistir al sermón…
Pero Nicholas no escucha.
—Te diré lo que sabe el doctor Nicholas Shelby —dice y aparta el brazo para liberarse de la mano de Simon y levanta el pulgar y el índice de su mano derecha para hacer un cero deforme—. Él sabe más o menos esta cantidad de nada.
Lo último que Simon Cowper ve de su amigo es la espalda de Nicholas, que se tambalea en dirección al Trovador, excepto por el momento en que se da la vuelta y le grita con crueldad:
—Si sabes tanto, Simon, sabes que debes dejarme en paz… ¡y limitarte a escribirle poemas de mierda a tu amante!
* * *
Si se mira más allá del dolor, es claro que lo que está destruyendo a Nicholas Shelby no es la autocompasión. No es de los que se compadecen de sí mismos. Más bien, es la ira. Ira pura y simple. Ira contra un Dios indiferente. Ira contra su descubrimiento de que todo lo que había aprendido, desde las enseñanzas de Aristóteles, Hipócrates y Galeno, hasta la medicina práctica que había aprendido en los Países Bajos, no servía de nada en absoluto. Cuando reprendió a la partera por colocar medallas sagradas en el lecho de parto de Eleanor, por poner ramitas de betónica y verbena en los alféizares de la ventanita cerrada, por el sinnúmero de sus frívolas supersticiones, bien pudo haberse callado. Su propio conocimiento ostentoso demostró no ser mejor que ninguna de ellas.
Además está desarrollando una confusión peligrosa mientras bebe, se enfurece y pone a prueba la paciencia de un casero tras otro. El bebé muerto en la mesa de disección de Fulke Vaesy de alguna manera ha hecho más grande la grieta en su cordura y se ha abierto paso a lo más profundo de su cabeza. Ahora está empezando a creer que el niño era suyo y de Eleanor.
Su comportamiento agresivo empieza a alarmar incluso a Harriet. Con lágrimas en los ojos, busca empleo con la familia de un comerciante de telas en Distaff Lane. Nicholas apenas si lo nota. Tampoco parece molestarle cuando, cada vez con mayor rapidez, sus clientes comienzan a buscar el consejo más prudente de otros médicos.
* * *
Las hojas están cambiando de color; es otoño. Las campanas del toque de queda suenan a las nueve en punto. Las tabernas se vacían, las puertas de la ciudad se cierran de golpe, y tanto los hombres y mujeres modestos como los de buen hacer atrancan sus puertas. Leen sus salterios, hablan sobre los asuntos del día, se arropan en sus camas como gallinas en el gallinero. Para mantener a los maleantes a raya tienen a los campanilleros, hombres robustos que rondan las calles vacías cargando linternas de cuerno, acompañados por perros del tamaño de un cerbero de tres cabezas. En las calles del distrito de Grass Street, estos vigilantes salvan a Nicholas de ser pateado o de los carteristas en más de una ocasión. Son amables con él: lo conocen. Después de todo, ¿no fue él quien curó a la esposa de Ned Tate de la fiebre puerperal la pasada fiesta de la Candelaria? O cuando Davy Trow se contagió de la enfermedad francesa en un burdel en Southwark, ¿no le recetó Nicholas mercurio a la mitad del precio habitual? Con una creciente preocupación por su seguridad, lo levantan, lo sacuden y lo envían a casa.
Sus clientes, sin embargo, desaparecieron. Prefieren confiarle sus síntomas al azar de los dados antes que a un loco con ojos desorbitados, un energúmeno, un sujeto con el sufrimiento de Cristo en sus ojos. ¿Quién querría dejarse hacer sangrías de un médico que apenas puede mantenerse de pie, y mucho menos sostener un escalpelo con firmeza?
—Juro que Lucifer lo tiene por la garganta —dice el último que fue, un mercero llamado Hawes, a cuyo hijo Nicholas había curado la pasada Pascua de encías dolorosamente inflamadas—. ¿Creerá que no se casará de nuevo? No era más que una esposa, por el amor de Cristo. Admito que era hermosa y elegante, pero uno pensaría, por la forma en que se comporta, que perdió a la santísima Virgen en persona.
Londres es un lugar peligroso para perder la cabeza. Prácticamente uno de cada dos hombres porta un arma blanca de algún tipo. Hasta ahora, Nicholas ha logrado escapar con poco más que moretones, ya que lo han expulsado de casi todas las tabernas que hay entre la acequia del río Fleet y Fish Street Hill. Se mete en peleas sin razón aparente. Ni siquiera piensa en cuándo se le va a acabar la suerte.
Lo arrojan a la cuneta que hay frente al Halcón Verde cuando descubre, después de más jarras de cerveza de las que puede contar a ciencia cierta, que un carterista experto le arrebató su dinero sin dejar más evidencia del ataque que un corte limpio en su capa. Dado el número de personas con las que Nicholas había chocado en el camino, pudo haber ocurrido en cualquier punto de los cuatrocientos metros que hay entre Old Jewry y la entrada a St. Clements Lane.
Su encuentro más cercano con la prisión se produce en una tarde de viernes ventosa a principios de octubre. Por un capricho de borracho regresa a la oficina del forense William Danby en Whitehall. Está convencido de que el niño de la mesa de disección de Vaesy era el bebé de Eleanor, su hijo, que nació antes de que ella muriera. También se imagina, por razones que un hombre cuerdo no podría considerar, que el forense Danby le entregó el niño a Fulke Vaesy para que lo cortara y así Nicholas nunca supiera el nombre de su único hijo. Confundido entre los abogados y funcionarios sobrios de Whitehall, se las arregla para llegar hasta la oficina del secretario del forense.
—Quiero una lápida en el cementerio de St. Bride, donde está enterrado —grita al recordar que Vaesy le había dicho que allí era donde habían llevado los restos—. Pero necesito su nombre para grabarlo. ¿Por qué no me dice su nombre? ¿Por qué el forense Danby lo oculta? ¿Por qué Fulke Vaesy lo desangró antes de que yo llegara a la Casa Gremial?
“¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?”.
El secretario está tan aterrorizado que deja caer la pluma y los registros de defunción y huye.
Por lo general, los locos no son bienvenidos en Whitehall. Nicholas se libra de ser arrojado a las mazmorras solo porque se puso su atuendo de médico en un esfuerzo por darse a sí mismo más dignidad. Los alabarderos que lo expulsan se aseguran de que salga a rastras como un perro castigado.
Nicholas regresa a la orilla del río. Se para en las aguas poco profundas como si estuviera esperando a que los conversos lo bauticen. Es indiferente al agua helada y a los golpes que le infligieron los alabarderos de Whitehall. El arak lo recorre como si fuera fuego.
Se las ha ingeniado para convencerse de que aquel es el lugar donde el niño fue sacado del río: las escaleras de Wildgoose en Bankside. No lo es. Está en la orilla norte, un poco al este de los embarcaderos de Queenhithe, al pie de Garlic Hill. Pero en su estado actual bien podría estar parado a orillas del Rin y seguir creyendo que estaba en Southwark.
Pero ahora tiene un nombre en su poder.
—¿Estaba usted allí cuando sacaron a mi Jack del río? —le grita de modo alarmante a una mujer robusta que busca mariscos entre los guijarros.
“Jack si es niño… Grace si es niña…”.
Para los habitantes de los vecindarios que recorren la orilla del río, los borrachos y los locos delirantes son tan comunes como las mareas. La mujer deja su cesta de buccinos y ostras, se endereza y se masajea la espalda arqueada con sus manos embarradas.
Nicholas sale del agua como si fuera el sobreviviente de un naufragio.
—Un niño de unos cuatro o cinco años —dice y se golpea los muslos con las manos rosadas por el frío—. Con las piernas deformes.
Para su asombro, ella responde:
—Oh, sí, lo recuerdo.
El calor del arak en sus venas se convierte en un torrente cálido de esperanza y anhelo.
—¿En serio?
—En el verano, hacia el Día de San Swithun, si mal no recuerdo.
—¿Le dijo cómo se llamaba?
—¿No acaba de decir que se llamaba Jack? —dice la mujer, frunciendo el ceño.
—¿Habló con él?
La mujer entorna los ojos.
—¿Acaso cree que estos berberechos se meten solos a esta canasta?
Nicholas busca a tientas un penique en su bolsa. La mujer gira la moneda en su mano para ver si ha sido cortada. Al parecer satisfecha, señala con la cabeza la amplia extensión de agua marrón grisácea donde se elevan los techos bajos de Bankside como una empalizada delante del Rose y el foso de osos.
—No fue en esta orilla —explica la mujer—. Ese día había cruzado el puente para pescar en la otra ribera. Fue entonces cuando los vi.
Algo parecido a la alegría inunda el pecho iluso de Nicholas.
—¿Los vio? ¿También vio a Eleanor?
—¿Ese era su nombre? ¿Eleanor?
—Era mi esposa.
La mujer lo mira con sospecha.
—¿Su esposa? Por Dios, no podía tener más de trece años. En ese momento pensé: “¿Cómo puede una muchacha de tan tierna edad cargar el peso de un niño lisiado sobre su espalda sin quejarse?”.
Incluso en su delirio actual, Nicholas aún es capaz de distinguir la diferencia entre Eleanor y una muchacha de trece años. Su corazón se hunde.
—Quiero saber sobre el niño —exige y extiende la mano para agarrar el brazo de la mujer.
—¿Qué puedo decirle? —pregunta nerviosa y esquiva la mano extendida de Nicholas, lo que hace que él pierda el equilibrio en los guijarros. Decide que no le gusta el aspecto del hombre después de todo. Le parece que es demasiado fanático. Se encoge de hombros—. Hasta donde sé, tenía las marcas de la crucifixión de Cristo en sus miembros, y un cordero con una aureola al costado. ¿Qué tiene que ver conmigo?
Ahora, convencido de que ella ha estado tratando de engañarlo todo el tiempo, Nicholas intenta arrebatarle la moneda que acaba de darle. La mujer evade sus manos. Arroja el penique como si le estuviera quemando la palma de la mano y, dejando su canasta donde está, pone tanta distancia entre ella y el demente como puede, mientras Nicholas desconoce lo cerca que estuvo de la verdad.
* * *
El descenso aún no ha terminado; todavía falta un tramo para completar la caída.
Una fría noche de otoño, poco después de la una, la llovizna tiñe las piedras de Greyfriars de un plateado oscuro y resbaladizo. El vigía oye maldiciones masculladas en el cementerio adyacente. Llega justo a tiempo para evitar que muelan a golpes a Nicholas Shelby y arrojen al río lo que queda de él. Sus agresores desaparecen entre las calles.
Todos los perros de los vigías ya conocen a Nicholas como si fuera un viejo amigo. Cuando se encuentran con él, le baten la cola en lugar de gruñirle. Se despierta dolorido con el beso baboso de un hocico que lo olfatea. Gime, maldice y se da la vuelta hasta quedar bocabajo, como un hombre que intenta encontrar una posición más cómoda para dormir. Un brazo se estira hacia la tierra empapada, como si estuviera tratando de poner una sábana sobre él.
Si no fuera el cementerio de Greyfriars, el vigía lo habría ignorado, pero Nicholas ha estado peleando en tierra sagrada. El juez de paz local es un hombre muy piadoso y un gran defensor de la ley contra la vagancia, de modo que los vigilantes llevan a Nicholas al despacho de Wood Street, donde pasa la noche sobre tablones duros entre una veintena de otros prisioneros, indiferente al hedor y a la miseria. Permanece acostado bocarriba, roncando como un lirón. El vigía le deja dos peniques al carcelero, así al menos desayunará cuando esté sobrio.
En Barnthorpe, la familia está preocupada por la falta de misivas. Tras concluir la cosecha, su hermano Jack toma prestado el caballo de su padre y va a Londres a investigar. Ann le advierte qué esperar, aunque no les ha revelado los detalles preocupantes a sus padres. Jack visita el alojamiento de Grass Street. Otra persona está viviendo allí ahora.
Sin embargo, no se rinde con facilidad. Encuentra el camino hasta el Cisne, donde habla con un grupo de jóvenes médicos.
—Esperábamos que usted nos dijera dónde está —dicen—. Si lo ve, dígale que Simon Cowper no le guarda rencor.
¿Dónde más podía buscar? Debe haber más de doscientas mil almas en Londres. ¿Cómo se encuentra a alguien entre tanta gente, en especial si, según parece, no quiere que lo encuentren?
Nicholas Shelby, antiguo miembro del Colegio de Médicos, parece haber desaparecido de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido.