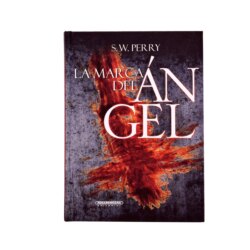Читать книгу La marca del ángel - Perry S. W. - Страница 11
ОглавлениеCapítulo 5
LA CASA DE CAMPO COLD OAK se encuentra en un prado que bordea el Támesis a la altura de Vauxhall, al oeste del palacio de Lambeth. Al igual que muchas de las casas cercanas y las cabañas de madera pintadas de blanco, sirve como un refugio del ruido y el hedor de la ciudad, y como un lugar relativamente seguro en caso de que llegue la peste. Se trata de una bonita casa con ventanas divididas con parteluces, techo de tejas y una pradera extensa que desciende suavemente hacia el río. Cold Oak le pertenece a sir Fulke Vaesy, aunque rara vez está allí. Es donde prácticamente ha encarcelado a su esposa, lady Katherine, dado que el convento no está disponible desde que el difunto rey Enrique disolvió las casas religiosas. A Kat el convenio le sienta muy bien. Tiene su propia servidumbre y las familias vecinas la tienen en buena estima. Es una vida bastante agradable, excepto cuando él viene de visita.
Vaesy se encuentra allí ahora. El presidente del Colegio de Médicos, William Baronsdale, le ha tendido una emboscada, pues espera que sus colegas de alto rango tengan su vida doméstica en orden.
—Su casa en Vauxhall es ideal —le había dicho Baronsdale a Vaesy cuando se había planteado la cuestión de cómo debía celebrar el Colegio el próximo Día del Ascenso al Trono de una manera que complaciera a su majestad—. Nos reuniremos todos en Cold Oak para hacer nuestros planes. ¿Qué opina, sir Fulke?
¿Qué podía decir? “Al diablo con eso. No puedo soportar estar en la misma habitación que la bruja de mi esposa”.
De modo que allí estaba, interpretando el papel del eminente hombre de medicina, mientras los sirvientes les quitaban los abrigos a los visitantes recién llegados como si estuvieran destapando regalos el día de Año Nuevo. Los observa mientras se llevan las capas y los sombreros para guardarlos, y chasquea la lengua cuando dejan pequeños charcos de agua en el suelo.
—Ven, esposa, y saluda a nuestros invitados —le dice a Kat, como si él y lady Katherine fueran parangones de armonía doméstica. Se pregunta para sus adentros de qué tamaño será el ladrillo que Kat arrojará al estanque esta vez solo para humillarlo. Ya presiente que los miembros del Colegio van a reírse a sus espaldas: “¿Te enteraste? Fulke Vaesy no puede mantener a su esposa en su lugar. Y un hombre que no puede controlar a su esposa solo puede culparse a sí mismo si sus sirvientes lo desprecian y lo llaman ‘ñor’”.
Kat trae puesto un vestido sencillo de tafetán azul, con el cuello hacia atrás para dejar ver el encaje que rodea modestamente su cuello. Su otrora cabello rubio está atado con sobriedad bajo una capucha francesa bordada. Tras observarse en el espejo de su habitación, y por los murmullos de admiración de su criada, sabe que hoy despliega suficiente belleza, antes considerable, como para hacer que los invitados de su esposo se queden mirándola. Si alguno de ellos muestra aunque sea el más mínimo interés en ella, le coqueteará, solo para enfurecerlo.
Se detiene al pie de las escaleras para hacerle una reverencia a John Lumley. Lo conoce desde hace más de veinte años. Fue dama de honor en su boda con la difunta Jane FitzAlan, su primera esposa. Jane fue la amiga más querida de Kat, y todavía extraña su sabio consejo, de modo que no coqueteará con John Lumley. Son demasiado cercanos.
—Sean todos bienvenidos, caballeros —dice ella, dirigiéndose a los hombres de medicina reunidos—. Es una lástima sentirse tan saludable en presencia de tantos médicos eminentes. ¡Imagínense la sabiduría de la que me pierdo! —Su sonrisa se amplía con el murmullo elogioso de las risas—. Hay carnes y pasteles en el salón, y malvasía para aquellos que no son demasiado puritanos para beber al mediodía. Mi marido les mostrará el camino.
El salón de huéspedes es una habitación espaciosa con paneles de madera y vista al huerto. En la mesa, los sirvientes han dispuesto platos de áspic, pasteles rellenos de cordero picado y confituras con especias. Una criada tiene la labor de servir la malvasía y la cerveza, que están dispuestas en jarras de peltre. Algunos de los médicos desean fumar, por lo que se hace traer un cenicero mientras sacan sus pipas de arcilla y las rellenan con nicociana.
—Lady Katherine es sin duda una mujer única, sir Fulke —dice Baronsdale mientras señala la mesa abarrotada de viandas, sin mirarla.
—En Proverbios dice que una buena esposa es como un barco mercante: trae su alimento de muy lejos —dice Vaesy con una sonrisa débil.
Katherine le responde con la mirada: “En ese caso, esposo, que te hundas en el arrecife más afilado y te ahogues en las profundidades más hondas, donde los gusanos que se arrastran en el lodo puedan darse un banquete con tus huesos”. Lo que dice en realidad es apenas menos provocador.
—Entonces, señor Baronsdale, ¿cuánto tiempo más debemos esperar para que a una “mujer única” se le permita practicar la medicina?
La expresión de Baronsdale es el retrato vivo del desconcierto. Bien pudo haberle preguntado cuándo esperaba que el Colegio le diera licencia de ejercer medicina a un mono o a una de las extrañas bestias que habitan en la casa de fieras de la torre de Londres. Su marido parece igual de desconcertado. La ira se enciende en sus ojos.
—Me temo que no comprendo, lady Katherine —exclama Samuel Beston, que alguna vez trató a su padre por cálculos en la vejiga—. ¿Dijo una mujer?
—Esposa, ve a supervisar el servicio, por favor —le advierte Vaesy con una sonrisa igual de vacía a la de su mujer.
Por el rabillo del ojo, Kat se da cuenta de que el rostro generalmente adusto de John Lumley dibuja una sonrisa apenas disimulada. Es la única persona en la habitación a la que no tiene que convencer.
—Por favor, señor Beston —dice la mujer, deleitándose con la incomodidad de su marido—, ¿acaso he sugerido algo muy revolucionario?
—Pero, señora, las cosas tienen un orden que hay que respetar —dice Baronsdale—, y ese es el orden que dicta Dios. Además, una mujer no tendría el conocimiento…
—Pero podría adquirir el conocimiento, ¿no es así?
—¿Cómo, lady Vaesy? —pregunta Lopez, el judío portugués, uno de los médicos de la reina.
—Lady Vaesy no está sugiriendo imposibles —dice Lumley. Parece estar disfrutando todo ello—. La abadesa Hildegarda ejercía la medicina en el palatinado hace quinientos años. Antes de que los moros fueran expulsados de España, había cualquier cantidad de mujeres médicas. Aun así, lo único que tenemos en Inglaterra son unas pocas practicantes de la medicina popular.
—A quienes vamos a inhabilitar tan pronto como el alcalde y el obispo de Londres nos lo permitan —dice Beston, quien ha malinterpretado por completo lo que quería decir John Lumley.
—No es correcto desafiar el orden que Dios nos ha impuesto —dice Baronsdale con firmeza—. De camino hacia aquí, vi a una banda de merodeadores que buscaban comida en las zanjas. ¿Los elevaría al nivel de un príncipe?
—Los alimentaría —dice Kat.
Beston hace un gesto para indicar que Kat entendió todo mal.
—Y son alimentados, señora.
—¿Les preguntó si era así, señor?
—No hay necesidad. A aquellos que han caído en la calamidad por causas ajenas a su voluntad, el Estado y la Iglesia les proporcionan limosna y caridad. A los que el maese Baronsdale se refería eran de otro tipo.
—Ah, sí —dice Kat—. A los pobres que no merecen nada. Me preguntaba cuándo hablaríamos de ellos.
—Exacto, señora. Los chapuceros, los vagabundos irresponsables y los demás de ese corte. Para ellos está la ley del azote y el látigo.
—¿Ese es el orden de Dios?
—No hay la menor duda —dice Baronsdale.
Los médicos se van. John Lumley es casi el último en irse. Le besa la mano a Kat y le dedica una sonrisa conspiradora.
—Gracias, Kat. Estuvo deliciosamente picante, como siempre; la comida, quiero decir.
—Envíele mis saludos a Lizzy, milord —responde ella. Le agrada la nueva esposa de John casi tanto como le agradaba Jane.
—Así será, señora, lo haré con mucho gusto.
Mientras Lumley se aleja, Fulke Vaesy se da el gusto de no despedirse de su esposa sin más que una dura mirada de reproche. Llama airadamente a un sirviente para que ensille su caballo.
Ahora que había vuelto a ser la señora de la casa solariega de Cold Oak, Kat camina por el huerto para deshacerse del recuerdo hostigante de su marido y sus colegas. Se detiene ante la fila de colmenas que se erigen como lápidas blancas entre los árboles. Recuerda cuando tenía quince años, el año en el que se casó con Fulke. El hombre tenía treinta y cinco años entonces, la edad que ella tiene ahora, y era el médico de John Lumley. Todavía puede ver la carta de su padre. Ni siquiera tuvo el valor de decírselo en la cara:
“Hija, sé obediente y acepta mi voluntad, que es que te unas en matrimonio…”.
Kat no logra reconciliar a esa jovencita ingenua con la persona que es ahora. Esa persona, esa niña, había albergado sueños extravagantes de una vida llena de felicidad, un esposo apuesto y galante a su lado, una casa llena de niños, una vida casada con el hombre al que ella adoraba…, un hombre que sin duda no era Fulke Vaesy.
Y luego, con esa carta, su padre le había cerrado la puerta a cada uno de ellos.
Se pregunta si Fulke todavía la desea como lo hizo cuando ella tenía quince años. Espera que sí. Veinte años de hambre serían una penitencia irrisoria por lo que le hizo a ella.