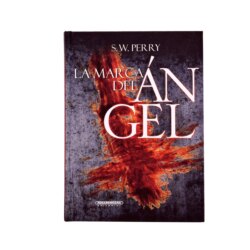Читать книгу La marca del ángel - Perry S. W. - Страница 14
ОглавлениеCapítulo 7
HASTA EL MOMENTO en que decidió adentrarse en aquel río oscuro, Nicholas Shelby había creído en las enseñanzas de la Iglesia: que quitarse la propia vida antes del tiempo designado es un gran pecado. Y es fácil caer en el pecado, ¿no? Por eso son necesarios los sacerdotes. Entonces, ¿por qué el pecado del suicidio es tan difícil de cometer?
No recuerda sentir miedo, solo la oscuridad y el agua nauseabunda que entraba en su boca. Recuerda estar atragantado. Recuerda haber rogado que el fin llegara pronto, para reunirse con Eleanor. Pero entonces, para su sorpresa, su cuerpo había comenzado a restarle control a su voluntad. La antigua e instintiva lucha por vivir había comenzado. Recuerda que sus brazos y piernas comenzaron a sacudirse y agitarse, como si su cuerpo no albergara la vileza de su mente. Recuerda haber sido llevado por una corriente fuerte, y el rugido del agua en sus oídos como los aullidos atormentados de un oso en el foso de hostigamiento.
Y la imagen de Eleanor arrastrándose en la corriente, pero en vez de acercarse, se alejaba cada vez más.
Estuvo cerca. El fango asqueroso que ingirió mientras estuvo en el agua casi completa el trabajo por él. Pero, incluso en su delirio, comprende lo que ocurrió: el río lo vomitó como si no pudiera soportar su sabor.
Durante días largos y tortuosos lucha contra la fiebre; está demasiado débil como para hacer algo distinto a estar en una cama que no reconoce, sudando y vomitando como un niño con disentería. No tiene ni idea de dónde está. Lo atienden unas formas indistintas. A través de sus ojos inflamados por la suciedad del río, solo ve figuras borrosas. A veces Eleanor está entre ellas. Le dice que su capitulación cobarde no es lo que espera de un marido. Poco a poco comienza a luchar por sobrevivir.
* * *
En Nonsuch, John Lumley le dice a su esposa Elizabeth:
—No olvidará el desaire, Ratona. Se enconará en su cabeza confabuladora como una pústula. Me arrepiento de ello.
La llama Ratona en un gesto de profundo afecto. Sería difícil imaginar una mujer menos parecida a un ratón. Lizzy es veinticinco años menor que él y tiene las destrezas de la señora de una gran casa. Su pelo rubio se puede ver aun por debajo de una cofia de lino blanco, pero sus ojos grises resplandecen de buen humor y generosidad. Les compra baratijas a las camareras cuando va a Londres, y trata a los mozos de cuadra, a los galopillos y a los jardineros como amigos. Lizzy Lumley es el remedio perfecto para los escalofríos norteños de su marido, y esto es literal, pues ella siempre lo reprende por su renuencia a hacer que se enciendan las muchas chimeneas de Nonsuch.
Están juntos en su sala de lectura, una sala acogedora contigua a la gran biblioteca. John está revisando su correspondencia. Lizzy está tejiendo, con un pequeño spaniel blanco que ronca complacido en su regazo. Desde la ventana, los Lumley pueden ver el patio interior, donde una fuente de mármol con la forma de un caballo parado en los cuartos posteriores deja fluir agua clara de manantial. La fuente no es solo para impresionar, sino que también bombea agua hacia el interior de la casa, para que los Lumley puedan lavarse las manos bajo una canilla cuando se preparan para ir a la cama. No hay necesidad de que un sirviente les traiga tazones cuando despierten. Cuando el rey Enrique construyó Nonsuch, lo hizo con todos los lujos.
—¿A qué desaire te refieres, esposo? —pregunta Lizzy y levanta la vista de su costura—. ¿Y quién no lo olvidará?
—¿Recuerdas que en verano te hablé de un niño que sacaron del río, un vagabundo ahogado?
—¿Cómo podría olvidarlo, John?
En efecto, ¿cómo podría? El tema de los hijos es una de las pocas espinas que enlodan la flor perfecta de su matrimonio. El otro es la colosal deuda de su marido con la Corona. Cuando le habló del bebé ahogado que terminó en la mesa de disección de Fulke Vaesy, Lizzy casi lloró. La charla acerca de una vida infantil que terminó de forma cruel trajo de vuelta a Nonsuch la presencia fantasmal de los tres niños que había tenido Jane, la difunta esposa de John, y que habían muerto siendo bebés, todo sumado a la ausencia patente de uno proveniente de su propio vientre para reemplazarlos.
—La última vez que los Cecil vinieron a practicar la cetrería —continúa John—, mencioné no sin cierto descuido que la conferencia de sir Fulke se había tratado de la deformidad de las extremidades de los niños lisiados.
—Ah —suspira Lizzy, al tiempo que visualiza al Robert Cecil jorobado que conoce: lleno de un entusiasmo protestante y puntilloso por detectar los insultos contra su persona y el reino, en especial contra su persona—. Pero eso fue hace mucho tiempo. Estoy segura de que ya se habrá olvidado de todo —dice con valentía—. Además, no fue tu intención faltarle al respeto, ¿verdad?
—La intención es lo de menos, Ratona. Ya sabes cómo es él: para ser cristiano, Robert Cecil tiene una forma extraña de ver la misericordia y el perdón.
—Bueno, si alguien merece la misericordia de Dios es la pobre criatura que despedazó sir Fulke.
—Por supuesto, tienes razón, Ratona.
—Bueno, ¿y por qué mencionas el tema?
—Su padre me volvió a escribir —dice él, y levanta la carta como si fuera un trapo particularmente sucio— respecto al préstamo real. Me puso a pensar.
—Ah, eso —dice Lizzy, abatida—. Pensé que la reina había aceptado mitigar los términos.
—Así es, pero eso no impedirá que Robert Cecil intente robarme Nonsuch y se lo entregue como regalo.
Los temores de John Lumley están más que justificados. Heredó Nonsuch de su difunto suegro, Henry FitzAlan, conde de Arundel. Uno de los regalos de despedida de Arundel consistió en involucrarlo en un plan para comprar en el mercado libre un antiguo préstamo que el difunto rey Enrique le había hecho a un consorcio de banqueros florentinos. “Obtendremos una buena parte de los intereses si asumimos el riesgo formalmente —le había dicho Arundel—. Después de todo, ¿en quién se puede confiar en este mundo si no en un banquero florentino?”.
Pero los florentinos solo habían pagado una cuota, y eso había sido treinta años atrás. No han contestado las cartas de Lumley desde entonces. Ahora que Arundel estaba en la tumba, John Lumley era el único deudor. Su amistad con la reina era lo único que obligaba a Burghley a firmar las exenciones sobre los intereses.
—Lo único que sé es que John Lumley es más que un rival para el jorobado de Robert Cecil —le dice Lizzy al spaniel dormido—. ¿No es así, Nug?
—Eres una absoluta bendición para mí, Ratona. Estaría perdido sin ti, ¿lo sabes?
—La reina es firme en sus amistades, John —le asegura Lizzy con una sonrisa—. No te abandonará, sin importar lo que le digan los Cecil.
A través de la ventana, John Lumley observa cómo el viento arrastra el agua de la fuente del patio. El rocío hace que el caballo de mármol parezca que está al galope, apenas a un paso de estrellarse a toda velocidad contra las paredes de piedra labrada blanca de Nonsuch. Casi puede sentir el impacto fatal de tendones y huesos contra las piedras.
—Sí, Ratona —dice—, pero en estos días hay muchas conspiraciones en su contra. Me temo que no puede arriesgarse a ser tan firme como antes.
Lizzy fija la mirada en él con preocupación.
—No te preocupa nada más, ¿verdad, John, aparte del dinero? ¿Me dirías si fuera así?
Lumley no responde al principio, aunque por el tono de voz de Lizzy, debe hacerlo. Solo mira fijamente a la fuente. Luego dice, casi para sí mismo:
—No, Ratona. Nada. Pero eso no disuadirá a Robert Cecil.