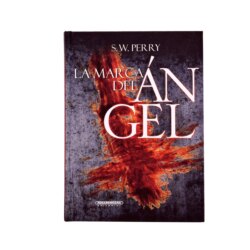Читать книгу La marca del ángel - Perry S. W. - Страница 16
ОглавлениеCapítulo 8
ES EL SEGUNDO DÍA DE NOVIEMBRE, el Día de Todos los Santos. El día para recordar a los difuntos. El día perfecto para volver de entre los muertos.
Está tumbado en un colchón de paja, envuelto a medias en una sábana arrugada y manchada de sudor, y trae puesta una camisa de dormir ajena. Un rayo de luz grisácea cae sobre su pecho. Cuando busca la fuente, ve una pequeña ventana emplomada en la pared. Y la ve con claridad.
Mientras presiona su rostro contra el cristal, Nicholas imagina que está llorando. Luego se da cuenta de que está mirando las gotas de lluvia que golpean el exterior.
La ventana se abre con facilidad. Nicholas inhala el aire frío. Algunas gotas de lluvia caen sobre su rostro y recorren su mejilla. Está demasiado cansado como para saber si debe dar gracias por su salvación o permitir que el tormento regrese, de modo que permanece en un estado de letargo indeciso.
Mira hacia el Támesis por encima de los tejados bajos. Durante lo que parece una eternidad, observa con detenimiento la gran bestia de agua gris que acecha su campo de visión; ve la marea tirar de las cadenas de las anclas de las pequeñas embarcaciones amarradas río arriba del puente y al Long Ferry ir hacia el este en dirección a Gravesend, llevando pasajeros que se dirigen a los barcos mercantes amarrados en Hope Reach.
Alcanza a oír los mugidos del ganado. Mira a su izquierda y hacia abajo. “¿Es esa la entrada a Mutton Lane?”. Si lo es, el sonido deben causarlo los carniceros que trabajan en los mataderos de Mutton Lane. Cerca, una campana de iglesia anuncia las ocho. Si tiene razón sobre los mataderos, entonces debe ser la campana de St. Mary Overie. Debe estar a solo unos cientos de metros del lugar donde se metió al río.
Pero ¿cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No tiene ni idea.
Y entonces la puerta se abre.
Por un momento se queda mirando a la joven que está en el umbral, sin saber qué decir. Desea con ansias que sea Eleanor.
Pero, por supuesto, no lo es.
Sin embargo, es una mujer joven y atractiva, advierte Nicholas de una manera distante, como si estuviera percatándose de la belleza de una flor o de una puesta de sol. ¿De qué otra manera podría ver los encantos femeninos ahora, después de Eleanor?
La joven no tiene la belleza convencional del estilo inglés. No podía perderse entre una multitud de mejillas sonrosadas, rizos rubios y pecas. Más bien, su piel tiene el suave tono aceituna de una española o una italiana. Su rostro de rasgos fuertes y casi masculinos termina en una barbilla desafiante; podría describirse como severa si no fuera por la boca generosa y los impactantes ojos ambarinos. Su cabello es de un ébano profundo con visos de un sol extranjero. Cae hacia atrás en ondas desordenadas desde una frente amplia. Y aunque su interés es casi puramente académico, sus sentidos no pueden ser del todo indiferentes a la forma en que el vestido de brocado verde que lleva favorece sus hombros angulosos y su cintura estrecha. También nota las muñecas delicadas y los dedos delgados: no se parecen en nada a los de las muchachas de Barnthorpe. La palabra que le viene a la mente es “exótica”. Una flor exótica que florece en el páramo de su memoria reciente.
—Está despierto —observa ella con indiferencia y un leve acento que él no logra ubicar—. Imagino que debe tener hambre. ¿Puede desayunar algo? Hay gallina lardeada. También nos quedan sardinetas al horno. Haré que mi criada Rose le prepare un plato.
—¿Cuánto tiempo he estado —mira hacia abajo y observa desconcertado la camisa de dormir ajena— así?
—Dos semanas. Al principio pensamos que lo perderíamos. Me alegra que no fuera así.
Como Nicholas no responde, la mujer se vuelve para irse.
—Perdóneme, ni siquiera sé quién es usted —dice detrás de ella, sintiéndose de repente muy tonto y demasiado consciente del estado descuidado en el que se encuentra.
La mujer voltea la cabeza, mira hacia atrás y le dedica una sonrisa resplandeciente.
—Soy la señora Merton, pero ya que lo he estado cuidando como a un niño enfermo, puede llamarme Bianca.
* * *
Nicholas opta por las sardinetas al horno. Luego, por la gallina lardada. Después, un poco de pan de trigo recién sacado del horno. Su larga lucha contra el río lo había dejado hambriento.
Está sentado en la barra de la Grajilla. Sabe dónde está porque a través de la ventana golpeada por la lluvia puede ver el letrero pintado que cuelga sobre la calle. Desde una de las esquinas cae una columna de agua en cascada y salpica el barro revuelto y el estiércol que hay debajo. Nicholas observa su reflejo distorsionado en los pequeños rombos de cristal. No tiene buen aspecto; parece un hombre que a duras penas sobrevivió a la peste.
Hay una jarra de cerveza ligera delante de él en la mesa. Hace un momento la había colocado allí Rose con una sonrisa, una muchacha corpulenta con la cabeza llena de rizos rebeldes. No hace mucho la habría vaciado en un instante, maldiciendo al mundo, a su creador y a todos los que estaban en él, y habría pedido otra con enojo. Ahora solo gira la jarra despacio y la inspecciona. En su cara se dibuja media sonrisa triste que insinúa remordimiento o quizá autodesprecio.
Recuerda algo que le ocurrió cuando era niño. Había estado caminando por una calle de Suffolk, llevando a Hotspur, el viejo caballo castrado de su abuelo. El caballo era el más grande y fuerte de la granja, pero era tan pasivo y dócil como un perro doméstico ciego. Nicholas lo había estado guiando por el cabestro cuando, en un acto de tontería, puso su pie derecho directamente debajo de una de las pezuñas de Hotspur. El dolor había sido peor que cualquiera que hubiera sentido.
—¡Hotspur, so! ¡So! —había gritado.
Fiel a su naturaleza, el caballo había obedecido. Ya inmóvil, todo el peso de Hotspur comenzó a recaer sobre la bota atrapada de Nicholas. Había gritado “¡So!” de nuevo, y las lágrimas le inundaron los ojos.
Y justo cuando pensó que todos los huesos de su pie estaban a punto de quedar hechos polvo, su abuelo le había dicho con calma:
—Cuando sientas que ya fue suficiente, muchacho, dile a Hotspur: “Arre”.
“A veces —piensa él— podemos ser la causa de nuestro propio dolor”.
Nicholas aleja la jarra de cerveza.
* * *
En Nonsuch, Kat Vaesy vino a celebrar el Día de Todos los Santos con John y Lizzy. Vino sola, excepto por un único mozo de cuadra, pues desconfiaba de los ladrones que en ocasiones se aprovechaban de los viajeros que recorrían la carretera a Londres. Cuando había llegado la tarde anterior, con sus mejillas sonrojadas por el viaje desde Vauxhall, John y Lizzy la habían recibido en la puerta de entrada exterior. Había tomado la mano de John para bajarse del caballo y lo había saludado con un respetuoso “milord”. Terminado el protocolo, lo había abrazado, le había dado un beso en la mejilla y exclamado:
—¡Oh, John, me hace tanto bien verte de nuevo! ¡Y a ti, Lizzy! ¡Y al pequeño Nug!
El spaniel había corrido alrededor del patio, ladrando alborozado, hasta que Gabriel Quigley, el secretario de John, se había visto obligado a levantarlo y devolverlo a los brazos de Lizzy.
Esta mañana, las dos mujeres se encuentran juntas en los aposentos reales vacíos y miran por las ventanas hacia los jardines italianos, a la espera de que la lluvia cese para poder caminar hasta la hermosa arboleda de Diana la cazadora y dejar que Nug persiga faisanes.
Kat Vaesy y Lizzy Lumley son muy parecidas: tienen una edad similar, están casadas con hombres mucho mayores que ellas, ninguna puede concebir hijos… y, sin embargo, son completamente diferentes.
Alguna vez Lizzy había considerado que Kat era su rival. Cuando se había casado con John Lumley, la amistad entre su nuevo esposo y la esposa desterrada del anatomista había sido tan cercana que se sintió excluida. Incluso se había preguntado si Kat era la amante de John. A él le había llevado algún tiempo convencerla de que el vínculo inquebrantable que compartían estaba hecho de dolor, pues Kat Vaesy y la primera esposa de John, Jane FitzAlan, habían sido amigas muy cercanas, casi hermanas. Aun así, entender esto no había servido de mucho para quitar la otra espina de la flor: el hecho de que el fantasma de Jane FitzAlan siempre sería un recordatorio constante de las propias limitaciones de Lizzy.
Criada por su padre, el conde de Arundel, con la extraordinaria premisa de que el intelecto de una mujer es, en todos los aspectos, igual al de un hombre, Jane FitzAlan se había hecho famosa como erudita por derecho propio. Incluso había traducido libros de Eurípides al inglés. No es de extrañar que John la hubiera amado tanto, reconoce Lizzy. A menudo se imagina a Jane de pie frente a los estantes de la biblioteca de Nonsuch, entendiendo sin esfuerzo el contenido de cualquier volumen salido de los estantes. Jane nunca habría tenido que preguntarle a Gabriel Quigley lo que significaban, como Lizzy lo hace a veces. Jane nunca habría temido parecer tonta ante los ojos de John. El eco de las esposas difuntas, en su opinión, puede repercutir de forma atroz.
—No tienes idea de lo bueno que es estar aquí de nuevo —dice Kat, y levanta un dedo para seguir el curso de la lluvia que cae por el cristal de la ventana emplomada—. A veces echo mucho de menos Nonsuch.
—Deberías quedarte y unirte a la familia. Eso haría feliz a John —Lizzy se ríe—. Y a mí me haría aún más feliz.
—No puedo, Lizzy.
—¿Por qué no? Cold Oak es una casa bastante agradable, pero sé lo mucho que te afligen las visitas de Fulke.
—Ahí es donde reside el problema, Lizzy. Fulke jamás lo permitiría. Y no tengo los medios para sostenerme.
—No necesitarías ningún medio.
—Oh, Lizzy, ambas sabemos que John no estaría tranquilo a menos que me mantuviera en las condiciones de una gran dama, y ya tiene una.
—Pero serías tan bienvenida.
—Sería una carga para su bolsillo, eso es lo que sería. Además, Fulke me acusaría de intentar poner a John en su contra. —Kat aparta la punta del dedo del cristal y lo estudia, como si esperara que su piel hubiera absorbido la lluvia del exterior—. Gracias, pero no. Cold Oak está bien para mí.
—John me dijo que Fulke fue cruel contigo, como siempre, cuando Baronsdale y los otros fueron a planear el banquete del Día del Ascenso al Trono —dice Lizzy, quien acaricia a Nug cuando este empieza a gimotear.
Kat sonríe.
—Ya me conoces, Lizzy: di lo mismo que recibí. Debiste ver la cara de Baronsdale cuando le pregunté cuánto debíamos esperar para que el Colegio le permitiera a una mujer practicar la medicina. Cualquiera creería que le había sugerido que hiciera miembro a Lucifer.
—En verdad te envidio, Kat, por tener el valor de hacer que esos viejos aburridos se retuerzan en sus gorgueras —dice Lizzy, y el fantasma de Jane FitzAlan toca su hombro una vez más—. Daría cualquier cosa por tener el conocimiento que tiene John para poder hablar de medicina con él en igualdad de condiciones, pero esa no es la forma en la que Dios hizo las cosas, ¿verdad? Al menos, no es la forma en la que me hizo.
—Mira, la lluvia está amainando —dice Kat—. Y Nug está cansado de escuchar estas charlas de mujeres.
* * *
La campana de St. Mary Overie acaba de anunciar las nueve. La Grajilla está casi vacía, excepto por un par de barqueros de brazos fuertes que desayunan tarde, y un tipo con la coronilla calva y un sarpullido en su cuello delgado; está sentado solo, mirando su cerveza con tristeza. Nicholas supone que es un empleado del cabildo del obispado de Winchester que queda al otro lado de la calle. Lo más seguro es que esté preguntándose cómo va a explicarle al deán la dolorosa irritación que pone de manifiesto un brote de la enfermedad francesa. No en vano, Southwark llama a sus putas las gallinas de los huevos de oro de Winchester. “Mercurio administrado vía catéter o quemado sobre una llama e inhalado”. El remedio aparece en la cabeza de Nicholas sin que nadie lo pida. Pero ¿de qué le sirve ahora ese conocimiento? ¿Qué sabe hacer Nicholas Shelby, aparte de no ahogarse?
—¿Cómo me encontró? —le pregunta a Bianca Merton un rato después.
—Fue Timothy, nuestro ayudante. Una mañana bajó al río con las lavazas y lo encontró tirado en la orilla. Dijo que parecía un oso ahogado, como una de esas pobres criaturas que torturan en el foso de osos.
Nicholas presume que Bianca quiere una explicación. No puede dársela, aún no.
—Lo siento, pero no puedo pagarle —dice Nicholas, consciente de que pocos a lo largo del río salvan a otros por pura compasión—. No tengo nada.
Bianca se encoge de hombros.
—Entonces eso es exactamente lo que me debe. Apenas si bebió un tazón de caldo cada dos días, y devolvió la mayoría.
—No recuerdo mucho…
—No lo dudo. Son pocos los que se meten al río y salen con vida. Estaba retorciéndose de fiebre, incluso ayer por la mañana. Consideré que un jarabe de lobelia podría ayudar y así fue…, un poco, pero no lo suficiente. Entonces le di triaca; unas cuantas gotas, y un día después… Bueno, aquí estamos.
Su sonrisa es calurosa. Es una sonrisa amplia y abierta, no la morisqueta modesta y la mirada baja que las taberneras suelen dedicarles a los médicos. Luego recuerda que tal vez la última persona a la que se parece es a un médico.
—¿Triaca? Entonces, ¿es boticaria?
Sus ojos ambarinos intensos sostienen su mirada por un momento, como desafiándolo. “Si las circunstancias fueran diferentes —piensa— son la clase de ojos que podrían tentar a un hombre a cometer cualquier cantidad de traiciones”.
—¿Eso le indica que soy boticaria? —pregunta con ironía y mira hacia la ventana y al letrero de madera que cuelga del otro lado. Todavía tiene una grajilla pintada. No se ve un cuerno de unicornio, el signo tradicional del boticario, en ningún lugar visible—. ¿Cómo podría serlo, cuando el Gremio de Almaceneros se niega a admitir a una mujer en el negocio? No, señor Shelby, solo soy una simple tabernera.
Ahora Nicholas es más consciente del ligero acento en su voz, aunque su inglés es impecable, incluso elegante. Cuando no se mueve, las comisuras de su labio superior se inclinan ligeramente hacia abajo, lo que le da a su boca un aspecto impaciente. Su mandíbula es dada a contracciones repentinas que aparecen sin previo aviso cuando habla. “¿Qué causa esas contracciones repentinas en su expresión? —se pregunta él—. ¿Qué es lo que ocultan?”.
Se le ocurren un montón de preguntas que debería hacerle, algunas son sencillas, como: ¿por qué decidió mostrarle misericordia a un completo extraño? O ¿por qué no llamó a un policía y llevó a este vagabundo medio ahogado a la prisión de Bridewell? Sin embargo, lo que realmente quiere preguntarle a Bianca Merton, la dueña de la taberna la Grajilla que asegura no ser boticaria, y que de simple no tiene nada, es cómo logró conseguir triaca.
Para elaborarla correctamente, se dice que se necesitan ingredientes que rayan en lo místico. Y además es la medicina más costosa que el dinero puede comprar.