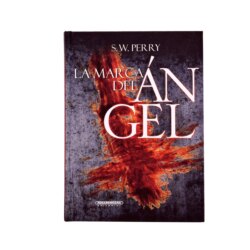Читать книгу La marca del ángel - Perry S. W. - Страница 12
ОглавлениеCapítulo 6
POCO ANTES DEL MEDIODÍA de un miércoles gris de mediados de octubre, un joven en un jubón de lona sucio, cuya barba y pelo negro grueso están apelmazados y enmarañados, se abre paso entre la multitud en el puente de Londres. Un grupo de aprendices que van al sur a divertirse a los burdeles y tabernas de Bankside lo llaman vagabundo y le dan patadas en las espinillas cuando pasa, pero la mayoría de la gente lo evita. Parece un tipo con el que a nadie le gustaría pelear.
Ya ha sido detenido varias veces por los oficiales de la ley de la ciudad, que tocan sus garrotes con discreción, para hacerle entender que no tolerarán las tonterías de un vagabundo. Ante la presencia de estos hombres se vuelve deferente, de cierto modo más pequeño, casi ocupa menos espacio. No quiere causarles problemas. Les asegura que no es un vendedor ambulante ni un carterista, solo un hombre honesto que ha caído en una mala racha. Lo dejan pasar.
Al parecer no tiene posesiones más que la ropa que lleva puesta y un bolso de cuero que tiene colgado sobre su hombro izquierdo. Allí solía ocultar su bata de médico cuando bebía en el Cisne Blanco y no quería que todo el mundo se le acercara a discutir sus enfermedades. Pero se deshizo de la bata unos metros atrás, sin siquiera molestarse en observar cómo el viento se la llevaba a través de un espacio estrecho entre las casas revestidas de madera que se aferraban precariamente a un costado del puente. Lo más probable es que ahora esté envuelta alrededor del mástil de algún barco mercante del Báltico blanqueado por la sal como tantos que atracan en Pool. Lo único que queda en el bolso es un paquete envuelto en tela. También lo habría arrojado después de la bata, pero las casas del lugar están demasiado apiñadas como para hacer un buen lanzamiento.
El hombre reaparece en Southwark bajo el enorme portal de piedra que protege el extremo sur del puente. En la parte superior, como si fueran las puntas de una corona, se ve una cosecha de cabezas de traidores que abarcan todos los colores de la paleta de un artista, desde el blanco más claro hasta el púrpura negruzco de las ciruelas en descomposición. Acostumbrado a que la gente ahora lo mire, siente que las cuencas vacías lo observan mientras pasa por debajo. “Ven con nosotros, Nicholas Shelby —parecen decirle—. De todos modos ya estás muerto, entonces, ¿qué importa? La vista es magnífica y aquí hay todos los gusanos que puedas comer”.
Hoy Southwark tiene su aire venal de siempre: el fango y los guijarros se elevan hacia las casas a lo largo de la orilla, y de vez en cuando un edificio enorme se asoma por encima de las casuchas como una perla puesta sobre mierda de caballo. Las prostitutas y las madamas desafían el frío para ejercer su labor. Las más exitosas llevan capas de invierno adornadas con esmero con piel de conejo; el resto se ven lúgubres como el cielo y al borde de la inanición.
No se le acercan; saben que los hombres inestables son peligrosos. Y aunque anhela el calor de un abrazo femenino, solo querría uno de Eleanor, de modo que ya no puede contar con ese consuelo jamás. Además, no le queda dinero para pagarle a una puta. Ni siquiera le alcanza para una jarra de cerveza. Por primera vez en semanas está sobrio.
Con el viento a su espalda, se adentra más y más en Bankside, bordeando la iglesia de St. Mary, en dirección a los fosos de osos y a los campos abiertos que hay más allá. Las banderas que ondean juguetonas sobre el teatro Rose indican que hay una obra en curso: la compañía de lord Admiral está interpretando Tamburlaine, de Marlowe. Si tan solo le quedara un penique, pagaría por estar de pie en la platea, con la esperanza de que el calor de los cuerpos lo reconfortara.
La llovizna fría deslíe los colores de Bankside; llena de gotas los letreros pintados que hay sobre las fachadas de los comercios y las pensiones, y forma cadenas de perlas de agua. El aire huele a estiércol fresco y al tuétano de los huesos descuartizados de los mataderos de Mutton Lane.
El hombre se detiene bajo el letrero de un dios alado que sostiene una pluma; es Hermes, la deidad guardiana de los escritores y poetas.
Sabe que la mayoría de los libreros de la ciudad se encuentran detrás de St. Paul, al norte del río, donde la Compañía de Impresores y Periódicos está atenta a los escritos prohibidos o a cualquier cosa que pueda ofender al obispo puritano de Londres, de manera que tal vez esta tenga algo que ocultar: panfletos católicos o literatura erótica italiana.
Dentro, el taller está sucio. Huele a pulpa de tela y a tinta. Nicholas saca el paquete envuelto en tela de su bolso y lo abre para que el dueño de la tienda lo inspeccione.
—¿Cuánto me daría por estos? —pregunta, al tiempo que mira su otrora preciada colección de libros de medicina.
* * *
Una calle estrecha se ve fantasmagórica con la niebla del río. Los pisos superiores de los edificios de madera se ciernen sobre él como las ramas entrelazadas de un árbol espeso y oscuro. Las gotas de lluvia se aferran a las vigas que sobresalen, indecisas entre congelarse o caer. “Jesús, la noche está helada”.
Nicholas se sopla las yemas de los dedos entumecidas. Está cansado de pasear por las calles, cansado de matar el tiempo. El tiempo significa recordar, y la única manera de matar los recuerdos es con más licor.
La casa de juego se llama Blackjack. La luz del fuego lo llama a través de las ventanas emplomadas. Dentro, un joven con un violín está tocando una melodía animada. El tabernero mira a Nicholas con sospecha, pero los maniáticos son comunes en Bankside, y ese al menos tiene algo de dinero para gastar. No es labor de un tabernero preguntar cómo lo consiguió.
—Usted no es de esta calle, ¿verdad? —le pregunta con aire despreocupado.
—Vengo del otro lado del puente.
—¿Busca algo? ¿Trabajo? ¿Una mujer?
—Las escaleras de Wildgoose. Es difícil encontrarlas en la oscuridad. Me perdí —dice Nicholas, y se da cuenta de que aquel intercambio y su breve conversación con el librero horas antes son lo más cerca que ha estado del contacto humano normal en semanas.
—Siga la orilla del río —dice el tabernero, señalando la dirección con un pulgar—. Es hacia allá.
* * *
Las calles parecen oscuras como tumbas cuando Nicholas abandona el Blackjack; se guía solo con una que otra vela encendida en las ventanas.
Sigue el camino que le indicó el tabernero. En un momento dado se pregunta si debería dirigirse a Pike Garden, pero puede imaginarse la incomodidad que le espera allí al tratar de dormir en vano bajo un seto. Está destinado a despertarse cada media hora más o menos con calambres punzantes causados por la tierra dura y el frío. No puede recordar cuándo fue la última vez que tuvo el lujo de dormir tranquilo en una cama cómoda. Supone que a finales de julio.
La niebla del río se hace más densa. En algún momento el mundo habitado se había desvanecido mientras él miraba a otra parte. La bruma se arremolina alrededor de sus piernas como el vapor que burbujea en la superficie de un caldero hirviente. Le juega malas pasadas, lo hace dudar, lo ralentiza. En la quietud comienza a oír voces en su cabeza. Al principio las palabras son difusas, fantasmagóricas, pero luego se tornan claras:
“¡Váyase, amo Nicholas! Está mal visto que la vea”.
Es la partera de Grass Street a la que oye. Luego la madre de Eleanor, Ann:
“¡Dejará entrar el miasma! ¡Traerá la desgracia! ¡Fuera de aquí!”.
De repente, de la niebla se eleva el traqueteo de las piedras sagradas de la partera cuando él las arrojó al suelo de la sala de puerperio. Escucha la voz de Fulke Vaesy como si fuera el tañido de la mismísima campana del juicio final: “Un útero sano es como el suelo fértil…, el surco saludable en el que la semilla de Adán puede echar raíces…”.
La semilla de Adán. ¿O la semilla de un padre pecador?
Nicholas se encuentra en el fondo de un callejón. No recuerda bien cómo llegó allí. Delante de él hay un embarcadero de madera que se adentra en la niebla, con postes de amarre cubiertos de algas ubicados a ambos lados a intervalos de unos tres metros. Algunas barcazas se mecen en la marea sostenidas por sus cuerdas de amarre. Más allá solo hay oscuridad y aguas profundas. Con la extraña sensación de haber regresado a casa, se da cuenta de que llegó a las escaleras de Wildgoose.
“Tú los mataste, Nicholas —dice su propia voz en su cabeza—. Sabes que lo hiciste. Pusiste al hijo de Eleanor, tu hijo, en la mesa de disección para que Fulke Vaesy lo descuartizara. Acéptalo. Acepta el castigo”.
Sin dudarlo, Nicholas Shelby sube al embarcadero y comienza a caminar hacia la oscuridad.