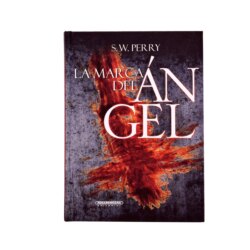Читать книгу La marca del ángel - Perry S. W. - Страница 5
ОглавлениеCapítulo 1
Londres, agosto de 1590
ESTÁ TENDIDO SOBRE UNA SÁBANA de lino blanco fino de Flandes. Con sus párpados cerrados y sus brazos regordetes cruzados sobre su hinchado vientre infantil, bien podría ser un querubín dormido, pintado sobre el techo de una capilla romana; lo único que le falta es un arpa y una nube de pasteles sobre la cual flotar. Las hermanas de St. Bartholomew lo prepararon lo mejor que pudieron: le quitaron el cieno del río, le sacaron las crías de anguila que anidaban en su boca y lo dejaron más limpio de lo que nunca estuvo en su vida. Ahora solo apesta como cualquiera de las cosas que los pescadores podrían sacar del Támesis en un Día de Lammas tan caluroso como ese.
“Varón, con deformidades en las extremidades inferiores, de unos cuatro años de edad. Hallado ahogado en las escaleras de Wildgoose en Bankside. Nombre desconocido, salvo para Dios”. Es lo que dice el breve informe de la oficina del forense real, en cuyo ajetreado perímetro de diecinueve kilómetros a la redonda de la excelentísima presencia apareció aquel niño con tanta impertinencia.
La recámara es oscura y tan sofocante que es casi insoportable. Un hedor a estiércol de caballo, pescado salado e inmundicia humana se filtra desde la calle exterior por entre las contraventanas cerradas. En algún lugar más allá de Finsbury Fields se intensifica resonante una tormenta de verano. Varios opinan que es clima de plaga. Si nos libramos de ella este año, tendremos mejor suerte de la que merecemos.
La puerta de la recámara se abre con el suave gemido de sus bisagras antiguas. Entra un hombrecito de aspecto alegre con un delantal de cuero. El sudor resplandece sobre su cabeza calva. Entre su cuerpo y su brazo derecho sostiene con recelo una bolsa de lona, como si acaso estuviera llena de contrabando. Mientras se acerca al niño en la mesa, comienza a silbar una canción alegre, popular en las tabernas en esos tiempos: “En lo alto gorjea el bisbita”. Luego, con el esmero exagerado de un sirviente que prepara la mesa de su amo para un banquete, coloca la bolsa junto al cadáver, aparta la solapa y procede a organizar su colección de sierras, cuchillos, dilatadores, pinzas y escalpelos. Mientras lo hace, pule cada uno con la esquina de la sábana y escruta el metal como en busca de imperfecciones ocultas. Es un hombre meticuloso. Todo debería hacerse así. Tiene directrices que cumplir; después de todo, es miembro de la Excelentísima Sociedad de Barberos-Cirujanos y, mientras esté allí en la Casa Gremial del Colegio de Médicos —un edificio con estructura de madera, de inesperada modestia, apretujado entre los puestos de los pescadores y las panaderías que hay al sur del cementerio de St. Paul—, se encuentra en territorio enemigo. La rivalidad entre carniceros y farmacéuticos ha existido, o al menos eso dicen, desde que el gran Hipócrates comenzó a atender pacientes en su polvorienta isla del mar Egeo.
Después de dos estrofas, el hombre deja de silbar y entabla una conversación amistosa y unidireccional con el niño. Habla del tiempo; de las obras que se presentan en el Rose; sobre si los españoles intentarán atacar Inglaterra de nuevo ese verano. Es su ritual. Como si fuera un verdugo compasivo, le gusta imaginar que está fortaleciendo la voluntad del condenado para lo que se avecina. Cuando termina, se inclina sobre el niño como si fuera a darle un beso de despedida. Coloca su mejilla izquierda cerca de las diminutas fosas nasales. Así culmina su ritual: se asegura de que el sujeto esté muerto en verdad. Después de todo, sería un desprestigio que se despertara con el primer corte del escalpelo.
* * *
—¿A quién planean cercenar hoy para divertir al público, Nick? —grita Eleanor Shelby a través de la pared de listones de madera y yeso que la separa de su marido—. No me sorprendería que fuera un pobre muerto de hambre condenado a la horca por robar una caballa.
Desde hace varios días, Eleanor y Nicholas se comunican solo a través del muro o por medio de notas garabateadas que se pasan en secreto con ayuda de su criada Harriet. Cada vez que Nicholas se acerca a la puerta de la sala de puerperio, Ann, la madre de Eleanor, que vino desde Suffolk para supervisar el alumbramiento y asegurarse de que la partera no se robe los utensilios de peltre, lo ahuyenta con gruñidos. La mujer está convencida de que, si logra siquiera entrever a su esposa, la expondrá a la inmundicia de las calles londinenses y de paso a una mala suerte terrible. Además, cada vez que tiene la oportunidad, lo reprende enfadada: “¿Quién ha sabido de un marido que vea a su esposa mientras está pariendo? ¡Imagine el escándalo!”.
Para empeorar la desgracia actual de Nicholas, cada campana desde la iglesia de St. Bride hasta la de St. Botolph comienza a anunciar la llegada del mediodía; los que van tarde compensan con esfuerzo el tiempo que perdieron. Ahora debe gritar aún más fuerte si quiere que su esposa lo oiga.
—Es aprendizaje, cariño. Los carniceros de East Cheap son los que cercenan en sus mataderos. Esta es una conferencia para el avance de la ciencia.
—Donde cualquier transeúnte puede asomarse por encima del marco de la ventana y ver todo gratis. Es peor que el hostigamiento de osos en Southwark.
—Al menos nuestros sujetos de estudio ya están muertos, no como esas pobres criaturas atormentadas. En todo caso, es una disertación privada. No se admite público.
—Las entrañas son las entrañas, Nick. Y, en mi opinión, deberían quedarse donde pertenecen.
Nicholas introduce sus pies con calzas en sus nuevas botas de cuero, tira de los pliegues de su gregüesco y se pregunta cómo despedirse antes de que las campanas imposibiliten la conversación a través de la pared. Normalmente se dirían las palabras de afecto apasionadas de siempre, seguidas de una serie de acercamientos y alejamientos, de besos interrumpidos y luego retomados con vehemencia, de promesas susurradas asegurando un pronto regreso a casa y de una despedida final renuente. Después de todo, apenas habían estado casados dos años. Pero hoy no iba a poderse. Hoy estaba el muro.
—No puedo quedarme más, amor. Sabes lo que sir Fulke Vaesy opina de las tardanzas. Seguramente hay un versículo en algún lugar de la Biblia sobre la puntualidad.
—No dejes que te intimide, Nick. Conozco a la gente como él. —Llega la voz de Eleanor como si viniera desde muy lejos.
—¿Y cómo es él?
—Cuando seas el médico de la reina, se postrará ante ti como un perro faldero.
—¡Tendré setenta años para entonces! Y Vaesy tendrá cien. ¿Qué clase de médico se postra ante alguien a esa edad?
—¡La clase de médico cuyos pacientes no pagan sus cuentas!
Nicholas sonríe al oír el sonido amortiguado de la risa de Eleanor y luego grita una despedida final. Sin embargo, su partida se siente apresurada e incompleta, prácticamente infausta.
A primera vista, nadie creería que el joven que está saliendo de su alojamiento bajo el letrero del Ciervo y adentrándose en el calor polvoriento es un hombre de medicina. Bajo el jubón de lona blanca, cuyas agujetas están hoy desatadas para permitir el paso de aire, se encuentra el cuerpo joven de un robusto campesino. Una maraña de pelo negro se despliega ingobernable bajo el ala ancha de su sombrero de cuero. Y aun si fuera la mitad del invierno y no el ardiente agosto, su bata doctoral, la cual ganó luego de una larga lucha contra toda una serie de miradas desaprobadoras de Cambridge, seguiría oculta, como ahora, en la bolsa de cuero que cuelga de su hombro.
¿Por qué esta modestia inusual, dado que en Londres el estatus de un hombre se conoce por la ropa que lleva puesta? Él, de seguro, diría que es para proteger la costosa prenda de los estragos de la calle. Una respuesta más sincera sería que, incluso después de dos años de practicar la medicina en la ciudad, Nicholas Shelby no puede dejar de pensar que el hijo de un terrateniente de Suffolk no tiene derecho a usar prendas tan exóticas.
Manteniendo un trote sudoroso en medio del calor, Nicholas pasa por el mercado de hierbas de la iglesia de Grass y se dirige hacia Fish Street Hill, hacia la Casa Gremial del Colegio. Se avergüenza cuando los empleados del lugar le hacen una reverencia extravagante. Todavía encuentra incómoda semejante deferencia. En una recámara lateral saca la bata de la bolsa y, como si se tratara de un secreto bochornoso, envuelve su cuerpo con ella. Luego entra a la sala de disección por una puerta, al tiempo que sir Fulke Vaesy entra por la otra.
Llegó a tiempo, con apenas segundos de sobra.
Mientras avanza para quedar junto a Simon Cowper, su amigo, Nicholas espera que el sujeto de estudio de la conferencia de ese día sea uno de los cuatro delincuentes adultos recién traídos del patíbulo a los que el Colegio tiene autorizado analizar cada año, tal como Eleanor lo había indicado. Pero ahora no ve más que un cuerpo diminuto tendido en la sábana, rodeado por los instrumentos del barbero-cirujano.
Y Simon Cowper, consciente de que Nicholas está a punto de ser padre, no es capaz de mirar a su amigo a los ojos.
* * *
Sir Fulke le recuerda a Nicholas a un procónsul romano preparándose para inspeccionar los rehenes de una tribu conquistada. Resplandeciente en su bata de miembro asociado con ribetes de piel y su gorro de seda con incrustaciones de perlas sobre su cabeza, es un hombre voluminoso, con un apetito legendario por el vino fortificado, el ganso y el venado. Se levanta de su silla oficial y se eleva sobre el diminuto cuerpo pálido que está sobre la mesa. Pero Vaesy no tiene la menor intención de ensangrentarse las manos. No es tarea del presidente de las conferencias lumleianas de anatomía comportarse como un carnicero común que descuartiza cadáveres en el desolladero parroquial. Los cortes a la carne los hará el maese Dunnich, el hombre alegre y calvo de la Excelentísima Sociedad de Barberos-Cirujanos.
—Un útero sano es como el suelo fértil del sagrado jardín del Edén —comienza Vaesy, con el acompañamiento bíblico de los truenos de la tormenta de verano, que ya está mucho más cerca—. Es el surco saludable en el que la semilla de Adán puede echar raíces…
“¿Está dando una conferencia o un sermón?”. A veces a Nicholas le resulta difícil distinguir ambas cosas. A través de las ventanas abiertas llega el olor de la calle: huele a los puestos de pescado y a estiércol de caballo fresco. En cada alféizar descansan las barbillas de los transeúntes, que estiran sus cuellos y miran boquiabiertos. El calor hizo que la conferencia fuera menos privada de lo que Nicholas había previsto.
—Sin embargo, este bebé, que fue encontrado apenas ayer por los pescadores en medio del río, es la expresión inevitable de la enfermedad, tanto física como espiritual. ¡Este niño claramente nació… —el gran anatomista hace una pausa para agregar dramatismo— hecho un monstruo!
Las vigas del techo de la Casa Gremial casi parecen sobresaltarse. Nicholas siente una repentina necesidad de cubrir al niño desnudo con la sábana de lino y decirle a Vaesy que deje de asustarlo.
Por “hecho un monstruo”, Vaesy quiere decir lisiado. La descripción le parece demasiado brutal a Nicholas, que se esfuerza por estudiar al niño con ecuanimidad. Observa que sus piernas atrofiadas se arquean hacia dentro por debajo de las rodillas; que sus dedos amarillentos se entrelazan como enredaderas pasmadas. Es claro que no pudo haberse metido al río por su cuenta. ¿Acaso se metió gateando mientras jugaba en la ribera? Tal vez se cayó de una de las barcazas o de los botes de remos que desempeñan sus labores en el agua. O tal vez fue arrojado, como a un perro enfermizo al que nadie quiere. Sin importar qué fue lo que ocurrió en realidad, hay algo en aquel cuerpecito que le parece extraño a Nicholas. Sabe que la mayoría de los cadáveres que se sacan del río se encuentran flotando bocabajo, lastrados por el peso de la cabeza. La sangre debería acumularse en las mejillas y en la frente, pero el rostro del pequeño se ve blanco como la cera.
“Tal vez sea porque no ha estado en el agua mucho tiempo —piensa cuando nota la ausencia de marcas de mordeduras de lucio y de ratas de agua—. ¿Eso es una desgarradura pequeña a un lado de la garganta? Y tiene otra herida más profunda en la pantorrilla de la pierna derecha, como una cruz tallada en queso viejo”.
Una imagen espantosa se forma en la mente de Nicholas: el niño fue sacado del agua con un bichero de pescador.
—Las causas de las deformidades como las que vemos aquí, caballeros, ya son bastante conocidas para nosotros, ¿no es así? —dice Vaesy, e interrumpe los pensamientos de Nick—. ¿Podría alguno de ustedes tener la bondad de enumerarlos? Usted, señor…
Al instante, los ojos de todos los médicos de la sala quedan fijos en los cordones de sus botas, en el estado de sus gregüescos y, en el caso de Nicholas, en las cicatrices de la infancia que quedaron grabadas en sus dedos durante las cosechas; en cualquier cosa menos en la mirada imponente de Vaesy. Saben que el ilustre anatomista espera una disertación de al menos diez minutos sobre el tema, y todo en un latín impecable.
—Señor Cowper, ¿verdad?
De todas las víctimas que Vaesy pudo haber elegido, el pobre Simon Cowper era la más fácil: siempre confundía a Galeno con Vesalio, equivocaba con ineptitud las casas astrológicas cuando hacía un diagnóstico y, al sacar sangre, era más probable que el corte se lo infligiera a sí mismo en vez de al paciente. Ahora se encuentra expuesto a la mirada atenta de Vaesy como un hombre condenado. Nicholas se conduele de él.
—La primera, según el francés Paré —comienza Cowper con nerviosismo, si bien supo elegir un texto estándar para no arriesgarse—, es demasiada simiente en el padre…
Se oye una risita entre los jóvenes médicos. Vaesy le pone fin con una mirada amenazante. Pero es demasiado tarde para Simon Cowper; sus dedos delicados comienzan a tamborilear ansiosos sobre sus muslos.
—En se-se-segundo lugar: la madre se sentó demasiado tiempo en un taburete… con sus piernas cruzadas… o… su vientre fue vendado demasiado apretado… o su vientre era demasiado estrecho.
Durante lo que pareció una eternidad, Vaesy atormenta al pobre hombre sin hacer más que arquear una de sus tupidas cejas. Cuando Cowper agota su escasa reserva de conocimiento, el ilustre anatomista lo llama atolondrado y le recuerda su argumento médico favorito.
—¡La ira de Dios, hombre! ¡La ira de Dios! —Para Vaesy, la enfermedad tiene su origen principalmente en la desaprobación divina.
Cowper se sienta. Parece que está a punto de llorar. Nicholas se pregunta qué tanta ira debía tener Dios para permitir que un niño lisiado terminara en la mesa de disección de Vaesy.
Dos asistentes dan un paso adelante. Uno retira la sábana almidonada de lino de Flandes; el otro, el cadáver. Ahora Nicholas puede ver que la mesa que cubría no era más que una tabla de carnicero con un agujero de drenaje y una cubeta de madera situada debajo. En lugar de la sábana extienden un recorte de tela de vela encerada con una abertura en el centro. A juzgar por las manchas visibles, ya se ha empleado para esos mismos menesteres. Ponen de nuevo al niño muerto sobre la mesa, como una ofrenda sobre un altar.
—La primera incisión en el tórax, maese Dunnich, si es tan amable —le ordena Vaesy al barbero-cirujano calvo y menudo.
El hedor de la putrefacción llena el aire de inmediato como un pecado familiar. Nicholas lo conoce bien, pero incluso ahora, sigue revolviéndole el estómago. Enseguida se siente de vuelta en los Países Bajos, donde obtuvo su primer trabajo después de salir de Cambridge.
—¿Acaso no hay suficiente enfermedad para ti aquí en Suffolk? —le preguntó Eleanor cuando le anunció que iría a los Países Bajos para alistarse como médico en el ejército del príncipe de Orange, lo que pospondría su matrimonio.
—Los españoles están masacrando fieles protestantes en sus propias casas.
—Sí, en los Países Bajos. Además no eres soldado, eres médico.
—Puedo ser de utilidad. Fue para eso que estudié. Luché duro para obtener mi doctorado. No quiero desperdiciarlo recetando curas para la indigestión.
—Pero, Nicholas, es peligroso. La sola travesía…
—No es más peligrosa que Ipswich en día de mercado. Regresaré en seis meses.
Eleanor le había dado un golpe en el brazo en señal de frustración, y el hecho de saber que estaba conteniendo las lágrimas hasta que él se fuera hizo que empeorara su culpa.
En el curso de esa campaña de verano, Nicholas había presenciado cosas que ningún hombre dotado de alma debería ver; cosas que nunca le contaría a Eleanor. De vez en cuando sueña con el bebé que había encontrado en una pila de estiércol, arrojado allí después de haber sido atravesado con los dientes de una horquilla para diversión de los hombres del ejército papista español, y con los cadáveres de los niños desnutridos tras el levantamiento de un asedio. Cuando siente olor a carne asada, recuerda los restos de las mujeres y los ancianos que fueron llevados a las capillas protestantes para ser quemados vivos.
No era que las tropas neerlandesas y sus mercenarios fueran santos, de ninguna manera. Pero había aprendido mucho ese verano: por ejemplo, a decirle a un hombre que su herida no era nada, que pronto estaría de pie bebiendo cerveza en Amberes, y sonar convincente cuando en realidad sabía que se estaba muriendo; a beber con mercenarios alemanes y ser capaz de sostener con firmeza un escalpelo; a nunca, jamás, apostar con los suizos… En ese entonces a nadie le importaba si pertenecía al gremio adecuado. No había tiempo para distinguir a los médicos que diagnostican de los cirujanos que se llenan las manos de sangre. No había tiempo para estudiar las implicaciones astrológicas cuando un hombre se estaba desangrando delante de uno.
—Ahora, caballeros —la voz de Vaesy trae a Nicholas de regreso al presente—, si fueron asiduos con su estudio de Vesalio, notarán lo siguiente…
Con la ayuda de su varita de marfil y numerosas citas del Antiguo Testamento, el ilustre anatomista lleva a su audiencia a un recorrido por los órganos, músculos y tendones del bebé. Para cuando termina, el niño muerto es poco más que un cadáver fileteado. Dunnich, el barbero-cirujano, lo abrió como un ave para asar.
Para su sorpresa, Nicholas se encuentra en un estado que raya en el terror paralizante. Piensa: “Dios, libra de un destino como este al niño que Eleanor tiene en su vientre”.
Pero hay más. La cubeta que hay debajo de la mesa de disección está casi vacía. Apenas si hay una pinta de sangre en ella. Además está la otra herida, la de la pantorrilla derecha del niño, y que al parecer Vaesy pasó completamente por alto, pues el ilustre anatomista no pronunció una sola palabra al respecto durante todo el tiempo que estuvo frente al cadáver. Nicholas lo describe ahora en su mente, como si estuviera dando testimonio ante el forense: una laceración muy profunda, señoría, hecha deliberadamente con una hoja afilada. Y una segunda hecha transversalmente sobre la primera, cerca del extremo inferior.
Una cruz invertida.
La marca de la nigromancia. La firma del diablo.