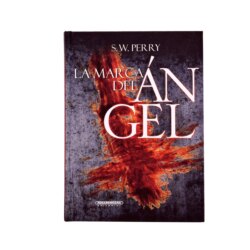Читать книгу La marca del ángel - Perry S. W. - Страница 7
ОглавлениеCapítulo 2
EL ESCRITORIO DE VAESY está cubierto de hojas de pergamino llenas de símbolos y cifras. En un extremo hay una colección de recipientes de vidrio. Algunos, observa Nicholas, contienen restos desecados de animales; otros, aceites de colores y líquidos extraños. En el otro extremo hay un astrolabio de astrólogo y un vaso de precipitado lleno de lo que parece ser orina; el astrolabio se usa para medir la posición de los cuerpos celestes cuando el dueño de la vejiga alivió su carga, y la orina para revelar con su color si sus humores corporales están en equilibrio. Nicholas logra distinguir, a través del cristal del vaso, la mano esquelética de un mono ensamblada con alambre, distorsionada por el líquido amarillo, a tal punto que parece una garra demoniaca. Acaba de entrar a un lugar donde se mezclan la medicina y la alquimia: un dispensario médico como cualquier otro.
—Pidió verme, doctor Shelby —dice el ilustre anatomista con amabilidad. Fuera de la sala de disección, casi parece afable—. ¿En qué puedo ayudarlo?
Nicholas va directo al grano.
—Creo que el sujeto de estudio de su conferencia de hoy fue asesinado, sir Fulke.
—¡Por Dios, hombre! Qué acusación más osada —exclama Vaesy, al tiempo que se quita la bata y el gorro bordeado de perlas.
—El niño fue arrojado al río para ocultar el crimen.
—Más le vale explicarse, doctor Shelby.
—No se me ocurre por qué el forense no se percató de la herida, señor —dice Nicholas. Por supuesto que se le ocurre: por pereza.
—¿Herida? ¿Qué herida?
—La de la pantorrilla derecha, señor. Era pequeña, pero muy profunda. Sospecho que pudo haber cortado el conducto tibial posterior. Si no se contuvo la hemorragia rápidamente, con el tiempo habría resultado fatal.
—Ah, esa herida —dice Vaesy despreocupado—. Lo más probable es que se tratara de un lucio hambriento. O un bichero. Es irrelevante.
—¿Irrelevante?
—El forense real no dispuso al niño para disección solo para que usted, señor, pudiera aprender sobre heridas. La herida era irrelevante para el tema de mi conferencia.
—Pero casi no quedaba sangre en el cuerpo, señor —señala Nicholas con toda la diplomacia que logra reunir—. El niño tuvo que haberse desangrado en vida. La sangre no fluye post mortem.
—Estoy perfectamente consciente de eso. Gracias, doctor Shelby —dice Vaesy, cuyo trato amable comienza a endurecerse.
—No creo que la herida la hubiera causado ningún pez, señor. No había otras marcas de mordida en el cuerpo.
—Y entonces concluyó que se trata de un asesinato, ¿verdad? ¿Hace todos sus diagnósticos con tanta ligereza?
—Bueno, es evidente que no se ahogó. Había muy poca agua en los pulmones.
—¿Insinúa que el forense de la reina no sabe hacer su trabajo? —pregunta Vaesy con frialdad.
—Por supuesto que no —dice Nicholas—. Pero ¿cómo se podría explicar…?
Vaesy levanta una mano para detenerlo.
—La minuta del forense Danby era clara: el niño se ahogó. No es asunto nuestro determinar cómo terminó así.
—Pero si se desangró antes de morir, tuvo que ser asesinado.
—¿Y qué si fue así? El niño era un vagabundo y nadie lo reclamó. No tenía ninguna importancia.
“Si Vaesy está tan familiarizado con la Biblia —piensa Nicholas—, ¿cómo es posible que la misericordia y la compasión sean conceptos tan ajenos para él?”.
—¿No deberíamos al menos tratar de identificarlo? ¿De averiguar si tenía nombre?
—Sé exactamente cómo se llama, joven.
—¿En serio? —dice Nicholas, desconcertado.
—Por supuesto. Su nombre es Disturbio. Su nombre es Anarquía. Era hijo de algún pobre indigente, doctor Shelby. ¿Qué nos importa si se ahogó o si le cayó un rayo? Si hubiera vivido, seguro que habría muerto en la horca antes de cumplir los veinte años. ¡Al menos hoy hizo una contribución al avance de la medicina!
Nicholas trata de mantener a raya su creciente ira.
—Alguna vez fue carne y sangre, sir Fulke. ¡Era un niño inocente!
—Tranquilo, habrá muchos más de donde vino. Se reproducen como moscas en un basurero, doctor Shelby.
—Era hijo de alguien, sir Fulke, y creo que fue asesinado. Usted tiene influencias; posponga el entierro de los restos. Pídale al forense que convoque a un jurado.
—Es demasiado tarde para eso, señor. Ya le entregamos el niño a la iglesia de St. Bride. —Las mejillas llenas de venas de Vaesy se abultan cuando le dedica a Nicholas una sonrisa condescendiente—. Debería estar agradecido, doctor Shelby. Está mejor en terreno consagrado que como carroña en la orilla del río. —Toma a Nicholas por un codo. Por un momento, el joven médico cree haber despertado una empatía previamente insospechada en el ilustre anatomista. Se equivoca, por supuesto—. Su esposa, doctor Shelby. Supe que está esperando un hijo.
—Nuestro primogénito, sir Fulke.
—Bueno, ahí lo tiene, señor: son las sensiblerías perfectamente naturales del futuro padre.
—¿Sensiblerías?
—Por favor, Shelby, no es el primer hombre que se pone frenético en un momento como este. Una vez conocí a un sujeto que estaba convencido de que su esposa perdería al bebé si comía esturión un miércoles.
—¿Cree que todo esto es producto de mi imaginación?
Vaesy pone una mano en el hombro de Nicholas. La manga de su bata huele a aguardiente.
—Doctor Shelby —dice con afectación—, espero un día verlo convertido en socio mayor de este Colegio. Confío en que para entonces usted haya aprendido a dejar de lado todas sus preocupaciones improductivas por aquellos a quienes nosotros los médicos no estamos en posición de ayudar. De lo contrario nos la pasaríamos llorando por todo el mundo, ¿o no?
* * *
“Las sensiblerías perfectamente naturales del futuro padre”.
—¡Tirano arrogante y sobrealimentado! —murmura Nicholas mientras corre hacia la iglesia de la Trinidad, con el ala de su sombrero de cuero tensa sobre su frente. Está lloviendo fuerte ahora; es una de esas borrascas intensas de verano que llenan de agua las calles estrechas y envían a los timadores y carteristas a la taberna más cercana para continuar robando en un lugar seco. Un trueno retumba como un cañonazo por Thames Street—. Piensa que estoy abrumado, que soy débil como las hermanas novicias de St. Bartholomew.
Pero hay cierta verdad en lo que Vaesy dijo y Nicholas lo sabe en el fondo de su corazón. El recuerdo de ese niño ensartado en una horquilla, la disección que atestiguó, el muro de Grass Street que no puede atravesar: todo ha servido para empeorar sus temores por Eleanor y el niño que lleva en su vientre.
* * *
Después de las conferencias de Vaesy, los jóvenes médicos tienen el hábito de celebrar su supervivencia emborrachándose en exceso. Su taberna preferida se encuentra bajo el letrero del Cisne Blanco, cerca del cementerio de la Trinidad. La cerveza fuerte ya lleva un rato fluyendo cuando llega Nicholas, lo que provoca murmullos enojados de los otros clientes acerca de que los jóvenes médicos son más rebeldes que los practicantes en un día de fiesta. Nicholas arroja su sombrero empapado sobre la mesa mientras se sienta y nota con aire taciturno que la otrora alegre pluma está lánguida como la bandera de un ejército derrotado.
—¿Soy el único? —pregunta, mientras le hace señas a un mozo que pasa—. ¿Alguien más vio esas heridas?
—¿Heridas? —repite Michael Gardener, un colega de Kent que a sus veinticuatro años ya tiene aspecto de médico rural bien alimentado—. ¿Qué heridas?
—Las dos incisiones profundas en la pierna del niñito. La pierna derecha. Vaesy las ignoró por completo.
—El maese Dunnich seguro que las hizo por accidente; ya sabes lo descuidados que son los barberos-cirujanos —dice Gardener, mientras pasa los dedos por su barba exuberante—. Por eso nunca los dejo acercarse a esto.
—¿Las viste, Simon?
—No —dice Cowper, con el rostro encendido por la cerveza—. Estaba muy ocupado tratando de no volver a llamar la atención de Vaesy.
Gardener eleva su jarra hacia Nicholas y, con una espantosa sonrisa libidinosa dibujada en su rostro, grita:
—¡Basta de medicina! ¡Un brindis por nuestro valentón! Dentro de poco estará de vuelta en el ruedo.
—Es médico —se ríe alguien del grupo—. ¡Nick será el galán de Bankside!
Simon Cowper, que ya está pasado de copas, finge una sonrisa afectada femenina.
—Oh, querido Nicholas, ¿por qué debes pasar tantas horas con tan malas compañías, mientras yo debo conformarme con la costura y el salterio?
Nicholas está a punto de decirle a Simon lo mucho que se equivoca al caricaturizar a Eleanor de esa manera, pero las palabras se disuelven en su lengua. ¿Para qué animar a sus amigos a seguir burlándose de él? Suspira, esboza una sonrisa bondadosa y vacía su jarra.
Y, solo durante un rato, el niño muerto en la mesa de disección de Vaesy desaparece de sus pensamientos.
* * *
Anochece y Grass Street es apenas una franja oscura de casas voladizas con armazón de madera que atraviesa la ciudad hacia el río que hay cerca de Fish Hill.
Nicholas yace solo en su cama, con la cabeza apoyada en el cabezal y los ojos fijos en el muro. Se imagina a Eleanor tendida cómodamente al otro lado, apenas a centímetros de él, pero tan inaccesible que bien podría estar en la lejana Moscovia. Ahora está dormida, tomando un merecido descanso de la gravidez que se agita dentro de ella.
Eleanor es el hilo en el tejido de su alma. Es la luz del sol que se refleja en el agua, el suspiro del viento cálido. Los versos no son suyos. Los tomó prestados del en exceso poético Cowper, pues sus propios sonetos eran sin duda acartonados. Eleanor era la novia perfecta que su hermano mayor Jack solía describir en sus momentos de ardorosa fantasía juvenil: increíblemente bella, por completo desprovista de restricciones amorosas, en necesidad apremiante de ser rescatada y por lo general con un nombre mitológico.
Para Jack, el mito resultó ser Faith, la hija de un labriego: tenía extremidades como ramas de un roble robusto, e incluso le brotaban bellotas con regularidad cada dos años. Pero Nicholas, para su inmenso y perpetuo asombro, encontró un mito hecho realidad, aunque si acaso era necesario un rescate, fue Eleanor quien lo llevó a cabo. Nicholas no puede creer su suerte.
Revive a menudo el momento en el que bailaron una pavana por primera vez. Fue en la feria de mayo de Barnthorpe. Tenían trece años y los cumplían a una semana el uno del otro. Él, el segundo hijo hirsuto de un labriego de Suffolk, y ella, un hada pecosa de extremidades ágiles, difícil de mantener en un solo lugar, como la gasa que flota en una brisa de verano. Se conocían desde la infancia. Nicholas la llama su primera lección de medicina: a veces el remedio para un mal puede estar delante de uno, pero uno es demasiado estúpido para verlo.
Durante las últimas dos horas, Harriet, su criada, ha jugado a ser su intermediaria secreta. Cada vez que Ann y la partera insisten en que Nicholas y Eleanor dejen de hablar, Harriet encuentra alguna razón para entrar a ambas habitaciones: un poco de caldo caliente para Eleanor…, carne de cordero y pan para Nicholas…, esteras que deben cambiarse antes de la mañana…, orinales que hay que vaciar… Se vale de esas excusas para transmitir mensajes susurrados, y lleva a cabo dichas tareas con toda la destreza furtiva de un espía del Gobierno con comunicaciones cifradas.
—¿Cómo está el joven Jack, mi amor? —le había preguntado Nicholas en el último intercambio de palabras entre marido y mujer. Podía percibir la somnolencia en la voz de Eleanor incluso a través de la pared.
—Grace está bien, esposo mío, gracias.
Jack, si es niño, en honor al hermano mayor de Nicholas; Grace, si es niña, en memoria de la abuela de Eleanor.
Cuando había vuelto a hablar, no recibió respuesta, solo un “¡Por el amor de Dios, cállese!”, mascullado por su suegra.
Al final de la jornada laboral, Nicholas Shelby nunca dudó en discutir un diagnóstico difícil con su esposa, o en hacerla reír a carcajadas al imitar a algún paciente particularmente pomposo o difícil. Pero esa noche, con Eleanor tan próxima a dar a luz, ¿cómo podía siquiera mencionar lo que había visto en la Casa Gremial? Iba a tener que soportarlo solo, con la compañía del sonido de su propia respiración.
Toca el yeso y deja sus dedos apoyados allí un rato. Aunque el muro es apenas más grueso que el palmo de su mano, se siente frío e impenetrable como el de un castillo.
De repente, teme que llegue la noche. Teme tener pesadillas; soñar con bebés muertos ensartados en horquillas españolas; con un niño desangrado flotando en el río; con filas de niños sin vida, pálidos y de mirada vacía, marchando a través de un paisaje árido que es mitad las orillas fangosas del río Támesis, mitad pólder neerlandés. Y cada uno de ellos es el hijo de Eleanor y suyo. Más que nada, le teme a su propia imaginación.
De hecho, para su sorpresa, duerme profundamente. Solo se mueve cuando el magnífico gallo del alojamiento canta media hora antes de que suene la campana de la iglesia de la Trinidad.
* * *
Sin la posibilidad de ver a Eleanor, y sin pacientes por visitar a la mañana siguiente, Nicholas busca a William Danby, el forense real. Si bien es posible que a Fulke Vaesy no le importe que la corta vida de un niño sin nombre y sin parientes termine de esa manera, en las circunstancias actuales sí es muy importante para Nicholas Shelby.
“Las sensiblerías perfectamente naturales del futuro padre”.
“Insúlteme si quiere —le dice a un sir Fulke imaginario conforme se dirige a Whitehall—. Algunos de nosotros todavía recordamos por qué elegimos la medicina como profesión”.
El forense real es un hombre meticuloso, con gafas, vestido con una bata negra. Nicholas lo encuentra en una habitación más parecida a una celda que a una oficina, llenando el registro semanal de defunciones de la ciudad. Escribe con una caligrafía lenta y metódica sobre una delgada cinta de pergamino, copiando cuidadosamente los nombres de los muertos registrados en los informes individuales de las parroquias.
“¿Qué se sentirá —se pregunta Nicholas mientras espera a que el hombre note su presencia— pasarse el día registrando fallecidos? ¿Qué pasa si uno escribe mal un nombre? Si un Tyler en vida se convierte en un Tailor estando muerto por una simple distracción, ¿siguen siendo la misma persona en la posteridad cuando los recuerda una esposa o un hermano? Tales errores pueden ocurrir fácilmente, en especial en tiempos de plaga, cuando los encargados no pueden escribir a la velocidad que se necesitaría para mantener los registros completos”.
Nombres… Jack si es niño. Grace si es niña. Nombres desconocidos, salvo para Dios…
—El niño que encontraron en las escaleras de Wildgoose… —comienza a decir Nicholas, cuando el empleado por fin levanta la mirada.
El hombre baja su plumilla y la coloca con cuidado a un lado del rollo de pergamino para evitar que una salpicadura de tinta borre la existencia de alguien.
Reflexiona un momento, en un intento por recordar a un niño en particular entre tantos. Entonces, como si hubiera recordado un mueble inútil, dice:
—Ah, sí, lo recuerdo, el que le entregamos al Colegio de Médicos…
—Me preguntaba si tenía nombre.
—Si lo hubiera tenido, le aseguro que no habríamos aceptado la solicitud de disección.
—Seguramente alguien debe saber quién era.
El empleado se encoge de hombros.
—Les preguntamos a los barqueros que lo encontraron y a los inquilinos de las casas vecinas; ninguno admitió conocer al niño. Tal vez era el mocoso de un vagabundo. O el hijo de un marinero que se cayó de una de las barcas amarradas en Pool. Por desgracia, muchos cuerpos se sacan del Támesis en esta época del año: tal vez estaban pescando anguilas o buscando restos de carne en los mataderos. Entran al agua y de repente… —Imita una pequeña explosión con sus labios para ilustrar el repentino final acuoso de la vida de alguien.
Nicholas espera un momento antes de decir:
—Creo que fue asesinado.
El empleado parpadea en un gesto defensivo.
—¿Asesinado? ¿Qué evidencia tiene para hacer semejante afirmación?
—No puedo demostrarlo, pero estoy casi seguro de que estaba muerto antes de llegar al agua. Eso al menos exige una investigación por parte de la justicia.
—Ya es demasiado tarde para que la justicia se preocupe —dice el empleado, encogiéndose de hombros—. Supongo que el Colegio de Médicos ya hizo absolver y enterrar los restos en St. Bride.
—Eso me dijeron.
—Entonces, ¿qué espera que haga? ¿Que le pida al obispo de Londres una pala, para que podamos sacar al niño del seno de Abraham?
El dolor en el rostro de Nicholas es evidente, incluso en la penumbra de la pequeña recámara.
—Era hijo de alguien —dice vacilante—. Tenía un padre y una madre; una familia. Al menos debería tener una lápida.
El empleado no es un hombre indiferente. Los nombres que escribe en los registros mortuorios son para él algo más que una serie de letras sin sentido. Su tono se suaviza.
—¿Ha pasado últimamente por Aldgate o Bishopsgate, doctor Shelby? Desde las parroquias rurales están llegando a la ciudad más mendigos y vagabundos que nunca. Algunos traen enfermedades consigo. Muchos morirán, en especial sus niños. Sin duda es un hecho triste, pero es la voluntad de Dios.
—Lo sé —dice Nicholas.
—Y a eso se suman las reyertas en las tabernas, las peleas callejeras que ocurren después de que suena el toque de queda, los niños y las mujeres que caen bajo las ruedas de los carruajes, también los pasajeros de las barcazas que se resbalan en las escaleras del río…
—Agradezco su tiempo, forense Danby.
El empleado toma su pluma.
—Y gracias a Dios la plaga no ha aparecido hasta ahora este verano. No, señor, me temo que no podemos perder tiempo investigando la muerte de un niño vagabundo sin nombre. Apenas si alcanzan las horas del día para hacer indagatoria de la muerte de aquellos que sí lo tienen.
* * *
Nicholas trata a menudo pacientes cuya comprensión de la realidad está fallando. Prescribe paliativos para aquellos que escuchan voces o ven grandes ciudades en el cielo donde el resto de nosotros solo vemos nubes. Ha tratado a vírgenes excesivamente piadosas que aseguran que conversan todas las noches con un arcángel y a merceros flemáticos que le dicen que un súcubo los visita en la cama después del sermón de los domingos para liberarlos de su simiente. Nicholas no cree en la posesión. Cree en ella tanto como cree necesario que un médico haga una carta astral antes de hacer un diagnóstico, algo que la mayoría de los médicos que conoce consideran indispensable. Sin embargo, cuando sale de Whitehall, no se le ha ocurrido que su preocupación natural por la seguridad de Eleanor es una pequeña grieta en el muro de su propia cordura. O que el alma de un niño muerto podría haber descubierto esa misma grieta.
Su padre les enseñó a los niños Shelby a nunca dejar una tarea sin terminar. Los cultivos no se cosechan solos. Nicholas visita a las hermanas del hospital de St. Bartholomew que prepararon al bebé para el análisis de Vaesy. No lo recuerdan bien. El día antes de la conferencia recibieron a tres criaturas muertas en la cripta mortuoria, pero ninguna era memorable.
Nicholas habla con los barqueros que trabajan cerca de las escaleras de Wildgoose en Bankside, donde sacaron al niño del río.
—Bueno, señor, conocemos a los sujetos que encontraron el cuerpo —le dice uno de los navegantes. Y luego, con sincero pesar, añade—: Pero trabajar en el agua no es una labor gratuita, maese…
A Nicholas le cuesta el doble de un viaje en barca obtener los nombres. Y cuando los localiza, los hombres resultan estar en otro lugar ese día.
“Pensé que había estado en Londres lo suficiente como para no dejarme engañar con tanta facilidad”, piensa mientras camina de regreso por el puente. Se siente desmoralizado y extrañamente incómodo. Anhela compartir sus temores con la única persona que sabe que lo escucharía con compasión. Pero es imposible. ¿Cómo podría atreverse siquiera a mencionar el asesinato de un bebé cuando Eleanor está tan cerca de dar a luz?
* * *
Tres días después de su visita a Danby, el forense de Whitehall, Nicholas asiste a un almuerzo formal en el Colegio de Médicos. Harriet tiene instrucciones estrictas de no perder tiempo si llega el bebé; debe tomar la ruta más rápida hacia la Casa Gremial y no detenerse a chismorrear en el camino.
El invitado de honor de hoy es John Lumley, barón del condado de Durham y de varias propiedades en Sussex y Surrey. Lord Lumley, por gracia de la reina, le ha otorgado al Colegio de Médicos una anualidad de cuarenta libras, a título propio, por supuesto, no de ella. La suma sirve para pagar un profesor adjunto de Anatomía. Sir Fulke Vaesy es el titular actual.
Nicholas está familiarizado con el aburridor orden del día: primero las oraciones, luego la comida (pichón asado, salmón y gachas de ciruela), después un discurso de William Baronsdale, el distinguido presidente del Colegio. El calor del día y la pesadez de su traje formal hacen que Nicholas se pregunte si podría quedarse dormido sin que nadie lo note.
Baronsdale se levanta con una solemnidad pesada, con su gorguera almidonada hasta imitar la dureza inflexible del marfil. Apenas si puede mover la cabeza. Mira a Nicholas como a un hurón atrapado hasta la barbilla en un tubo de desagüe.
—Milord, señores, caballeros —comienza resonante—, es mi deber informarles sobre la amenaza más grave que enfrenta este Colegio en toda su larga y augusta historia.
Su somnolencia desaparece enseguida y Nicholas se pregunta a qué calamidad inminente se refiere Baronsdale. ¿Acaso hay un brote de peste del que no se ha enterado? ¿España envió otra armada? Seguro que Baronsdale no mencionará el caos que todos temen que podría desatarse con la muerte de la reina, dado que ya no se puede esperar que le dé al reino un heredero. La discusión del tema está prohibida por ley. Ni siquiera el anciano doctor Lopez, el médico de Isabel, que en aquel preciso instante está limpiando su plato con pan, se atreve a mencionarlo.
“Este almuerzo podría ser más entretenido de lo que esperaba”, piensa Nicholas.
De hecho, resulta que Baronsdale les advierte de un peligro mucho mayor que cualquiera de los que Nicholas ha contemplado, y es este: cómo evitar que los barberos-cirujanos se hagan pasar por médicos profesionales, que con insolencia se consideran a sí mismos pares de los médicos doctos.
Una hora después, cuando los párpados de Nicholas vuelven a pesar como plomo, los ilustres hombres de medicina conciertan su defensa. El meollo, según Baronsdale, es que los barberos-cirujanos usan herramientas en la práctica de su oficio y, por lo tanto, deben ser considerados artesanos. En otras palabras, apenas son mejores que un herrero.
—Pues, si todos los que utilizan instrumentos afilados en sus labores diarias se consideran a sí mismos profesionales —proclama Baronsdale—, ¡habría una sede, un gremio y un sindicato de costureras!
Nicholas siente la urgencia de hablar a través del muro en Grass Street otra vez, pero no hay escapatoria para él. Aún no. Baronsdale no ha terminado. Parece que los barberos-cirujanos no son la única amenaza que enfrenta el Colegio.
—Se dice que en Candlewick Street hay un pescador llamado Crepin que está vendiendo remedios no autorizados para tratar la cojera, a dos peniques el frasco —se queja—. En Pentecost Lane, se dice que un tal Elvery, cuyo oficio es fabricar clavos, prepara un jarabe para curar la diarrea. Lo prescribe sin cobrar. Ni siquiera recibe un cuarto de penique a cambio.
Se oyen algunos murmullos de desaprobación alrededor de la mesa.
—Incluso hay una mujer…
Se oyen más que unos cuantos gritos ahogados de horror.
—Sí, una tabernera común de Bankside de apellido Merton. ¡Dicen que prepara diversos remedios ilícitos, sin ningún tipo de conocimiento! —Baronsdale agita un dedo para indicar que el mundo cristiano se encuentra al borde del abismo del infierno. Su cuello se tuerce rígido en su gorguera, como si estuviera tratando de desenroscar su cabeza—. Debemos acabar con estos charlatanes —dice indignado—, ¡no sea que el conocimiento de quince siglos comience a mercantilizarse en St. Paul’s Cross a cambio de una barra de pan o una jarra de cerveza!
El aplauso es vibrante, cálido y elogioso. Sin embargo, Nicholas advierte que el invitado de honor, John Lumley, parece impasible ante aquellas terribles advertencias de una catástrofe inminente. De hecho, ¿es posible que el hombre de aspecto apesadumbrado y mecenas de la cátedra de Anatomía esté tratando de reprimir un bostezo?
Aunque Nicholas solo ha observado a John Lumley desde su modesta posición, la reputación de Lumley le es bien conocida. Es amigo de la reina, aunque cumplió una condena en la torre de Londres por haber ambicionado una monarquía católica. Es un hombre que profesa la antigua fe, pero que posee una mente en búsqueda permanente de nuevos conocimientos. Se dice que su enorme biblioteca en el palacio de Nonsuch no tiene nada que envidiarle a ninguna biblioteca universitaria de Europa. Y aunque financia la cátedra de Anatomía con sus propios medios, no es médico, lo que, piensa Nicholas, podría convertirlo en el hombre perfecto al cual recurrir.
Pero ¿cómo un joven miembro del Colegio trae a colación el tema del infanticidio ante uno de los miembros más veteranos, en especial después de que sus superiores se atiborraron de pichón asado, salmón, vino fino del Rin y garrafas de autocomplacencia?
“Con determinación”. Esa es la respuesta que Nicholas se da mientras espera en el jardín de la Casa Gremial, al tiempo que los sirvientes de los médicos más exitosos se preparan para la partida de sus amos. “Ve al grano enseguida. No dudes. Dile lo que viste”.
A lo lejos ve al secretario de lord Lumley, Gabriel Quigley, parado solo a un lado. Quigley es un sujeto de aspecto estudioso de unos treinta y tantos años. Los pliegues amplios de su traje no hacen más que acentuar su figura angulosa. Su pelo escaso cae suelto sobre una frente marcada por cicatrices de viruela. Parece más un sacerdote amilanado que el secretario de un lord.
—¿Me haría un favor, maese Quigley? —pregunta Nicholas—. Agradecería tener una breve audiencia con lord Lumley.
La respuesta de Quigley le dice a Nicholas en términos muy claros que el secretario de un lord está considerablemente más cerca de Dios que un simple médico.
—Su señoría es un hombre ocupado. ¿Cuál sería el tema de la audiencia, si acaso se la concediera?
—Un asunto de gran interés para un hombre de medicina eminente —dice Nicholas, mordiéndose la lengua. Era mejor que “el derrocamiento violento de este lugar y todos los que habitan en él”, que es lo que ha estado pensando desde antes de que sirvieran las gachas de ciruela—. Milord, me pregunto si podría hablarle sobre la última conferencia de sir Fulke Vaesy —continúa Nicholas, con una respetuosa flexión de rodilla, cuando Quigley concierta la reunión.
—¿El niño ahogado? —recuerda Lumley—. No hubo que convencer mucho al forense Danby.
—Fue un sujeto de estudio muy inusual, milord.
—Sin duda, doctor Shelby. Uno prefiere sentir que cuando sir Fulke disecciona a un criminal ahorcado, el sujeto está desagraviando sus ofensas al aumentar nuestra comprensión de la naturaleza. Pero un pobre niño ahogado es otro asunto. Sin embargo, siempre he dicho que los hombres de letras no debemos permitir que nuestras sensiblerías naturales se interpongan en el camino del aprendizaje.
“Sensiblerías naturales”. Nicholas espera que Lumley no resulte ser tan falto de ellas como su apadrinado.
—Por cierto, milord, en cuanto al tema del niño, no pude evitar notar…
En ese mismo momento, para su horror, el mismísimo sir Fulke Vaesy emerge de la sala del Colegio. Mientras camina, hace la reverencia más cortés que le permite su vientre prominente y brama:
—¡Magnífico almuerzo, milord! Y lo mejor fue el postre: ¡barberos-cirujanos hechos papilla! —Mira a Nicholas—. ¿Qué tal, Shelby? ¿Ya parió su esposa?
—Cualquier día de estos, sir Fulke —dice Nicholas sin convicción. Casi puede oír el sonido de las puertas cerrándose. Las puertas de su carrera. Y será Vaesy quien dé el portazo si Nicholas llega a decir ante el ilustre anatomista lo que ha estado pensando en los últimos días.
—El doctor Shelby estaba a punto de hablar de su conferencia, Fulke.
—¿En serio?
Nicholas se muerde la lengua.
—Iba a mencionar lo educativa que encontré la conferencia, sir Fulke.
Vaesy sonríe complacido, convencido de que las buenas críticas solo podían asegurar aún más las cuarenta libras al año de Lumley.
Lumley tira del borde de sus guantes en preparación para su partida.
—¿Quería decirme algo más, señor? El maese Quigley me dio a entender que deseaba hablarme de un asunto importante.
Nicholas se aferra a la única opción que le queda: retrasar las cosas.
—Tal vez me permita mantener correspondencia con usted, milord, para pedirle su opinión acerca de algunos temas de medicina moderna. Sería invaluable para mí.
Para su alivio, Lumley parece halagado.
—Por supuesto, doctor Shelby. Lo espero con ansias. Siempre me gusta conversar con los hombres más jóvenes en la profesión, con mentes más flexibles. ¿A usted no, Fulke?
Vaesy no parece comprender la pregunta.
Cuando Nicholas se aleja, casi puede oír al niño ahogado susurrar su aprobación: “Eres mi única voz. No permitas que me silencien. No te rindas”.
* * *
De camino a casa, Nicholas se detiene un instante en la cisterna de East Cheap para limpiar el polvo de su cara. Hace calor, comió demasiado y oyó tantas adulaciones que podría prescindir de ellas una década entera. Cerca de la fuente hay un fanático religioso que recita los evangelios a cualquiera que lo escuche, y alimenta su sermón con advertencias sobre la destrucción inminente del hombre. Pocos se molestan en oírlo. Un mozo con delantal de cuero lleva con una cadena a un carnero revoltoso en dirección a Old Exchange Lane. Un grajo se posa en las ramas de un árbol cercano y comienza a graznar con fuerza.
Esos son los detalles insignificantes que permanecerán grabados en la mente de Nicholas para siempre. No tienen ninguna importancia. No son más que adornos para el evento central del baile: Harriet.
Viene a toda prisa hacia él, sin siquiera molestarse en apartar el dobladillo de su vestido de la inmundicia de la calle. Nicholas abre la boca para gritar.
¿Niño o niña? ¿Jack o Grace?
En verdad, no le importa cuál. Si es niño, será el mejor médico de Europa; si es niña, será la viva imagen de su madre. Pero las palabras no logran salir de su boca. Siguen presas en su interior debido a la expresión horrible que ve en la cara enrojecida de Harriet.