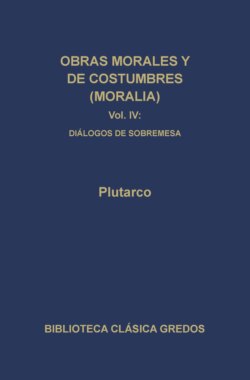Читать книгу Obras morales y de costumbres (Moralia) IV - Plutarco - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN I. Temática y estructuras
ОглавлениеDe todas las obras relacionadas con el tema simposíaco posteriores a las de Platón y Jenofonte hasta el siglo I d. C., la de Plutarco, con todas las modificaciones que haya podido sufrir el género convival en el transcurso de más de cuatro siglos, es la única que se nos ha transmitido casi completa; pues, si exceptuamos la pérdida de una serie más bien pequeña de cuestiones1, el resto lo conservamos en un estado bastante aceptable.
Muy variado es el repertorio de temas tocados por nuestro autor a lo largo de los nueve libros que componen su obra: casi un tercio corresponde al ámbito de las ciencias naturales y de la medicina, otro tercio a temas gramaticales e históricos, y, además de ello, no faltan los astronómicos, psicológicos, poéticos, mitológicos, filológicos, musicales, los referentes al orden y decoro en los banquetes y algunos otros más2.
Heterogéneo también es el tratamiento formal de las cuestiones: unas se nos presentan en forma dialogada con todo lujo de detalles, como pueden ser la indicación del lugar y fecha en que se celebró el banquete y los nombres del anfitrión y asistentes, a veces bien caracterizados; en tanto que otras añaden a una carencia total de estos datos el carácter de diatribas o de largos monólogos (por ej. I 3, V 1, 2, 9, VI 1, 9, 10, VIII 5, y IX 1, donde el diálogo parece completamente olvidado; monólogos sensu stricto son II 1, III, 9 y IX 15; las demás conservan, al menos, la apariencia de un diálogo).
Sin embargo, a pesar de las referidas diferencias formales, existe algo en lo que casi todas las cuestiones muestran una coincidencia unánime: su estructura3, cuyo estudio emprendemos al objeto de fijar la unidad interna de la obra, el o los modelos que sirven de base a Plutarco en su composición, la finalidad perseguida y, finalmente—y si ello es posible—, determinar en qué medida el autor de las Vidas Paralelas refleja conversaciones auténticamente mantenidas en el círculo de sus amigos y familiares.
Tal tipo de análisis estructural, en lo que al de Queronea se refiere, no es del todo novedoso, pues ya C. Kahle4 lo ensayó a principios de siglo con notable éxito, si bien prestando mayor atención a otros diálogos plutarquianos que a la obra que ahora nos ocupa. De ahí, pues, nuestro interés por completar esta parcela en los estudios de Plutarco.
Un gran número de cuestiones se suelen iniciar con una breve información5 sobre el lugar y fecha correspondientes al coloquio que a poco tendrá lugar. Igualmente, se nos presentan por orden de aparición los personajes que intervienen en él, de los que en bastantes ocasiones se nos indica su profesión o afiliación filosófica. Si muchos interlocutores, a nuestros ojos, no se hallan bien caracterizados, ello se debe a que Plutarco, al igual que Platón, pone en escena a familiares y amigos muy conocidos en su entorno social6. Al lado de los personajes que podríamos calificar de «conocidos», Plutarco recurre al uso de pronombres indefinidos o a la presencia de un forastero en treinta y nueve de las cuestiones que se nos han transmitido7.
En toda esta escenografía, bien montada por lo general, resultan chocantes cuatro casos: el primero y menos relevante se encuentra en VII 10, en cuyo inicio se habla de unas ruidosas conversaciones, sosegadas al fin, cuando en la cuestión anterior todo había transcurrido con absoluta calma. Un despiste por parte del autor supone VI 3, ya que silencia el nombre del anfitrión en un banquete iniciado dos cuestiones antes. Los dos últimos y más graves son VI 5, donde Lamprias, abuelo de Plutarco, acusa a su hijo de haber preparado un banquete sin orden ni concierto, lo que en realidad corresponde a su nieto Timón, el anfitrión en I 2, y, finalmente, II 6, donde se nos dice que, en los jardines de Sóclaro, Plutarco y el cortejo de invitados contemplaron los más insólitos tipos de injertos en árboles frutales, cuando en la actualidad sabemos que dentro de la arboricultura los mencionados injertos son imposibles, y cuesta trabajo admitir la hipótesis de Z. Abramowiczówna8, según la cual se trataría de una broma del jardinero de Sóclaro.
Plutarco, al contrario que Platón, opera con un número muy elevado de personajes, circunstancia ésta que en no pocos casos desorienta al lector. Ello, no obstante, como dentro de una cuestión concreta rara vez emplea más de tres o cuatro, nos permite esbozar en líneas generales la estructuración de las distintas secuencias que se van sucediendo a lo largo de cualquier cuestión.
La primera secuencia se destina, por lo normal, a la exposición de opiniones ingenuas, vulgares o extremistas, y de teorías científicas o filosóficas, o bien defendidas por rétores, gramáticos, médicos y representantes de las escuelas peripatética, estoica o epicúrea, esta última, como es sabido, la más opuesta a Platón9, o bien es el propio autor, o un familiar, o amigo íntimo, con una forma de pensar parecida a la suya, el encargado de presentarnos las tesis de las escuelas rivales, a las que se considera equivocadas. Todo ello, naturalmente, en un ambiente cordial, acorde con el afable carácter de Plutarco10.
Si se considera que otra intervención basta para zanjar el tema discutido, nuestro autor, en una segunda secuencia, saca a escena un nuevo personaje con la misión de rebatir los puntos de vista ya mencionados. A tal fin se nos introducen personas con convicciones filosóficas similares a las de Plutarco, entre las que, lógicamente, se encuentra él también, o individuos de espíritu abierto e inquieto, como su abuelo Lamprias, su hermano, de idéntico nombre, su amigo Filino11, etc.
En el caso de que la cuestión no se cierre con este apartado12, en la segunda secuencia se incluyen opiniones que refuerzan los puntos de vista equivocados, o que, al contrario, los refutan13, pero corrientemente de forma gradual. Su objeto es preparar el camino a la tercera y, por lo normal, última secuencia, reservada a Plutarco y a aquellos que poseen un temperamento más filosófico y original.
Sumamente raro es que una conversación se prolongue en más de tres secuencias, como antes advertimos; pero, cuando ello ocurre, el personaje puesto en escena, o cumple las mismas funciones que en los apartados dos y tres, o su intervención consigue, con sus preguntas al personaje principal14, que no perdamos la sensación de encontrarnos en un diálogo. Su función, por tanto, es simplemente fática.