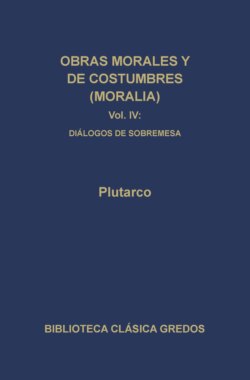Читать книгу Obras morales y de costumbres (Moralia) IV - Plutarco - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Fuentes de las «Quaestiones convivales» (o «Charlas de sobremesa»)
ОглавлениеDe todas las tesis que apoyan la dependencia de las Quaestiones de una fuente concreta, la defendida por J. Martin15, a saber, que Plutarco se inspiró en el Banquete de Jenofonte para la confección de su obra, es en la actualidad la que menos credibilidad posee. Sostiene dicho crítico que Plutarco, siguiendo de forma consciente el modelo de Jenofonte, quien sitúa al final su Banquete como colofón de los Recuerdos de Sócrates, ha operado en sus Quaestiones de idéntica forma. Así tendríamos en Plutarco dos grupos de cuatro libros (I-IV y V-VIII), que corresponderían a los cuatro libros de los Recuerdos, y a ellos los coronaría el libro IX de nuestro autor, réplica del Banquete de Jenofonte y homenaje a su maestro Amonio16, como aquél hace con Sócrates.
Sin embargo, como bien ha hecho notar H. Bolkestein en su amplia y matizada crítica17, a la que actualmente se adhieren otros estudiosos del tema18, Plutarco no siguió al autor de la Anábasis, entre otras cosas porque la estructura y el tono de su Banquete difieren esencialmente de los de nuestra obra: el Banquete de Jenofonte no consta de cuestiones, propias del género convival; más bien, nos encontramos con un Sócrates que bromea, como haría un hombre de su época, en esos momentos de solaz y recreo impuestos por un banquete entre amigos19.
En consecuencia, si no arranca de Jenofonte, hay que buscar por otro lado. Que, después de Platón, Plutarco no fue el único en escribir una obra de tal tipo, sino que ese espacio intermedio se vio colmado por toda una literatura simposíaca, lo demuestran nombres de autores como Aristóxeno de Tarento, aristotélico, Perseo, estoico, y el gramático Dídimo20, cuyos escasos fragmentos parecen coincidir algo, tanto por los títulos como por la temática, con algunas cuestiones de Plutarco21. Es, por tanto, probable que nuestro autor, dadas estas afinidades señaladas, conociera sus obras y otras más, según se puede deducir de su prólogo al libro I; pero los fragmentos conservados son tan exiguos, que nos es difícil emitir un juicio definitivo sobre dicha dependencia. Así, pues, no resulta nada sorprendente que Plutarco hubiera manejado diversas fuentes para algunas cuestiones, como ha puesto de manifiesto C. Hubert22, pero la verdad es que en otras muchas las desconocemos por completo23.
En definitiva, nada se puede objetar respecto al manejo, por parte de Plutarco, de todas las obras perdidas o poco conocidas que debían de constituir un género literario bien definido24 y que, por ende, habían de ser imprescindibles para cualquiera que abordara la tarea de escribir una obra de tal índole. Ahora bien, si se considera la estructura analizada en la primera parte de nuestro trabajo, Plutarco, estamos seguros de ello, tuvo en la mente, por encima de todos, un modelo muy bien conocido para él y para nosotros: el Banquete de su divino maestro Platón, a quien siguió tanto formal como conceptualmente.
Desde el punto de vista estructural, Platón establece un clímax muy parecido al adoptado por Plutarco, pues ya de entrada se deja bien claro que los distintos asistentes al banquete van a seguir un turno jerárquico por orden de importancia en la exposición de sus discursos sobre el Amor25. En todos ellos, al igual que en nuestro autor, se establece una gradación, de acuerdo con la cual el que a continuación toma la palabra tratará de recoger y ampliar las opiniones del anterior, como hace Pausanias con Fedro y, a su vez, Erixímaco con Pausanias. Dentro de esta correlación, y aunque sus respectivos discursos supongan doctrinas distintas26, Aristófanes representará un avance mayor, y aún más el poeta Eratón, quien, según sus propias palabras, intentará dar una definición del Amor, no sin antes admitir algunos puntos en los que se basaron sus antecesores en el uso de la palabra27. Y frente a todos ellos y cerrando el ciclo encontramos el discurso de Sócrates, el más conseguido por ser el más original y filosófico y porque, con extrema habilidad, rebate punto por punto las tesis de sus compañeros de mesa, cuyas exposiciones, a pesar de haber deleitado antes a los asistentes por su espíritu retórico, científico y sofístico, se revelan ahora, a la luz del discurso de Sócrates, como vacías, por no haber sabido ahondar, como este último, en la verdad, reservada al filósofo28.
¿Y no es ésta la forma de actuar de Plutarco en sus Quaestiones convivales? Como Sócrates, el auténtico filósofo, se enfrenta a retóricos, médicos y sofistas, así también Plutarco, reservando la última intervención para aquellos que, o bien son filósofos, o llevan impreso en su carácter el sello de la originalidad. Si lo ha conseguido o no, es otro cantar, pero su propósito no es otro que atacar y desenmascarar el saber vulgar, el cientifismo en boga representado por los epicúreos, la pedantería, y esa erudición que se ampara en los libros descuidando la imaginación y la capacidad de inventiva, aunque, naturalmente, él caiga muchas veces en el defecto que pretende criticar, pero todo ello es un mal de su época.
Pero es que, además, Plutarco, que esencialmente es platónico29, se vale, en el estudio de cualquier problema, del mismo tipo de análisis que su augusto maestro en su día pusiera en práctica, y no sólo en aquellos temas en que se defiende a ultranza a Platón, como en VII 1, donde justifica la afirmación platónica de que la bebida pasa por los pulmones30, o que la divinidad no engendra como los mortales (VIII 1), o las tres causas tocadas por Platón con relación al hombre (IX 5)31 y la superioridad de la geometría sobre la aritmética (VIII 2)32, o las distintas partes que componen el universo y las Musas que las rigen (IX 14), o la idea platónico-aristotélica de que el universo, por ser perfectísimo, preexiste a todo y que la primera generación surge de la tierra (II 3), o, por último, las causas que dieron origen al mundo: Dios, materia e idea (VIII 4), sino también porque Plutarco ha hecho suyo, en cualquier problema que aborde, el método platónico, como a continuación veremos desglosándolos por apartados.
A) LENGUA. — En lo que toca a este apartado, la postura de Plutarco, al igual que la de su maestro, es esencialista. Frente a las teorías relativistas, que consideran la realidad como un continuo flujo, Plutarco, siguiendo a Platón, piensa que en el trasfondo de las cosas siempre hay algo inmutable y esencial, aprehensible por la razón. Por ello, también las unidades lingüísticas poseen una entidad autonómica con capacidad, incluso, para la hipóstasis, es decir abstracción o transformación de lo relativo en absoluto, cosa nada sorprendente en un sistema que estima que tras los objetos y personas se esconde algo firme e inmutable.
Los nombres, como afirma Platón en su Crátilo33, poseen unas señales (sḗmata) naturales, y no son, según creían los sofistas, meros signos convencionales. Por ello, en palabras de Crátilo, y de Sócrates también, «quien conoce los nombres de las cosas conoce también las cosas» (Crátilo 435d), porque un nombre es una imitación de un objeto y no una etiqueta arbitraria. Para demostrar dicha teoría, Sócrates no siente reparo alguno en violentar las palabras en una serie interminable de etimologías —casi todas ellas falsas y fantásticas—, que es exactamente la forma de proceder de Plutarco a lo largo de su obra, de una forma tan prolija, que un inventario de ellas resultaría, por demás, fastidioso e innecesario34.
B) EL SABER VULGAR. — Es objeto de crítica, por parte de Plutarco, por no profundizar en los primeros principios que rigen un fenómeno35, cual es la labor de un verdadero filósofo. De esta forma, la causa real de que un barco navegue lentamente no es la rémora, por ejemplo —en realidad, causa concomitante—, sino el progresivo deterioro de su quilla (II 7). Igualmente, los caballos llamados lycospádes (II 8) no son fogosos y valientes por haber escapado a los lobos, sino que escapan a ellos precisamente porque lo son. Las trufas no son producidas por los rayos y truenos que penetran en la tierra, sino por el agua cálida y fecunda que los acompaña (IV 2a). El que un rayo no dañe a una persona dormida no tiene nada de milagroso, como el vulgo cree, sino que se debe a que el cuerpo en ese estado no ofrece resistencia a otro elemento mucho más fuerte que él (IV 2b). A Mitrídates no se le apodó Dioniso por ser un extraordinario bebedor, sino por haber sufrido de pequeño con un rayo una experiencia similar al dios (I 6b). La tribu eántide, si no queda jamás en último lugar en las competiciones en que participa, no es por razones inmediatas, cuales son los personajes famosos nacidos de ella, sino por su héroe epónimo, Ayante, que no soportaba, muy bien que digamos, la derrota (I 10). Y, finalmente, el agua del Nilo, si no se recoge de noche, no es porque no hace calor a esa hora, sino porque en esos momentos se ha remansado ya y no se halla turbia (VIII 57).
C) LAS POSTURAS «EMPÍRICAS». — Defendidas por los científicos, son, igualmente, condenadas por padecer un mal parecido al del saber vulgar. l.°) Los científicos saltan a la primera conclusión que se les viene a la cabeza36 sin haberla sometido a un análisis minucioso, como es el caso de V 3b, donde Lucanio, contra la opinión de un anónimo profesor de retórica, demuestra eruditamente que la corona de pino era antigua; y exactamente lo mismo ocurre, en V 2, con la poesía; en V 3a, con el pino consagrado a Posidón; en VII 9, con la costumbre —griega, por cierto, y antigua— de hablar de temas políticos durante la cena, y en I 6a, respecto al alcoholismo de Alejandro Magno. 2.°) Acuden a explicaciones retorcidas apoyadas en mecanismos y aparatos físicos complicados37, que, en última instancia, sirven para dar razón de casos particulares de un fenómeno, pero no del fenómeno en general, como en IX 3, en que Zopirión acaba demostrando que el número de las letras del alfabeto no se debe a otra razón que al azar, o en IX 5, donde Marcos, basándose en una operación aritmética simple, demuestra por qué dijo Platón que el alma de Ayante llegó la vigésima al Hades, y en IX 2, donde es el propio Plutarco quien, alegando, según dice, las sencillas explicaciones de su abuelo, ataca la manida teoría del gramático Protógenes, que rutinariamente se exponía en las escuelas, de por qué la α era la primera letra del alfabeto.
En consecuencia, la auténtica misión del científico no es otra que la de ofrecer explicaciones generales38, apartar sus ojos del mundo sensible, en continuo devenir, y fijarlos en lo que en realidad es, para así poder construir una ciencia menos empírica39, capacitada en todo momento para aprehender las cualidades de las cosas40, como hace Plutarco con el aceite en VI 9, con el cobre y con el calor de la luna y del sol en III 10, y no destinada a generalizar con casos particulares, que es justamente la forma de actuar de muchos médicos, rétores, gramáticos y, sobre todo, epicúreos.
Por ello, Plutarco, siempre tras las huellas de su maestro, censurará a los defensores de la teoría de los poros, por superficial e innecesaria a la hora de explicar el origen del apetito (VI 2 y 3), oponiéndoles, en cambio, razones esenciales basadas en las cualidades de las cosas y, sobre todo, «teleológicas», todas ellas aprendidas en Platón: la Naturaleza no es una vulgar chapucera que pone remiendos aquí y allá con sus poros y átomos, sino que, por encima de todo, es orden (VIII 9), que empuja a cada ser a completarse con aquello de lo que está falto. Así, de todos nuestros componentes, el calor es el único o el que más precisa del líquido (VI 1), y por esta razón en verano consumimos más de él, mientras que durante el invierno la alimentación sólida es la más necesaria (II 2), y si las personas hambrientas calman su apetito bebiendo, es porque el agua hace que se reparta el alimento, viscoso y duro ya por falta de líquido, a través de todo el cuerpo, y el mismo efecto causan los baños (VI 2), que nos hacen recuperar la humedad perdida, en tanto que los vómitos tienen por misión expulsar los elementos extraños al organismo (VI 2). La propiedad de las almendras no consiste en desgarrar los poros, con lo que se evita la borrachera, sino que más bien el sabor amargo, como el de las almendras y las cremas de las mujeres, por ser desecante, reseca y disipa los líquidos no permitiendo que se dilaten las venas, con cuya hinchazón sobreviene el emborracharse (I 6).
Como principio vital, el calor es la causa de los olores agradables y de la fogosidad en las relaciones sexuales (I 6); de que la higuera ablande la carne de un ave colgada de ella (VI 10); de que el hálito del lobo haga también más sabrosa la carne de las ovejas matadas por él (II 9); de que en el organismo humano triture los alimentos (IV 1 y VI 3); de la bulimia, cuando el calor abandona el cuerpo (VI 8); de que las fiebres impulsen el líquido al interior del cuerpo, donde se concentra, dando lugar a que el resto se seque (VI 2), y de ablandar los granos de trigo (VII 2). Y lo es también de que los ancianos gusten, entre otras impresiones fuertes, del vino puro, porque su naturaleza es ya débil y reseca (I 7 y V 4). Y, a la inversa, es con el frío como se debe explicar la dureza de los granos de trigo (VII 2) y fenómenos similares.
Así, pues, todo en este mundo marcha por los caminos que le traza la sabia Naturaleza, que tiene sus reglas propias, a partir de las cuales nos es posible sentar dos principios básicos:
1.°) Lo semejante no afecta negativamente a lo semejante (IV 1 y VI 3), sino que lo ampara y nutre (III 2), como en el ejemplo del amor (I 5) y de los sabores dulces mezclados con el vino (III 7), a no ser, claro está, que se abuse, cual es el caso de la repleción, el ocio y molicie, pues éstos, al no aportar lo adecuado a las naturalezas, consiguen que los cuerpos adquieran una mezcla distinta en cada caso y con ello sobrevienen las enfermedades, cuyo origen hay que buscarlo aquí en la tierra, no en otros mundos o intermundos (VIII 9). Ni tampoco tiene sentido pensar que el agua de un pozo, fría de por sí, se caldee ante la presión del aire que la rodea, también frío (VI 4), ni que el agua de los pozos o ríos se enfríe por un mecanismo complicado, sino por el aire exterior y más si es retenido en el fondo por objetos fríos y duros, como son las piedras y el plomo (VI 5); ni que los ancianos lean mejor los escritos de lejos por la convergencia de los rayos de luz, sino porque la luz que sale de sus ojos es débil, y si acercan el libro, la intensidad lumínica de éste les afecta, pero no, en cambio, si lo retiran, porque entonces ambas corrientes armonizan (I 8)41; ni que los paños y la paja sean cálidos, sino, más bien, fríos y por comprimir la porosidad de la nieve la aíslan del calor (VI 6); ni, por último, recurrir a esos inoportunos átomos para explicar el sonido, sino una cosa mucho más simple, el aire (VIII 3).
Sin embargo, con la aplicación de unos principios tan apriorísticos se llega a veces a auténticos disparates, como cuando Plutarco nos asegura que la mujer resiste el vino puro mejor que los ancianos por su naturaleza más húmeda y fría que la del hombre, que hace que el vino se amolde mejor a su constitución (III 3).
2.°) Al contrario, una cosa se ve afectada por su opuesto: si la yedra se agostó y secó al ser trasplantada a Babilonia, ello se debe a que la planta es fría y en ese país domina un calor agobiante (III 2). El vino puro causa trastornos en el cuerpo de los ancianos, porque ambos poseen cualidades contrapuestas, el primero es húmedo y los últimos secos (III 4), lo que no se contradice con que les guste, por cumplir con el fin teleológico de la naturaleza. La razón de que el otoño sea funesto para los árboles estriba en la sequedad de esta estación, lo más perjudicial, precisamente, para la humedad y el calor, necesarios en las plantas, y por idéntico motivo hace a nuestros cuerpos proclives a las enfermedades (VIII 10). Si las coníferas no se dejan injertar, hay que achacarlo a su naturaleza que no es tornadiza como la tierra (II 6), y otro tanto ocurre con la palmera (VIII 4), y, finalmente, si el agua del mar no es buena para lavar, como la de río, su causa no está en la fusión de elementos espesos y terrosos, cuya mezcla origina la salobridad del mar, según afirmaba Aristóteles42, sino en ser más grasa y, por ello, producir manchas (I 9).
Y, de nuevo, con su antiempirismo por bandera, Plutarco vuelve a incidir en errores de bulto, como en III 5, donde, para explicar que las personas que beben mucho no son aptas para la procreación, se ve obligado a argüir que el vino es, más bien, frío por naturaleza, en tanto que en VII 3 afirma que la fuerza del vino es el calor, porque en esta última cuestión ha de oponerlo a la cualidad del aire.
D) EN CUANTO A DIVERSIONES, BEBIDAS, BROMAS Y COMPOSTURAS. — En los banquetes, Plutarco estima que el decoro y la moderación siempre deben reinar en ellos, tanto en chanzas (II 1), preguntas (I 4), citas de versos (IX 1) y espectáculos (I 4), como en la mezcla de vino (III 9 y VI 7). A los bailes frenéticos se les condena enérgicamente, pues los placeres que se nos introducen por la vista y oído son los más peligrosos, por afectar, contra la teoría epicúrea, a la parte racional del alma (VII 5), si bien dichos placeres son admisibles cuando resulten inofensivos (VII 7) y adecuados a un banquete (VII 8). Ahora bien, el mayor deleite de un banquete reside en una conversación grata (V 5, 6 y VII 8), de la que no están excluidos los temas filosóficos (I 1, V 5 y VII 8), ni los políticos (VII 10), siempre que sepan adaptarse al tono de la reunión.
Lo que toca a la etiqueta de los banquetes, como es la colocación de los comensales, varía según las circunstancias y, por ello, no están reñidas las opiniones de Plutarco y Lamprias en I 2; y lo mismó cabe decir del número de invitados (V 5) y de los «sombras», a los que no hay inconveniente en admitir, siempre que sean personas agradables y amigos íntimos tanto del anfitrión como de quien los invite (VII 6).
Nuestros sentimientos humanitarios nacidos del trato son los que nos mueven a compasión con los animales terrestres (IV 4), no así con los marinos, aunque no nos hayan hecho daño alguno (VIII 8); y es la utilidad que nos reportan algunas cosas, como la sal (V 10) o el fuego (VII 4), la que ha creado en nosotros el hábito de considerarlas divinas.
En otros terrenos, también, Plutarco se adhiere con fe a la doctrina platónica, como en la explicación que da al hecho de que nos atraigan las imitaciones teatrales43 en V 1, en total contraposición con las teorías epicúreas, y contra ellas, asimismo, defiende en III 6 la consumación del acto amoroso durante la noche. Los repartos de alimento o cualquier otra cosa han de basarse en el mérito particular y no en la pretendida igualdad democrática (II 10), y, finalmente, alma y cuerpo forman una unidad tan estrecha, que lo que afecta a uno de ellos hace lo propio con el otro (III 8 y V 7).
En resumidas cuentas, si se observan con detenimiento las teorías expuestas, se notará que ellas, a pesar de las incongruencias propias de un sistema apriorístico y deductivo, forman un cuerpo homogéneo y coherente, cuya finalidad es explicar, siguiendo siempre el principio teleologico, cualquier faceta del saber humano, frente al saber vulgar, incapaz de distinguir causa real de causa concomitante, y frente a las teorías empíricas, que incurren en un defecto parecido, y, dentro de las últimas, sobre todo, contra la escuela epicúrea, que con sus impertinentes átomos había llegado nada menos que a la negación de la teleología en la Naturaleza y del alma en el hombre.