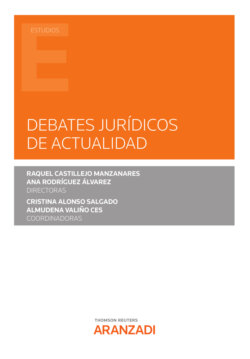Читать книгу Debates jurídicos de actualidad - Raquel Castillejo Manzanares - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1. La garantía procesal constitucional como consecuencia de la violación de derechos fundamentales en la obtención de la prueba
ОглавлениеEs un dato de suma importancia conocer que, cuando el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 114/1984 (RTC 1984, 114), no existía norma alguna que proclamara la regla de exclusión de la prueba ilícita, ni este derecho o garantía se contenía expresamente en la Constitución, estando, de este modo, la labor de este tribunal limitada por una situación en la que debía reconocer la existencia, que no crear, de una garantía o derecho que entendiera previsto en la Constitución o no, teniendo conciencia de que si declaraba el derecho, el mismo vincularía al legislador ordinario, que no podría degradarlo y, a la vez, vincularía de futuro a los tribunales, los cuales tampoco estarían facultados para restringir lo que la ley de desarrollo estableciera.
Y es que, como es sabido y no puede ignorarse, el artículo 53.1 CE impide que los derechos fundamentales puedan ser restringidos jurisprudencialmente, siendo solo limitables por medio de una ley, previsible y accesible, que además ha de ser orgánica (art. 81 CE). Y, es evidente, aunque se haga caso omiso de estos preceptos constitucionales por quien tiene el deber primero de respetarlos, que el Tribunal Constitucional también está sometido a la Constitución. Que sea su intérprete no equivale a que pueda convertirse en legislador constitucional contra la misma Constitución y menos reduciendo el ámbito de protección de los derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional, sin norma de referencia, declaró que la prueba ilícita constituía una garantía procesal, autónoma y objetiva, implícita en el sistema de derechos fundamentales e incluida en el artículo 24.2 CE. Un reconocimiento constitucional que elevaba la institución al rango constitucional, que la dotaba de un fundamento de este carácter con lo que ello supone de vinculación a todos los poderes del Estado. Y, posteriormente, sobre esa base constitucional, el legislador plasmó en la LOPJ el contenido de la garantía reconocida. Una Ley orgánica, pues, en desarrollo de una declaración constitucional que entendió implícito en la Constitución una suerte de protección de los derechos fundamentales, en el ámbito procesal, que obligaba al rechazo de las pruebas obtenidas mediante su violación.
Dictada la norma, respetuosa con el fundamento constitucional declarado, el Tribunal Constitucional no puede limitarla sin atentar contra la Constitución. El exceso de garantías no es inconstitucional si este exceso responde a criterios de proporcionalidad u oportunidad que el Tribunal Constitucional no puede anteponer a los que el Legislativo entiende que deben ser preferentes. No puede el Tribunal Constitucional, ante una norma constitucional anteponer sus criterios, ponderar intereses o aplicar sistemas que alteren los valores contenidos en las leyes conforme a la voluntad del legislador si la ley no atenta contra la Constitución. Cabe cuestionarse, pues, si los tribunales pueden limitar derechos y garantías contra la ley, sean cuales sean los argumentos, siempre débiles, que se utilicen para justificar una intromisión indebida en la función legislativa, en la división de poderes, en el Estado de Derecho, en suma. La jurisprudencia no es fuente directa del ordenamiento jurídico (art. 1 CC). E interpretar no es legislar, ni crear Derecho; menos aún cuando esta conducta se traduce en una restricción de la eficacia de los derechos y garantías fundamentales.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia 97/2019 (RTC 2019, 97), parte de consideraciones erróneas, complejas y procesalmente poco fundamentadas, conceptualmente infundadas. Entiende, sin base alguna legal para afirmarlo, que la regla de exclusión de la prueba ilícita es de creación jurisprudencial, pudiendo de este modo el Tribunal Constitucional, su creador, delimitar su alcance y efectos sin sujeción a límite alguno, ni siquiera a la ley. El Tribunal Constitucional traslada directamente el sistema anglosajón al nuestro. Si allí la regla fue de creación jurisprudencial, no teniendo los tribunales limitaciones impuestas por el principio de legalidad dada la posición de la jurisprudencia, la consecuencia aquí parece ser la misma. Pero, no solo importa la regla, sino también el sistema político en su conjunto, en el cual se inserta la regla.
Porque, en nuestro sistema jurídico, los tribunales no crean derechos, solo los declaran existentes o inexistentes. La acción o pretensión existe por su afirmación y la sentencia las declara fundadas o infundadas sobre la base de un derecho que, a su vez, se determina en su existencia o inexistencia (art. 5 LEC). Constituye un error conceptual, que trasciende al sistema jurídico procesal propio, afirmar la creación jurisprudencial de derechos y, amparándose en esta base, atribuirse una facultad sobre los mismos, en exclusiva, preferente a la ley y sin límite alguno. Incumbe al Tribunal Constitucional explicitar la fuente de esta facultad y hacerlo en el marco del sistema vigente, sin incorporar a sus afirmaciones elementos extraños, ajenos al modelo constitucional y a la división de poderes. Y no se trata de positivismo extremo, pues cabe al Poder Judicial el conjunto de conductas que le permite el artículo 3 CC, el que permite, con razonamientos fundados en el ordenamiento jurídico vigente, las adaptaciones que sean necesarias conforme a los criterios que la norma prevé.
El Tribunal Constitucional, pues, no creó la garantía, con rango constitucional, de la regla de exclusión de la prueba ilícita, ni la misma tiene origen jurisprudencial. Toda pretensión de considerarse, al margen de nuestro sistema, creador de derechos, conduce a confusiones y a atribuciones ajenas a las leyes, la propia Constitución y que están en la base de sentencias, como la que se comenta, que introducen cambios sustanciales, de modelo jurídico incluso, degradando un derecho o garantía por quien no está facultado para ello. No siendo el derecho de origen jurisprudencial, sino meramente declarado por la jurisprudencia que reconoció su existencia, no es a los tribunales a los que compete su desarrollo y menos aún delimitar su alcance y efectos. No es al presunto creador a quien compete ir dando forma y diseñar la evolución de algo propio como parece insinuar el Tribunal Constitucional. Declarado el fundamento constitucional, constatada la existencia de esa garantía en la Constitución y desarrollada por ley la misma, es al legislador al que compete su regulación y a los tribunales, su protección frente a ataques a la misma, no oponerse a la voluntad del legislador.
Cualquier limitación de derechos fundamentales exige la preexistencia de una norma, con rango de Ley orgánica (art. 81 CE), que habilite la restricción, ley que ha de reunir, además, las características de accesibilidad y previsibilidad tendentes a evitar cualquier desprotección de los ciudadanos frente al Estado –SSTC 86/1995, de 6 de junio (RTC 1995, 86); 49/1999, de 5 de abril (RTC 1999, 49); y 138/2002, de 3 de junio (RTC 2002, 138)–. La jurisprudencia, como es perfectamente sabido, no tiene el carácter de norma habilitante a tales efectos, pues no constituye fuente del Derecho susceptible de crear normas que puedan justificar constitucionalmente la restricción de derechos. Como se afirma por el TEDH en sus sentencias dictadas en los asuntos Huvig (TEDH 1990, 2) y Kruslin (TEDH 1990, 1), ambas de 24 de abril de 1990, la jurisprudencia podría equipararse a la ley y servir para habilitar la restricción de derechos solo en el supuesto de que la misma no fuera fragmentaria y se hubiera dictado con anterioridad a la intromisión en el derecho. La jurisprudencia no puede avalar lo que la ley expresamente no permite.
Así se expresa de modo rotundo el mismo Tribunal Constitucional en su sentencia 184/2003, de 23 de octubre (RTC 2003, 184), que la que se analiza no parece respetar a la vista de sus conclusiones: “Como este Tribunal recordó en la STC 49/1999, de 5 Abr, ‘por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ora incida directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE), o limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una habilitación legal’. Y proseguimos: ‘[e]sa reserva de ley a que, con carácter general, somete la Constitución española la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y, de otra, en un ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y Magistrados se hallan sometidos ‘únicamente al imperio de la Ley’ y no existe, en puridad, la vinculación al precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996) constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas’”.
“Por consiguiente, la injerencia en los derechos fundamentales sólo puede ser habilitada por la ‘ley’ en sentido estricto, lo que implica condicionamientos en el rango de la fuente creadora de la norma y en el contenido de toda previsión normativa de limitación de los derechos fundamentales STC 169/2001, de 16 Jul”.
Los tribunales no pueden establecer limitaciones en los derechos que no estén expresamente previstas en una ley o sea posible entender mediante una labor ordinaria de interpretación, ya que las leyes que regulan derechos no son normas de reconocimiento de éstos, sino de límites para el Estado. De la misma manera, en caso de laguna o de contradicción, la interpretación de la norma habrá de ser siempre favorable al ejercicio del derecho, pues una interpretación que lo restringiera sería equivalente a una autorización no permitida por la Constitución.
Como se va a ver, la STC 97/2019 (RTC 2019, 97), aunque dice fundarse en lo establecido en la 114/1984 (RTC 1984, 114), para intentar justificar el cambio bajo la apariencia de una mera interpretación evolutiva, la anula de hecho, estableciendo un sistema radicalmente diferente en el que la garantía constitucional que declaró el Tribunal Constitucional y avaló y reconoció el artículo 11.1 LOPJ, desaparece al subordinarse la misma al concepto extraño y complejo del proceso “equitativo y justo”. O, lo que es lo mismo, mientras que el derecho a un proceso con todas las garantías constituyó la base de la doctrina constitucional y de la ley, es decir, mientras que este derecho ofrecía cobertura constitucional a la prueba ilícita, que operaba per se al entenderse de modo objetivo y directamente infractora de aquel derecho, ahora, ese mismo derecho, formulado de modo incluso ajeno a su consideración continental, sirve para limitar la garantía en que se traduce la prueba ilícita. La garantía que sirvió para dar eficacia a la regla se utiliza ahora en sentido contrario, como límite a esa garantía.
De ahí que pueda afirmarse que el Tribunal Constitucional ha vulnerado el principio de legalidad y excedido en sus competencias constitucionales. Que tenga la última palabra le obliga a una mayor prudencia, no a extralimitarse en sus atribuciones. De todas formas, el legislador puede, como se va a ver, en este marco, fomentar la prueba ilícita y regresar al sistema constitucional o, lo que es lo mismo, no avalar esta doctrina. Por el contrario, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, la asume y desarrolla con el argumento de que es la que el Tribunal Constitucional ha elaborado. Lo que lleva a pensar que la tendencia seguida por el Tribunal Constitucional y de alguna forma, aunque en mucha menor medida, la que sigue el Tribunal Supremo, es la opción por la que se inclinan el poder legislativo y el judicial en sus escalones superiores.