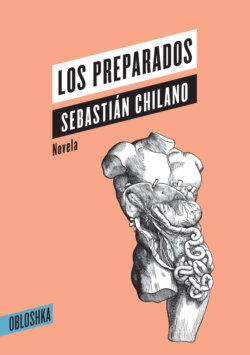Читать книгу Los preparados - Sebastián Chilano - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV
Mi padre nació en el siglo pasado. Y, como era común en esa época, empezó a fumar desde muy joven. Fue la forma que encontró para entrar en el mundo de los mayores y hacerse un lugar en la milonga y en las carreras de caballos. Creció con un cigarrillo en la mano y al final de su adolescencia ya no lo pudo dejar. El hábito lo llevó a seguir fumando durante sus años de servicio militar y en cada uno de los trabajos temporarios que tuvo después de la baja en la colimba. Fumó mientras fue taxista, canillita, verdulero y tenedor de libros. Fumaba cuando yo nací y también cuando consiguió un trabajo sedentario y se hizo dueño de una zapatería en el puerto de Mar del Plata. Durante la hiperinflación de los años 80 compraba y acopiaba cartones enteros para que no le faltaran cigarrillos. Pero en algún momento, creo que a principios de los 90 y antes de los infartos, algún médico anónimo le sugirió que dejara de fumar y mi padre aceptó. Dijo que quería verme crecer.
A pesar de esa cesación que nunca incumplió, tengo dos recuerdos grabados que se relacionan con el cigarrillo. El primero es su tos, un esputo matinal desagradable que retumbaba mientras sus manos le cubrían la boca. Cada mañana, mientras yo me preparaba para ir al colegio, mi padre se ahogaba frente a su taza de café en una tos tan portentosa, y con resonancias profundas, que quedaba agotado y sin fuerzas. Los labios se le ponían azules y en las mejillas aparecían, como inyectadas, pequeñas arterias rojas que se dilataban y tardaban unos minutos en volver a la normalidad. En esos minutos, mientras se recuperaba, me regalaba una sonrisa verdadera, tranquilizadora. Estoy bien, me decía sin hablar.
El segundo recuerdo tiene que ver con los viajes en la ruta 2. A la altura de Castelli —¿o de Chascomús?— se alzaban dos enormes carteles de publicidad. Cada uno tenía la forma de un paquete de cigarrillos. Y en cada uno de esos carteles —en su parte superior, como si un gigante hubiera abierto el paquete— asomaban tres cigarrillos a distintas alturas. Cada vez que pasábamos por ahí, mi padre me decía lo mismo: Agarrá uno para mí. Yo esperaba especialmente esa parte del viaje. Sé que es muy probable que hayamos pasado por ese lugar de noche, o con días nublados, o lloviendo, pero en mi recuerdo siempre es de día, es la hora de la siesta, y un sol fuerte rebota sobre la chapa del Dodge 1500 sin aire acondicionado. Me apuro en dar vuelta la manija que hace chillar las bisagras mientras la ventanilla baja. Cuando el espacio es suficiente, saco las manos y estiro los dedos. Resisto al viento y al ruido. Creo que esta vez sí voy a alcanzarlos. Pero no los toco. Mi madre me reta. Me dice que tenga cuidado y meta los brazos adentro del auto. Después lo reta a mi padre. Le dice que no sea chiquilín, y mi padre se ríe. Me doy vuelta. Veo cómo los carteles quedan atrás. Mi padre deja de reírse y me pregunta si pude agarrar alguno. Le contesto que no. ¿Cómo qué no? ¿Y esto que es?, dice y sonríe mostrándome un cigarrillo que aparece, como por arte de magia, en su mano sobre el volante. Mi madre le saca el cigarrillo, lo enciende, le da una lenta pintada y se lo devuelve poniéndoselo en los labios. Ella nunca dejó de fumar. Empezó de muy chica y nunca dejó. Lo hizo siempre a escondidas. Y siguió haciéndolo así aun después de la muerte de mi padre. Más de una vez me la crucé por la calle, distraída, con el cigarrillo encendido en la mano, caminando apurada. Y todas las veces que la crucé fumando, la esquivé. Nunca me vio —o fingió no verme— y nunca la detuve. Siempre la dejé seguir caminando, sola. Tranquila de volver a casa con su secreto a salvo.